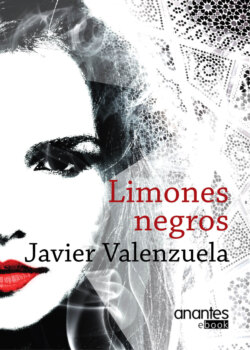Читать книгу Limones negros - Javier Valenzuela - Страница 6
Оглавление1
Llevaba dos meses sin fumar, los transcurridos desde el comienzo del curso escolar, pero el tabaco seguía obsesionándome. Contaba los minutos, las horas, los días que llevaba sin catarlo, como un preso cuenta lo que lleva de cumplimiento de condena. La mirada se me escapaba automáticamente hacia cualquier cosa que recordara aquel maldito veneno: un vendedor de cigarrillos sueltos de la Medina, alguien que encendía un mechero en la terraza del Gran Café de París, un transeúnte que arrojaba una colilla al suelo del Bulevar, un mendigo que la recogía… Seguía enganchado a la nicotina.
Mentiría si dijera que comenzaba a disfrutar de los beneficios de tan dolorosa abstinencia. Ni subía con más fuelle las cuestas de Tánger, ni saboreaba mejor las ensaladas de tomate, ni mi piel había regresado a la tersura de la infancia. Tan solo había engordado dos o tres kilos: los que me habían redondeado la cara y abombado la barriga. Semejante hinchazón no era de extrañar: me había convertido en un devorador compulsivo de aceitunas, frutos secos y legumbres hervidas.
Aquella mañana, el cenicero depositado en la mesa que ocupaba en el vestíbulo del Hotel Chellah reclamaba mi atención tanto o más que el iPhone 6 que me había regalado Julia en mi última estancia en Madrid. El cenicero era de cristal macizo y estaba impoluto, exigiendo a gritos que me dejara de zarandajas y procediera a utilizarlo. ¿No lo hacían otros clientes que, pese a ello, lucían un aspecto saludable?
No, Sepúlveda, me dije, no hagas tonterías. Aguanta; ya has pasado lo peor; no desperdicies el sufrimiento de estas larguísimas semanas. Tú has superado pruebas mucho más difíciles: descubrir que tu mujer te ponía los cuernos, averiguar que tu mejor amigo era un canalla, enterarte de que tu padre no era en realidad tu padre… Venga, concéntrate en lo que has venido a hacer. Vuelve al puto móvil.
El teléfono era un objeto hermoso: ligero, plano, metálico y rectangular, con iconos de colores en su pantalla. Julia me lo había regalado para que, según sus palabras, jubilara mi viejo Nokia de una puñetera vez. Así podríamos estar en contacto gratuitamente a través de WhatsApp, había precisado. Debía de haberle costado una fortuna, pero mi hija tenía un contrato fijo en Reacciona, un diario digital de Madrid, y, aunque el sueldo no fuera gran cosa, ella aseguraba que podía permitírselo.
El problema era que Julia me había entregado el teléfono en una caja precintada al despedirme en el acceso al control de seguridad del aeropuerto de Barajas. Era la sorpresa final de mi visita a Madrid por el puente del 12 de Octubre. Había añadido unas someras instrucciones orales: el WhatsApp era el modo más útil y barato para que pudiéramos comunicarnos; esa aplicación permitía intercambiar textos, fotos, vídeos y hasta conversaciones de voz sin pagar un céntimo a ninguna compañía telefónica. Pero la comunicación gratuita a través de WhatsApp requería que el aparato estuviera conectado a una red Wi-Fi, y, como yo no tenía ninguna en mi apartamento tangerino, lo mejor es que fuera a un hotel y usara la suya.
Es lo que había hecho esa mañana: ir a desayunar al Hotel Chellah, que estaba al lado de casa, llevarme el teléfono, solicitar en recepción la contraseña del Wi-Fi y conectarme a Internet. Pero en la pantalla del iPhone no veía por ninguna parte el icono de WhatsApp. Estaba perplejo. ¿Qué es lo que había hecho mal?
Comenzó a llover con intensidad. En el vestíbulo del hotel se escuchaba el repiqueteo del aguacero sobre el pavimento aceitoso de la calle Alal Ben Adbalah, la antigua Juana de Arco. Le acompañaban los gemidos de un fastidioso viento de levante. El otoño había terminado alcanzando el extremo noroccidental de África.
Un nuevo sonido llamó mi atención, el ring que anunciaba la llegada al lobby del ascensor. Mi mirada resbaló sobre el bar La Rive Gauche, saludó al camarero situado tras la barra y se detuvo en las puertas metálicas que se abrían a su izquierda. Del ascensor salió una chica espigada, de un metro y ochenta centímetros, calculé. Llevaba zapatillas deportivas negras, vaqueros ajustados, una cazadora de lona roja y una mochila. Debía de ser miope porque unas gafas de pasta negra le parapetaban los ojos. El cabello, liso y castaño, lo tenía recogido en una larga coleta.
La chica compuso un gesto de contrariedad al apercibirse de que estaba lloviendo y se sentó ante la mesa contigua a la mía por la izquierda. Dejó la mochila sobre la mesa y empezó a toquetear la pantalla de un móvil más grande que el que yo estaba estrenando. Parecía estar en el ecuador de los treinta años y se la veía familiarizada con las nuevas tecnologías. El camarero de La Rive Gauche, con chaleco y pajarita de color negro sobre una camisa blanca, no tardó en acercársele con expresión solícita, y ella le pidió en castellano un café con leche. Doble de café y con leche desnatada y templada, precisó con un tono ligeramente autoritario.
Una mujer situada en la mesa a mi derecha hablaba por su móvil, también de esos coreanos grandotes. Alzó la voz y pude escuchar que le decía a su interlocutor que el servicio de ferris a través del Estrecho estaba suspendido por el temporal. No sabía cuándo llegaría a Tarifa; volvería a llamar o enviaría un mensaje cuando lo tuviera claro. La mujer vestía caftán y hiyab, pero se expresaba en castellano.
Volví a mirar el cenicero de cristal y me felicité por haber añadido unos minutos al cumplimiento de mi condena. Giré la cabeza hacia la izquierda y vi que la chica espigada y miope abandonaba su teléfono sobre la mesa. Se quedó contemplándolo con actitud pensativa.
Le dirigí la palabra:
—Perdona —Me envió un rictus severo que interpreté como una declaración de que estaba harta de cincuentones rijosos que pretendían ligársela en el vestíbulo de un hotel—. ¿Tienes un minuto? Es que estoy intentando estrenar este iPhone y no encuentro una cosa No veo el icono de WhatsApp. —El rictus se dulcificó—. A lo mejor puedes ayudarme.
Subrayé estas palabras alzando las palmas de las manos, en manifiesto gesto de desamparo. La chica no debía temer nada: yo solo era un compatriota maduro, tecnológicamente analfabeto y en apuros.
—Venga aquí y tráigase el teléfono —respondió.
Dejé mi sillón, de madera labrada al estilo de una mashrabiya o celosía, y me senté a su lado en otro parecido, solo que tapizado en color ciruela en vez de en calabaza. Me presenté:
—Me llamo Sepúlveda, soy profesor del Instituto Cervantes de esta ciudad y más ducho en los misterios de El Lazarillo de Tormes que en los manuales de instrucciones de los llamados teléfonos inteligentes. —Dejé mi aparato sobre la mesa, al lado de su mochila, y le ofrecí mi mano derecha. La estrechó con energía. Eso me gustó.
—Yo soy Lola, Lola Martín. De El Lazarillo no tengo la menor idea, pero algún que otro curso sobre telefonía e Internet sí que he hecho. —Le detecté un acento gallego—. Aunque su problema no requiere ningún conocimiento particular, basta con que se descargue la aplicación correspondiente. —Alcé las cejas como si acabara de mencionar la fórmula de la fisión nuclear—. No sabe cómo hacerlo, ¿verdad?
En el tiempo que tardó el camarero en servirle su café con leche, ya había instalado WhatsApp en el móvil, tras solicitarme algunos datos personales. Mientras toqueteaba la pantalla con los pulgares —sus dedos eran largos, con uñas cortas, limadas y esmaltadas en crema—, me fijé en que, tras los finos vidrios de las gafas, tenía unos ojos achinados y del color de la miel.
—Ahora ya puede enviar y recibir mensajes, ¿vale? —Me devolvió el aparato, en cuya pantalla lucía un nuevo icono, un recuadro verde con el perfil de un teléfono antiguo.
Así empecé a navegar por el mundo que, más de una década atrás, me había profetizado Alberto Marquina, ese mundo en el que los teléfonos móviles servirían para mucho más que hablar, serían pequeños ordenadores capaces de innumerables tareas. Así conocí a Lola Martín y así también se entreabrió la puerta por la que Adriana Vázquez terminaría colándose en mi existencia.
La vida es una impredecible combinación de azar, necesidad y voluntad.
Que Lola Martín era capitana de la Guardia Civil no lo supe hasta unos días después, cuando volví a verla en una conferencia en el Instituto Severo Ochoa. La pronunciaba un juez de la Audiencia Nacional, célebre por sus intentos de combatir la corrupción que socavaba la España del siglo XXI con la persistencia con que las termitas carcomían antaño los cascos de madera de la armada borbónica.
El Severo Ochoa era contiguo al Instituto Cervantes y allí me dirigí al terminar mi clase de la tarde. Ya había oscurecido, pero la luz de las farolas fue suficiente para que me percatara de que las buganvillas que hermoseaban el breve trayecto mantenían sus flores de color violeta. Un golpe de frío y humedad me obligó a subirme las solapas de la americana: el comienzo del otoño estaba siendo riguroso en Tánger, con días encapotados, frecuentes aguaceros y vientos de levante. Quizá fuera cosa del cambio climático, como la canícula que había asolado Europa el verano anterior.
El espacioso salón de actos del Severo Ochoa estaba abarrotado. Me senté en una de las últimas sillas libres, justo cuando el juez iniciaba su intervención. De lejos, pude distinguir que su empeño por limpiar el país de políticos golfos y banqueros sin escrúpulos había arado su rostro y blanqueado su cabellera. Hablaba con voz ronca, como si estuviera constipado o tuviera muy desgastadas las cuerdas vocales.
Salí de estampida al terminar la conferencia: quería telefonear a Leila antes de que cerrara la farmacia e invitarla a que cenáramos juntos. Nuestra relación atravesaba su peor momento y, a instancia suya, habíamos acordado darnos un período de alejamiento y reflexión. Proponerle una cita sin previo aviso iba a ser un modo de decirle que la echaba de menos.
Estaba a punto de alcanzar la puerta exterior del Severo Ochoa cuando sentí que una zarpa se anclaba en mi hombro izquierdo.
—¿Dónde vas tan rápido, Sepúlveda? ¿A fumarte un cigarrillo?
—No —respondí deteniéndome y dándome la vuelta. Me sonreía un rostro barbudo y con ojos muy grandes, eternamente asombrados. Era el de Paco Benítez, un compañero del Cervantes—. Llevo dos meses sin fumar, los dos meses más largos de mi vida.
—Es verdad. Me lo habías dicho. —Paco Benítez se rascó la barba con la garra que acababa de liberar mi hombro y me contempló reflexivamente—. Qué raro es verte en una conferencia de este tipo. Sueles decir que no te interesa la política.
—Y no me interesa, Paco. Pero esta catarata de escándalos me lo está dejando casi tan difícil como liberarme de la nicotina. Sigue sin importarme demasiado quién gobierne, pero me mosquea que, desde los alcaldes a la Casa Real, todo quisqui se haya forrado con el dinero de mis impuestos. Incluso a mí me ha llegado este insoportable olor a cloaca.
—España nunca ha dejado de ser una película de Berlanga. —Su tono era apesadumbrado—. Volví a ver hace unos días La escopeta nacional y, chico, era igualito a lo de ahora. La cacería en la finca del marqués, el ministro con su querida, el industrial catalán que quiere que el gobierno haga obligatorio el uso de sus porteros automáticos, el reparto de comisiones durante la cena, los santurrones del Opus Dei… Igualito, chico.
—Es desesperante —asentí—. Pero lo que me asombra de veras es que esa gente roba con el mismo descaro que en la época de Berlanga.
—El juez lo ha explicado muy bien. Se sienten invulnerables: protegidos por una población que les permite todo y un sistema que les garantiza impunidad. Y no les falta razón: este mismo juez no se va a jubilar con la toga puesta, ya le han abierto dos o tres expedientes.
—Eso he oído. Por eso tenía curiosidad por escucharle.
—¿Y qué te ha parecido?
—Me ha sonado a un tipo honrado e independiente. No creo que esas cualidades le lleven muy lejos en la carrera judicial.
Entonces divisé a Lola Martín. Vestía de forma parecida a la primera vez, cargaba con su mochila y se dirigía hacia la salida escoltada por un tipo trajeado y encorbatado al que había visto deambular en fiestas de la colonia española. Ella también me vio y, arrastrando a su acompañante, se dirigió a saludarme.
—Buenas tardes, señor Sepúlveda.
—Buenas tardes, señora Martín. Si sigue empeñada en hablarme de usted, voy a tener que responderle con la misma moneda.
Le afloró una sonrisa en la comisura de los labios. Los tenía finos como el papel de fumar y apenas cubiertos por algún tipo de crema de cacao.
—No hace falta. —Alargó el cuello y rozó sus mejillas con las mías. Olía a gel de melocotón—. Nos tutearemos.
—Eso está mejor.
Su acompañante adelantó su mano para estrechar la de Paco Benítez y la mía. Era alto, enjuto y de cabello pajizo.
—Soy Bosco Alonso, del consulado. Hemos coincidido otras veces. —Paco y yo asentimos mientras le saludábamos, y él añadió dirigiéndose a la chica—: Veo, capitán, que ya conoces a Sepúlveda. Es el profesor más veterano de nuestro Cervantes, toda una institución local.
—Sí, nos conocimos hace unos días en el Hotel Chellah. —La ira fulgía en sus ojos achinados, atravesaba los cristales de las gafas e intentaba abrasar a Bosco Alonso—. Le ayudé a instalar WhatsApp en su nuevo teléfono —Se volvió hacia mí y preguntó—: ¿Lo estás usando?
—Mucho. Mi hija no para de enviarme mensajitos con bromas sobre la actualidad española. Algunos son muy ingeniosos. Yo le contesto con frases cortas. Me resulta penoso escribir en un teclado tan pequeño.
Paco Benítez no debía de haberse apercibido de la repentina tensión ambiental. Le hizo a Lola Martín la pregunta que yo había esquivado:
—¿Capitán? ¿De qué? ¿De la Legión?
—No, de la Guardia Civil.
—¿En misión de servicio?
—No. De vacaciones, haciendo turismo. —Su tono denotaba que se sabía tan poco creíble como un político prometiendo una bajada de impuestos para las clases populares.
El corrillo se deshizo de inmediato. Los dos funcionarios partieron en dirección al coche que Bosco Alonso decía tener aparcado cerca de la cafetería Glasgow, y Paco Benítez, de camino al apartamento que tenía alquilado cerca del consulado. Yo crucé hasta el pie del alminar de la mezquita de Mohamed V y allí me subí el cuello de la chaqueta, saqué el móvil de un bolsillo interior y telefoneé a Leila.
Colgué cuando saltó el buzón de voz. Miré el reloj del aparato: a esa hora debía de estar cerrando la farmacia de la Medina que había heredado de su tío. Volví a llamar y esta vez sí que dejé un mensaje grabado. Había pensado que podíamos cenar juntos en La Pagode para ponernos al día. Pero, bueno, imaginaba que estaría muy liada, así que lo dejaríamos para otro momento. No le confesé que la echaba de menos. Supuse que el mero hecho de llamarla lo dejaba claro.
Bajé por la Rue de Belgique hasta la Place de France, giré hacia la izquierda, descendí la Calle de la Libertad, dejé a un lado el Hotel Minzah y, girando de nuevo a la izquierda, llegué al Dean’s Bar. Me apetecía tomarme allí una cerveza con alguna tapa que me sirviera de cena.
El Dean’s estaba cerrado a cal y canto. Hasta habían arrancado la placa de hierro forjado que llevaba su nombre y la fecha de su fundación, 1937. Parpadeé atónito, apenas hacía un mes que yo había estado allí con Messi y su novia.
Regresé hasta el Minzah: le habían colocado a la entrada un arco detector de metales, justo debajo del pórtico andaluz de piedra arenisca, para desalentar a los yihadistas. Lo atravesé sin problemas, saludé al recepcionista, bajé las escaleras, atravesé el patio, acampé en la barra del Caid’s Bar y le pregunté al barman por el Dean’s. Me contó que su propietario había fallecido semanas atrás y que sus herederos, piadosos musulmanes, no habían querido seguir manteniendo abierto un negocio que expendía bebidas alcohólicas.
Cabeceó consternado y le devolví el gesto. Se estaba haciendo cada vez más difícil tomarse un trago en Tánger. No era una persecución oficial, era todavía peor: la sociedad se reislamizaba desde abajo. La predicación y el dinero de Arabia Saudí tenían mucho que ver con ello. También la emigración masiva a la capital del Estrecho de marroquíes procedentes de regiones meridionales más pobres y tradicionalistas.
El barman me sirvió la cerveza Casablanca que le había pedido y un cuenco con frutos secos. No se alejó demasiado. Yo era su único cliente aquella fría y húmeda noche de un día laborable de octubre y quizá también deseaba conversación.
—Ian Fleming —le dije— iba todas las noches al Dean’s cuando andaba por Tánger. —Asintió por cortesía, pero comprendí que no tenía la menor idea de lo que le estaba contando—. Fleming fue el creador de James Bond. En los años cincuenta venía mucho por aquí. Se alojaba en este hotel y por la noche se acercaba al Dean’s. Escuchaba el jazz que interpretaba al piano Peter Lacy, el amante de Francis Bacon, mientras trasegaba los cócteles que preparaba Dean, los mejores del norte de África.
—No lo sabía, señor. Esta ciudad ha cambiado mucho desde entonces.
—Y tanto. Hace pocos años también cerraron otro bar de aquella época: el Negresco. Estaba en la esquina de la calle de México con la de Viñas. —Bebí un trago de cerveza y agarré un par de cacahuetes—. En mis primeros tiempos en Tánger iba al Negresco en compañía de Chukri. ¿Te suena el nombre de Chukri?
—¿El escritor? Claro que me suena, señor. Ya murió.
—Sí, en 2002, de un cáncer. Chukri debe revolverse en su tumba al ver que en el sitio donde estaba el Negresco han abierto un local de comida rápida con mucho mármol, cristal y hojalata. Paso por delante casi todos los días. Suele estar abarrotado de señoras gordas con hiyab que devoran pizzas y shawarmas.
No replicó y yo aproveché para terminarme los cacahuetes. Nos sumimos en un mutismo melancólico. Yo había llegado a Tánger cuando los atentados del 11 de Septiembre; este era, pues, mi decimoquinto curso en el Cervantes. Bosco Alonso exageraba al decir que me había convertido en una institución local, pero sí era cierto que comenzaba a tener el sentimiento de ser depositario de la memoria de la ciudad. ¿Quién se acordaba aún del Negresco? ¿Quién iba a acordarse a partir de ahora del Dean’s Bar?