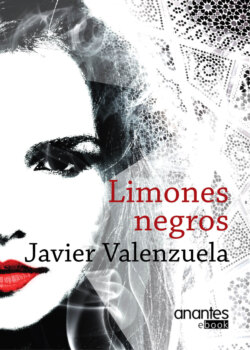Читать книгу Limones negros - Javier Valenzuela - Страница 8
Оглавление3
El sábado de aquella semana, recién despertado, me asomé al ventanal semicircular de mi apartamento que daba a la Place du Lycée. El sol había desgarrado la mortaja que cubría la ciudad en los días anteriores. El Lycée Regnault volvía a lucir sus encantos: la fachada moruna de dos alturas, el reloj que llevaba años detenido en las 1:05 horas, el jardincillo con naranjos, palmeras, ficus y buganvillas. Me recreé contemplando aquel templo de la educación pública francesa y rematé la vivencia mirando hacia el extremo derecho de la plaza y saboreando la arquitectura racionalista del Cine Roxy, pariente de la de mi propio edificio. Recordé por qué había escogido ese lugar para vivir.
Ansioso por pisar la calle, puse un puñado de pienso en el cuenco de Chispas, el joven gato atigrado con el que compartía aquel piso de alquiler, y me vestí con lo primero que encontré. Chispas seguía sin dar señales de vida, pero no me inquieté: estaría durmiendo en algún escondrijo.
Bajé a grandes zancadas la escalera de la finca —el ascensor volvía a no funcionar—; alcancé el portal —suelo de mármol gris, azulejos de color aplatanado y macetas con plantas moribundas—, y salí a la antigua calle Juana de Arco. Contorneé la Place du Lycée y subí al Bulevar Pasteur por Goya. Allí me senté en la terraza del viejo Claridge y pedí zumo de naranja, café con leche y croissant.
Un vendedor de falsas gafas Ray-Ban me propuso echarle una ojeada a su mercancía. Señalé las auténticas que yo llevaba puestas y, aun así, el hombrecillo insistió: «Good price. Have a look». Le envié una sonrisa amistosa y, al devolverla, evidenció que le faltaban los dos dientes centrales superiores. Aunque tenía el rostro reseco y agrietado como un arenque ahumado, esa ausencia le daba un simpático aire infantil. Terminó yéndose con la música a otra parte.
Otro vendedor ambulante me ofreció tres pulseras de cobre para el reuma por el imbatible precio de cinco euros. Este se dirigió a mí en castellano y en esa lengua le contesté que no había día en que no me levantara con dolor en alguna parte del cuerpo, pero que un médico me había dicho que, a partir de los cincuenta, si no era así, es que estabas muerto. El vendedor encontró en mi respuesta un motivo para insistir en su oferta, pero le aclaré que el reuma no se encontraba entre los achaques que comenzaba a padecer y también terminó largándose.
Pasaron dos soldados con boinas verdes y trajes de camuflaje que flanqueaban a un policía en uniforme azul marino. Llevaban chalecos antibalas y metralletas cruzadas sobre el pecho. Estos tríos abundaban en la ciudad desde hacía un tiempo. Formaban parte de una operación denominada Hadar y destinada a disuadir a los yihadistas de actuar en Marruecos.
El camarero llegó con mi desayuno, interrumpiendo las mudas maldiciones que les estaba enviando a los bárbaros que, en nombre del llamado Califato Islámico, interpretaban en la segunda década del siglo XXI el papel de Bin Laden en la primera. Eran aun más brutos que el ya desaparecido profeta saudí del Armagedón y, como él, servían de coartada para que nuestros gobiernos siguieran restringiendo derechos y libertades. El Estado policial volvía a ser una realidad cotidiana en todas partes.
El negocio de Messi —Messi GSM Services— se encontraba en una pequeña alcaicería de la calle de México, entre una perfumería que ofrecía falsificaciones de marcas internacionales y una tienda de sujetadores femeninos de tallas gigantescas y colores explosivos. Mi amigo vendía allí todo tipo de móviles y accesorios para móviles, y ofrecía sus servicios para chapuzas diversas que tuvieran relación con la electrónica, la informática y las comunicaciones. Lo mejor era no preguntarle por la legalidad de la procedencia de sus productos, ni exigirle garantía escrita por sus servicios.
Messi tenía unos treinta años y seguía siendo tan alto, delgado y atlético como cuando yo le había conocido en el curso escolar 2001-2002. En aquella época se hacía llamar Rivaldo, la estrella brasileña del momento en el Fútbol Club Barcelona, y vendía altramuces, garbanzos y habas hervidos en un carrito que apostaba frente a la puerta del Severo Ochoa. Jamás quise indagar el golpe de fortuna que le había permitido un ascenso tan fulgurante en el mundo de los trapicheos locales: me importaba un bledo. En el arranque de nuestra amistad, el entonces Rivaldo y yo habíamos compartido un desagradable lance con un yihadista que había sellado un pacto de sangre entre nosotros. Como él decía, éramos hermanos, más que hermanos.
Se le alumbró el rostro cuando me vio entrar en su teleboutique.
—¡Sepúlveda! Cuánto tiempo sin verte, jai. La-bas? ¿Todo va bien?
—Kulshi missian, Messi. ¿Y tú?
—Alhamdulilá. —Seguía siendo un fanático del Barça, como indicaba su nuevo alias, pero ahora llevaba su crespo y oscuro cabello acorde con la moda adoptada por los chavales marroquíes: rapado en las sienes y con un penacho en lo alto, al estilo de los indios mohicanos—. Termino de atender a esta señora y soy todo tuyo. —La aludida, una cuarentona en chilaba y con el cabello descubierto que trasteaba con un Samsung Galaxy, me dedicó una sonrisa.
—No tengo prisa —le dije—. Estoy dando un paseo, celebrando el regreso del sol a la ciudad. Por cierto, ¿aquí tienes Wi-Fi?
Me miró de hito en hito por encima del hombro de la clienta.
—Sí, claro. ¿Por qué lo dices? —Extraje mi nuevo móvil del bolsillo interior de la chaqueta y se lo mostré agitándolo con suavidad entre el pulgar y el índice de la mano derecha, como se le enseña la utilidad de un sonajero a un bebé—. Hostia, Sepúlveda. ¿De dónde has sacado esa maravilla?
—Me lo regaló Julia en mi última visita a Madrid. Si me das la contraseña, me conecto a Internet y te dejo un rato en paz.
Me alargó un papelito donde había impresa una larguísima combinación de números y letras en mayúscula y minúscula. Al tercer intento, logré transcribirla correctamente en mi aparato y pude así acceder a mi cuenta en WhatsApp.
Tenía media docena de mensajes de Julia, la única persona que conocía mi nueva condición de internauta vagabundo. En uno me contaba que su último reportaje en Reacciona, sobre los jóvenes universitarios españoles que habían tenido que emigrar al extranjero, había sido un exitazo, con decenas de miles de visitas y cientos de aprobaciones en Facebook y Twitter. Me llevó tiempo contestarle que si pensaba hacer alguno sobre expatriados españoles de edad avanzada podía contar conmigo. Lo rematé con un truco que me había enseñado Lola Martín en nuestro primer encuentro: añadirle un emoticono con una gitana bailando tan contenta.
Otro de los mensajes consistía en una fotografía: la de un sexagenario en el momento de ser introducido en la parte trasera de un automóvil por un hombretón encapuchado que le agarraba por el cogote. Julia contaba que esa detención era la habladuría española del momento. Y adjuntaba un enlace a la información de Reacciona sobre el caso.
Hasta yo conocía al detenido de la fotografía: solo un español que hubiera vivido en Marte en los últimos veinte años podía permitirse el lujo de no saber quién era Arturo Biescas, exministro de un gobierno conservador, presidente de BankMadrid y uno de los hombres más poderosos del país. En la foto remitida por Julia, a Biescas se le veía con el rostro descompuesto, muy lejos de los retratos que lo mostraban triunfal al lado de los leones, elefantes y gacelas que abatía en sus safaris africanos. Aquel tipo debía de haberse cargado él solito un parque nacional de Kenia.
Biescas había sido en los últimos lustros la encarnación del Milagro Español. De haber seguido viva la peseta, el gobierno habría terminado por acuñarla con su efigie: nariz aquilina y labios mezquinos en un rostro siempre bronceado, cabello plateado y peinado hacia atrás, aire inmensamente satisfecho de sí mismo. Un César regresando a Roma tras una victoria contra los bárbaros.
Iba a cliquear en el enlace con la información sobre el arresto cuando tuve que apartarme para dejar salir a la clienta de Messi. Adiviné que había comprado el Samsung Galaxy porque salía con una bolsa de plástico y tan contenta como el presidente de BankMadrid tras fusilar un rinoceronte o anunciar una salida a bolsa.
—A ver, Sepúlveda, enséñame tu iPhone —dijo Messi. Se lo entregué, lo sopesó y añadió, sin devolvérmelo—: Es bueno. Pero necesitas un protector, te voy a regalar uno. —Trasteó en un aparador donde colgaban decenas de ellos—. Los que más vendo son los del Barça, Chanel Nº 5 y Hello Kitty. A ti te voy a regalar uno del Barça.
—No me jodas, Messi. Nunca he llevado ninguna bandera ni he cantado ningún himno, y no va a ser ahora, acercándome a los sesenta, cuando me haga de una secta. ¿Es necesario eso del protector? A mí me gusta el teléfono tal y como es.
—Es muy caro, jai. Si se te cae el suelo pierdes casi mil euros. Si no quieres uno del Barça, te puedo regalar este.
Miré el protector a través de su envoltorio de plástico transparente. Tenía el mismo tamaño y la misma forma que mi móvil, era de una especie de caucho rojo y llevaba impresa una foto de King Kong. El gorila estaba erguido, abría los brazos como un boxeador y enseñaba los dientes de modo avieso.
—Me gusta —dije—. King Kong es uno de mis pocos héroes.
Tres muchachos de veintitantos años ocupaban un rincón de Messi GSM Services desde mi llegada al pequeño local. Eran dos chicos y una chica que parecían muy divertidos viendo vídeos en un teléfono inteligente de los grandotes.
Messi les dirigió una parrafada en dariya, el árabe coloquial marroquí. En mis primeros tiempos en Tánger yo hubiera pensado que les estaba echando una bronca: el dariya, sobre todo el de los varones, está repleto de sonidos chillones y guturales, y suele hablarse de forma imperiosa, por lo que suena rudo a los oídos novatos. Muchos latinoamericanos tienen una impresión parecida, la de que siempre estamos enfadados, con los que empleamos el castellano de Madrid, y todo el planeta la tiene con los que hablan alemán. Pero a esas alturas de mi estancia al sur del Estrecho de Gibraltar yo no prestaba atención a la música y me esforzaba por traducir la letra. Entendí que Messi le decía a un tal Ahmed que iba a salir e intuí que le pedía que se hiciera cargo de la tienda. Ahmed expresó su acuerdo con un rotundo Uaja, jefe.
—Tengo que hacer un recado en el Zoco Grande, ¿me acompañas? —Messi se dirigía a mí. Llevaba un cigarrillo sostenido precariamente sobre la oreja derecha. Varias cicatrices de diverso tamaño tatuaban sus sienes rasuradas—. Luego podemos tomar un refresco en la terraza del Cinema Rif.
—Te acompaño, pero en vez del refresco en el Rif propongo una cerveza en el Villa de France. Aún no he estado allí desde que lo reabrieron.
—Yo tampoco, Sepúlveda. —Se agachó para pasar por debajo de una esquina del mostrador y salir a la zona reservada a los clientes. Durante la operación se sujetó el cigarrillo para impedir que se le cayera. Ahmed le reemplazó por la misma vía. La chica y el otro chico seguían en su rincón mirando vídeos. Messi me abrazó y dijo—: Dicen que el Villa de France es muy caro. Una cerveza cuesta cinco euros.
—Da igual, te invito. Como agradecimiento por el protector. —Messi había cubierto la parte trasera de mi móvil con el rectángulo de caucho de King Kong y había pegado una cartulina de plástico transparente a la pantalla para impedir que se rayara. Aun así, leí en sus ojos que no consideraba juicioso pagar cinco euros por una cerveza—. Puedo permitírmelo. Aunque recortado, me siguen abonando el sueldo de profesor del Cervantes. El Estado español todavía no ha quebrado.
—Será porque le prestan dinero los alemanes, porque con todo lo que roban vuestros políticos…
—Debe ser eso, sí. —Toqueteé el móvil y terminé encontrando la foto que me había enviado Julia—. Mira, aquí tienes al mismísimo presidente de BankMadrid en el momento de ser detenido por corrupción.
Le dio un vistazo a la foto y respondió:
—Ya la había visto en Facebook. Pero ese tío salió enseguida en libertad.
—Ah, ¿sí? No lo sabía, no me ha dado tiempo a leer la información. Pero no me extraña: la ley no es igual para todos.
—Ni allí ni aquí, Sepúlveda.
Diez minutos después, estábamos sentados en uno de los bancos de madera del área peatonal que ocupaba el centro del Zoco Grande, dándole la espalda al arco de herradura de la puerta de Bab El Fahs y encarando la fachada del Cinema Rif. Messi rescató el cigarrillo de su oreja y me lo ofreció.
—Sigo sin fumar.
—Esto no es tabaco —Miré con mayor atención el cilindro que sostenía con el pulgar y el índice de la mano derecha y comprendí que era un porro—. ¿También has dejado la yerba?
—También. Temo que si fumo kif o hachís terminaré volviendo al tabaco. —Suspiré con el desconsuelo que debió sentir Magallanes al descubrir que el Pacífico era un océano interminable—. He llegado a esa edad en la que todo son renuncias si quieres seguir vivo un poco más. Un mal rollo, hermano, porque nadie puede asegurarte que vivas ese poco más.
—Yo prefiero disfrutar de la vida ahora, sin pensar en el futuro. —Encendió el porro con un mechero de plástico, le dio una larga calada y exhaló lentamente por la nariz. Me alcanzó el tentador humo de la combustión del cannabis rifeño—. Lo que tenga que ser de nosotros solo Alá lo sabe.
—¿Tú también te has hecho fatalista?
—¿Eso qué es?
—Nada, olvídalo. Es solo que te tengo envidia.
Un nubarrón impertinente cubrió el sol, tapizando de sombras el Zoco Grande. Como si estuviera sincronizado, un golpe de viento agitó las copas de las palmeras que jalonaban aquella explanada que hacía de frontera entre la Medina árabe y la ciudad europea construida durante el período internacional. El golpe de viento también arrebató las gorras de béisbol a algunas de las chicas que ofrecían los productos de la compañía telefónica Méditel delante del banco donde estábamos sentados. Esas gorras, al igual que las camisetas de las vendedoras, eran tan rojas como las banderas marroquíes con el sello de Salomón que flameaban por doquier.
Las chicas corrieron detrás de las gorras volanderas soltando grititos alborozados, como las alumnas de un instituto al salir al recreo. Messi escondió el porro en el hueco de la mano y pensé que lo hacía para evitar que el viento lo apagara, pero entonces vi al trío compuesto por dos soldados y un policía que se aproximaba a nuestro banco.
Me quité las gafas de sol y contemplé a los uniformados con la misma tranquilidad con la que ellos caminaban, enviándoles el mensaje de que era un europeo agradecido porque me protegieran de los yihadistas. El trío de la Operación Hadar pasó por delante de nosotros con sus subfusiles en bandolera y la misma indiferencia que hubieran empleado si Messi y yo fuéramos dos estatuas. Su atención estaba fijada en las chicas monísimas que perseguían sus gorritas de Méditel.
—MP5, del fabricante alemán Heckler & Kloch —dijo Messi.
—¿Qué?
—¿Qué va a ser? Las metralletas de los soldados.
Al cabo de un minuto, un Porsche Cayenne blanco se detuvo al borde de la acera de la plazoleta, justo delante de nuestro banco. El joven que ocupaba el asiento del copiloto bajó su ventanilla, lo que fue suficiente para que Messi se pusiera en pie, disparara la colilla al suelo y la aplastara con una zapatilla deportiva negra con tiras rojas fosforescentes.
—Espera aquí —dijo, encaminándose hacia el vehículo.
—No pensaba hacer otra cosa.
El copiloto y Messi bisbisearon unos instantes a través de la ventanilla; el copiloto le entregó a Messi una bolsa de plástico azul celeste y tamaño mediano; Messi regresó al banco cargando con la bolsa; el Porsche Cayenne arrancó con un suave ronroneo.
—¿Vamos a por esas cervezas? —preguntó sin volver a sentarse.
—Vamos —dije poniéndome en pie.
El Villa de France estaba al final de una calle en cuesta que arrancaba del Zoco Grande y dejaba a la derecha el minarete del color del batido de fresa de la mezquita de Sidi Buabid y, algo más arriba, la capilla de Saint Andrew, de estilo mudéjar y fe anglicana. Una vez en su portal, la fachada cremosa del hotel se alzaba en lo alto de un promontorio ajardinado, en cuyas laderas exteriores cabileñas con sombreros de paja ofrecían naranjas agrupadas en pirámides.
Allí había vivido Matisse hacía un siglo. Desde su habitación, la número 35, había pintado su Payssage vu d’une fenêtre, un óleo que presentaba dos floreros sobre el alféizar y la iglesia de Saint Andrew al fondo, y que ahora se exponía en un museo de Moscú. Pero el Villa de France había estado cerrado durante años, los que coincidían con el período de decadencia de Tánger. Su reapertura era interpretada en la ciudad como otro signo de la resurrección asociada con el reinado de Mohamed VI.
Un botones de la recepción —uniforme con sombrerito y chaquetilla de color rojo, como los de los hoteles europeos de entreguerras— nos condujo a la azotea, que hacía las veces de restaurante al aire libre. Ofrecía una vista panorámica sobre la bahía de Tánger, arrancando en la Kasbah y la Medina, continuando con el puerto y la playa y terminando con el soñoliento cabo de Malabata en el extremo oriental.
Nos sentamos en una mesa cubierta por un mantel de hilo blanco en cuyo centro se alzaba un pequeño florero con una rosa roja. El botones se despidió diciendo que iba a avisar a un camarero. Éramos los únicos clientes del lugar.
—¿No vas a comprobar que tus colegas te han pasado la mercancía correcta? —Messi no le había dado el menor vistazo al interior de la bolsa que le había entregado el copiloto del Porsche Cayenne y ahora descansaba sobre una silla. Las formas adoptadas por la bolsa insinuaban la existencia en su interior de cajitas rectangulares.
—No hace falta. Conozco a esos chavales desde niño, también son de Casabarata. —Casabarata era el barrio pobre de la periferia de Tánger donde el huérfano Messi había sido criado por sus abuelos. Se decía que cualquier cosa que te robaran en la ciudad podías volver a comprarla allí.
—Pues sí que han prosperado.
—Aquí también ha llegado el capitalismo, jai. Después del rey, la religión y el fútbol, lo más importante en Marruecos es la ley de… ¿Cómo se dice?
—¿De la oferta y la demanda?
—Esa misma. —Sacó un paquete de Marlboro rojo de su cazadora de cuero, tomó un cigarrillo y lo prendió—. Estos chavales empezaron con el trapicheo de chocolate en el barrio, pero ahora ganan mucho más dinero con otras cosas.
—¿Cosas made in China?
—Made in China, made in Korea, made in America… Estamos en el siglo XXI, Sepúlveda. Ya era hora de que te incorporaras a él.
—Lo dices por el móvil, claro.
—Claro. Ese cacharro es de puta madre. Si me hubieras dicho que lo querías, te lo habría conseguido barato, muy barato.
—Te juro que ni sabía de su existencia. Julia me lo regaló cuando yo estaba a punto de embarcar en Barajas, seguramente para evitar que lo rechazara. —Un camarero se acercó a nuestra mesa y le pedimos dos cervezas Casablanca—. A ella le va bien en su diario. No gana mucho, pero no la censuran. Es uno de esos nuevos periódicos que solo existen en Internet. Lo han creado veteranos despedidos de la prensa de papel.
El viento, que ahora zarandeaba las copas de las palmeras de la azotea, había conseguido que el cielo volviera a ser de un azul tan intenso y despejado como el del cuadro que aquí había pintado Matisse. Unas gaviotas sobrevolaron la azotea a baja altura, casi con el mismo descaro del que siempre han abusado las moscas para importunar a los humanos. Desde la Medina surgió la voz de un almuédano llamando a la oración que precede al almuerzo.
Messi arrojó la colilla al suelo, pese a que en la mesa había un cenicero de cerámica de Fez: las viejas costumbres tienen la piel muy dura. Entonces formuló la pregunta que yo sabía que le rondaba desde que entré en su tienda, una hora antes:
—¿Cómo te va con Leila?
—Fatal, hermano, fatal. La llamé hace unos días para proponerle cenar juntos, pero no me contestó. Le dejé un mensaje y nada, no he tenido la menor noticia suya.
—¿Qué le has hecho para que esté tan mosqueada? —Su rostro de mulato claro expresaba preocupación—. ¿Le has puesto los cuernos? A mí puedes contármelo.
—Nada, no he hecho nada especial. Quizá ahí esté el problema. Leila llevaba un año reprochándome que nuestro idilio hubiera perdido magia, así lo decía, y que yo estuviera convirtiéndome en un tipo gruñón y previsible. Tiene razón en las dos cosas, qué quieres que te diga. El tiempo no pasa en vano ni por una persona ni por una relación.
—Las mujeres son muy raras, Sepúlveda.
—Casi tanto como los hombres, Messi, casi tanto.