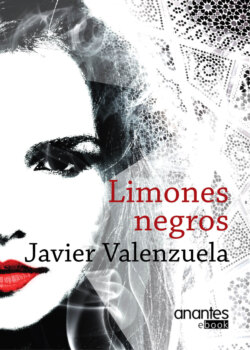Читать книгу Limones negros - Javier Valenzuela - Страница 11
Оглавление6
El cielo se había encapotado bruscamente. Adriana Vázquez, en gandora azul con bordados blancos, de pie en la terraza de su villa, con un vaso de té con yerbabuena entre las manos, contempló el océano de nubes foscas que cubría el Estrecho y sintió una inmensa pereza ante la idea de salir de casa. Le apetecía ordenarle a Abdelhadi que encendiera la chimenea, arrebujarse con una manta en su sillón favorito y hojear despaciosamente el paquete de revistas que había recibido el día anterior. Entre ellas estaban las últimas ediciones del ¡Hola! marroquí y el ¡Hola! español.
Solo había podido darle un vistazo rápido a las portadas. En la del ¡Hola! marroquí se veía a la reina Lala Salma caminando junto a la reina Rania por el pasillo de un palacio rabatí —resplendissantes et complices, decía el titular de la revista—. Las dos estaban, en efecto, delgadas, guapas y alegres: la marroquí, pelirroja y con un caftán de color achampañado; la jordana, de cabello castaño y con una blusa gris y una larga falda negra que le sentaban de maravilla.
También era prometedora la portada de la edición española, con Vargas Llosa e Isabel Preysler cogidos de la mano y bien abrigados en una calle neoyorquina. Adriana no conocía al escritor, pero sí había coincidido con Isabel en un par de fiestas en Marbella y le había parecido encantadora. Seguía con mucho interés este romance otoñal.
Sintió un escalofrío y apuró su té antes de que se enfriara. Avistar la bahía de Tánger y, con tan solo desplazar la vista hacia la izquierda, el perfil de la costa gaditana, era uno de los placeres que le permitía la ubicación de la villa que le había regalado Suleimán años atrás. Solía degustar ese placer con la primera infusión de la jornada, pero aquella mañana se lo amargaba la desagradable humedad que acompañaba a la oscuridad del cielo. Regresó rezongando al interior. No podía quedarse en casa; tenía que ducharse, vestirse con cierta formalidad, tomar el coche, abandonar el Monte Viejo y bajar a la ciudad. Apenas quedaba una hora para su primera cita: a las 10:00 en las obras del nuevo puerto para yates, veleros y cruceros.
—Vous êtes ravissante! —le dijo el Wali, dándole la bienvenida al grupo de notables que había reunido aquel lunes para ponerles al corriente de las reformas que estaban transformando la fachada marítima de la ciudad.
—C’est très gentil de votre part, monsieur le Wali. —Adriana se quitó el guante de cuero de la mano derecha y estrechó la que le ofrecía el representante del rey en la región de Tánger y Tetuán—. J’ai eu du mal à choisir ma tenue avec cette météo orageuse. —Había dudado sobre qué ponerse y, finalmente, había optado por un conjunto de Lanvin —pantalón y jersey de cuello alto, ambos en negro, y torera blanca de lana fría— que la abrigaba y resaltaba el carácter profesional del evento.
—N’ayez pas peur, madame. —El Wali le devolvió la sonrisa. Era un tecnócrata cuarentón, cuyo principal mérito consistía en haber comprendido lo que el monarca deseaba para la zona. Se había empeñado en que esa mañana una veintena de cónsules, empresarios, directivos de cámaras de comercio y otros próceres locales conocieran sobre el terreno lo bien que iban las obras—. Il ne doit pas pleuvoir avant l’après-midi —añadió con la seguridad del que tiene la llave de los cielos.
Era lo mismo que Abdelhadi le había dicho a Adriana en la villa del Monte Viejo: Medi 1 informaba de que hasta primeras horas de la tarde no comenzaría a llover.
Un notorio despliegue de policías uniformados y de paisano cercaba a cierta distancia a los invitados del Wali y mantenía a raya a los curiosos. Los agentes acompañaban sus poses intimidatorias con rudos movimientos de los brazos, cual si estuvieran espantando moscas. Pero ni tan siquiera así lograban impedir que casi todo aquel que pasaba por el lugar se detuviera a dar un vistazo.
Adriana aprovechó el gesto de volver a colocarse el guante para buscar con la mirada a Elías Vivante. Lo encontró charlando con el cónsul español, a unos cuantos metros de distancia. Los tres se saludaron con cabeceos, pero ninguno de los dos caballeros acudió en su socorro. Terminó haciéndolo Samantha Fitz-Lloyd, la cónsul del Reino Unido, que, tras saludar al Wali, la tomó del brazo y la llevó a contemplar una enorme valla publicitaria que parecía colocada para la ocasión.
La valla mostraba el dibujo de un puerto con dos muelles: en uno había amarrados gráciles veleros de tres o cuatro palos; en el otro anclaban cruceros colosales. Tiendas, restaurantes y cafeterías resplandecientes esperaban a los viajeros de unas u otras embarcaciones. «Un vieux port, des nouvelles vocations», rezaba el lema del anuncio.
Las obras de reforma de la fachada marítima respondían a la voluntad de Mohamed VI de convertir Tánger en el pulmón comercial y turístico de la zona septentrional de su reino. Ya había sido eliminado el viejo puerto de pasajeros y mercancías —sustituido por uno nuevo situado a cuarenta y cinco kilómetros al este—, y ahora se trataba de desplazar hacia el oeste el viejo puerto de pescadores, y de levantar una marina de lujo al pie de la Medina y su alcazaba.
—What do you think, dear? —Samantha Fitz-Lloyd, de unos cincuenta años y rostro caballuno y simpático, señalaba el cartel con su mirada.
—It looks great to me —Adriana apoyaba sin reservas la puesta al día impulsada por el monarca—. And I appreciate you’ve rescued me from the Wali. The guy could only be more boring if he was a piece of furniture.
La diplomática le apretó suavemente el antebrazo en señal de complicidad y dijo:
—Mind you, I believe certain armchairs may very well display more wit.
Se abrazaron complacidas por su malicia. La española había comparado al aburrido gobernador con un mueble y la inglesa le había respondido que algunas butacas podían tener más humor e ingenio que él.
Adriana abandonó el grupo reunido por el Wali cuando este comenzó a penetrar en la zona en obras de la nueva marina. Admirar carretillas y hormigoneras le parecía tan triste como tomarse una copa en una discoteca desierta. Pretextó ante el anfitrión que no quería estropearse los zapatos, y este lo aceptó con esa cara de condescendencia y superioridad que adoptan los hombres cuando las mujeres invocan lo que ellos entienden como tradicionales razones femeninas.
Fue en el Mini hasta su despacho en el Royal Country Club. Leyó varios informes en papel, uno de ellos daba cuenta del eco mediático del torneo de golf celebrado el anterior fin de semana. La mayoría de los diarios, radios y televisiones marroquíes ponían de relieve la presencia del guapísimo Lucas Blanco, la estrella de las más recientes series y películas españolas.
Sonrió con ironía: había borrado de su memoria al actor en la misma mañana del domingo, después de que los dos hubieran desayunado en la terraza de la villa y ella le hubiera ordenado a Abdelhadi que lo llevara a su hotel. El polvo de la noche anterior no había estado mal, pero, en realidad, había sido ella la que había puesto toda la sal y la pimienta. Adriana se las había apañado —«No me lo sé de memoria; luego te lo doy»— para ni tan siquiera facilitarle a Lucas su número de teléfono móvil. Él lo reclamaba para, decía, «seguir en contacto por WhatsApp».
Encendió el Mac de sobremesa y atendió sus dos cuentas de correo electrónico, la personal y la profesional. Ninguna contenía nada extraordinario. Hizo un par de llamadas telefónicas relacionadas con su trabajo en el club, que tampoco aportaron elementos que desbordaran lo rutinario. Regresó al ordenador, surfeó en Internet las ediciones digitales de varios diarios españoles e internacionales y no encontró ninguna novedad relacionada con Arturo Biescas. Seguía en pie la información del lunes anterior: el consejo de administración le había ratificado por unanimidad como presidente de BankMadrid, y sus abogados se habían querellado por prevaricación contra el juez que le había hecho pasar un par de noches entre las rejas de la cárcel de Soto del Real. Adriana decidió que se había ganado un zumo de naranja recién exprimido y se lo pidió por el interfono a su secretaria.
Había quedado a almorzar en el restaurante del Hotel Le Mirage con una promotora inmobiliaria de la Costa del Sol recomendada por Elías Vivante. La promotora parecía espabilada: al telefonear a Adriana para concertar la cita, le había adelantado, con un marcado acento malagueño, que en Marbella y Sotogrande apenas quedaba espacio para construir, y que algunos de sus socios le aseguraban que el futuro estaba en cruzar el Estrecho y apostar por el nuevo Tánger. Adriana le había respondido que lo mismo opinaba ella.
Le Mirage se encontraba al oeste de la ciudad, unos pocos kilómetros al sur del Cabo Espartel y a la vera de las Grutas de Hércules. Había sido construido a mediados de la década de 1990 por un ex inspector de Hacienda al que apadrinaba una prima del rey Hassan II llamada Lala Fátima Sora, más conocida entre los marroquíes como La Negra por el color de su piel. Su situación era majestuosa: en lo alto de un promontorio colgado sobre el Atlántico y con una visión del océano que solo tenía como límite el alcance del ojo humano. A su izquierda, arrancaba la costa atlántica marroquí en forma de una playa rectilínea, la de Sidi Kazem, cuya arena tenía la suavidad de la manteca y el tono amarillo intenso del albero de las plazas de toros.
Adriana llegó a la verja exterior del hotel conduciendo su coche y, reconocida por los guardias, no tuvo el menor problema para franquearla y aparcar en el interior, al lado de una batería de Mercedes de chapa tan negra como un chador y tan bruñida como el pelo de una foca. Saltaba a la vista que estaban recién estrenados. Al bajarse del Mini, vio que ni tan siquiera les habían quitado los plásticos de protección a los asientos de cuero. Sonrió: era la prueba irrefutable de que el establecimiento contaba con una partida de clientes paletos y riquísimos. Saudíes con mucha probabilidad.
Identificó a la promotora malagueña en la señora algo gordita que examinaba la galería de retratos fotográficos del pasillo que salía del vestíbulo. Llevaba un traje de chaqueta rosa, tal vez de Chanel, con una falda demasiado corta. Debía de tener unos cuarenta y pocos años de edad, como Adriana.
—¿Azucena? —preguntó.
—Sí, pero llámame Zeni. Tú eres Adriana, claro.
—Sí, encantada de conocerte. —Se besaron en las mejillas.
—Te vi en la tele. Me fascinó el reportaje, estabas divina.
—No me lo recuerdes, Zeni. —Señaló la galería fotográfica y dijo—: Ya ves que aquí vienen muchas celebridades. —El tableau de chasse del hotel incluía retratos de Felipe González, Zapatero, Almodóvar, Johan Cruyff, Messi, Carlos Slim, Alain Delon, Gérard Depardieu y Catherine Deneuve—. ¿Cómo es que no te alojas aquí?
—Me lo aconsejaron y lo intenté, pero estaba lleno. Estoy parando en el Villa de France. ¿Qué opinas de él?
—Algo frío y convencional en el interior, como este, pero, bueno, no está mal. Yo te hubiera recomendado el Villa Joséphine. Es una vieja mansión á l’anglaise bastante bien restaurada que está al lado de mi casa —Intuyó que Zeni no comprendía lo de á l’anglaise—. Imagino que este hotel está ahora copado por los saudíes. Me dijeron que nos hacían un hueco especial para almorzar y he visto en el aparcamiento esos Mercedes que compran tan solo para los días que pasan aquí.
—También los he visto. En la Costa del Sol hacen lo mismo: lo compran todo nuevo y, cuando se van, lo dejan tirado. Mucha gente gana un buen dinero con sus sobras.
Rieron. Adriana sintió que el pasillo olía a algo limpio, dulce y agradable que tenía un regusto de madera, probablemente algún ambientador de almizcle.
—¿Cómo has venido hasta aquí? —preguntó.
—En taxi. Al conductor no le han dejado aparcar dentro y me está esperando por ahí fuera. Es un baboso: lo pillo todo el rato mirándome los muslos.
Dieron la espalda al inverosímil busto de Pericles que, al otro lado del pasillo, observaba la galería de huéspedes famosos de Le Mirage, atravesaron la gran sala de estar y salieron a la terraza. Bandadas de aves volando hacia el sur para pasar los meses fríos cruzaban el cielo, que seguía muy cubierto. Un muro de rocas tapizadas por matorrales y chumberas caía desde la terraza hacia la lóbrega alfombra del océano. Se escuchaba el rumor del oleaje.
Adriana, señalando la playa de Sidi Kazem, le explicó a Zeni:
—¿Ves aquel chalé, el primero? —Zeni asintió—. Es el de Salman, el rey de Arabia Saudí. Ahí solo pueden bañarse él, sus invitados y los clientes de Le Mirage. —Una angosta escalera privada de ladrillos llevaba desde el hotel al albero de la playa.
—Salman es ese jeque que tiene más años que Matusalén pero lleva teñidos con carbón el bigote y la perilla, ¿no?
—Casi todos ellos van así, pero sí, supongo que nos estamos refiriendo al mismo. Los jeques del Golfo se están instalando en Tánger porque aquí tienen la coartada de que están en tierra musulmana. —Adriana sintió en el bolso la vibración del móvil y, disculpándose, lo sacó, miró el número que aparecía en la pantalla, decidió que la llamada no era importante y devolvió el aparato a su lugar—. ¿Ves la segunda construcción, la que está inacabada? Es el bungaló que Hassan II le regaló a Felipe González. Hace poco Felipe se lo vendió al rey Salman, se cotillea que por dos millones de euros. A su novia no le gusta demasiado Tánger; prefiere Extremadura o, puestos a disfrutar de un buen baño, la República Dominicana.
Un avión entró en el campo de visión de las dos mujeres, un pájaro metálico que descendía, peinando las olas del océano, hacia la playa, para cruzarla y aterrizar en el aeropuerto Ibn Batuta.
—¿Y eso? —Zeni señalaba con una mano atiborrada de sortijas varios conjuntos de boyas que flotaban en el azul agrisado de las aguas, no muy distantes de la orilla.
—Eso son las almadrabas. Las aguas que rodean las Grutas de Hércules son ricas en atunes. Entre mediados de abril y finales de junio, pasan por aquí miles de ellos que vienen del Atlántico y van a desovar al Mediterráneo. Una vez, vi desde aquí cómo les perseguían unas orcas enormes. —La malagueña puso cara de espanto—. Así es la vida, Zeni, el pez grande se come al chico. Seguro que en tu negocio has vivido muchas veces esa experiencia.
—Y que lo digas. —Se estiró la falda—. O sea, que en estos parajes hay buena pesca.
—Muy buena y de todo tipo. Si hablamos de atunes, los fenicios y los romanos ya tenían aquí sus almadrabas, y todavía hoy se pescan piezas de quinientos o seiscientos kilos. Si hablamos de lenguados, casi puedes cogerlos con las manos, porque vienen a esta playa a protegerse del viento de levante, el chergui, como lo llaman los tangerinos. Y si quieres, podemos hablar de otro tipo de capturas.
Almorzaron en el restaurante interior: el día hacía desapacible la terraza. Les atendió un camarero de cabello recogido en una coleta, camisa blanca y pantalón negro, al que las dos pidieron lo mismo: ensalada del tiempo, pargo a la sal y vino blanco Medaillon Sauvignon. En la mesa de al lado, media docena de varones saudíes, con turbantes y galabías blancas, daba cuenta de una paella. A las españolas no se les escapó que la regaban con un par de jarras de sangría.