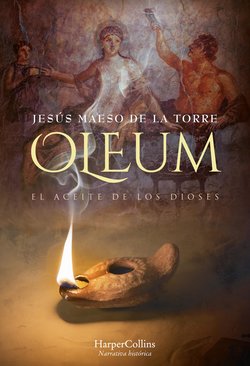Читать книгу Oleum. El aceite de los dioses - Jesús Maeso De La Torre - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
JERICÓ
ОглавлениеAño XIII del reinado de Tiberio César
Una de aquellas tardes precursoras de la primavera, cuando un clarín de luz y de verdor anunciaba la florida estación en los valles de Judea, mi padre me informó de que en el mes de adar —marzo— la familia se trasladaría a la ciudad oasis de Jericó, donde conocería a la que iba a convertirse en mi esposa.
Como era costumbre, mi padre había concertado mi boda en el seno de la familia de un levita, un próspero mercader de dátiles, de nombre Uziel ben Gadara, que se convertiría durante unos días en nuestro anfitrión y, de llegar a un acuerdo, en mi futuro suegro. Debería elegir a una de sus dos hijas, más o menos de mi edad.
La noche anterior quemé incienso en mi habitación y la atmósfera se llenó del aroma de Dios, mientras mariposas nocturnas revoloteaban por las lamparillas de aceite. Me tendí en el catre, crucé los brazos sobre mi pecho y me dejé bañar por la claridad lunar que penetraba por mi ventana. Pensé cómo serían aquellas muchachas que se me ofrecían, y que mi joven corazón tanto deseaba. Y sin poder evitarlo traje a mi memoria la silueta inalterable y sugestiva de la princesa Salomé.
Me venció el sueño y surgió en mi mente una figura femenina con el rostro de la hembra real. Iba vestida con una túnica de lino egipcio y su melena oscura le caía en cascada sobre los hombros. Me llamaba con ternura y yo me acerqué, pero noté que mis pies no avanzaban. Contemplé su belleza sin tacha, semejante a una llama refulgente, e, incapaz de resistir su encanto, extendí mi brazo para tocarla, pero mis dedos hallaron la nada. C.ada vez se alejaba más de mí y se desvaneció hasta convertirse en un punto de luz en la negrura. Y por más que le imploraba que se detuviera, ella se separaba más de mis brazos anhelantes.
Jadeante, lleno de congoja y desprovisto de fuerzas, me desperté y me incorporé sudoroso del lecho. ¿Habría sido un mal augurio sugerido por mi subconsciente? ¿Sería equivocado aquel intento de casarme lejos de Jerusalén, donde estaban mis raíces? A veces buscamos inútilmente certidumbres para vivir, pero obtenerlas en los sueños resulta imposible.
El cielo de Jericó estaba poseído de una calma que presagiaba buenaventuras, y su albor era tan brillante como el añil del cielo. La turbadora fragancia de los dátiles es su aroma característico y no existe en Israel ciudad de perfume más grato. Mi familia y yo descendimos del carro en el que viajábamos, protegidos por un parasol anaranjado. Recuerdo que advertí en mí una indescriptible sensación de responsabilidad y al descender noté mi andar vacilante. Debía elegir a la que sería la compañera en el viaje de mi vida.
«Pero», reflexioné, «¿y si cometo una lamentable equivocación?».
Mi madre me abrazó, recompuso mi pelo alborotado y me aseguró que las dos niñas eran dos hermosuras. Sus palabras me tranquilizaron.
Efectivamente eran dos muchachas muy agraciadas y mejor vestidas, que tenían una rama de lirio en sus manos. Atendían a los nombres de Naomi y Keren. Llevaban pulseras en los brazos y pendientes en las orejas, diademas en sus cabellos y, sobre sus bordadas túnicas de lino, collares egipcios que representaban la flor de loto.
Se miraban entre sí y sonreían. Para ellas yo era un juego y a la vez un premio a sus deseos innatos de hallar marido. Los senos se les habían reafirmado y seguro que el vello púbico había brotado en sus sexos, por lo que ya podían procrear. Pero fue Naomi, la segunda en edad, y que frisaba los catorce, la que selló mi atención y mi deseo, por la mesura de su mirada, la sensualidad de su boca, su larga melena, que le caía por los hombros, y la sutil vibración de su estilizado cuerpo.
Nada impuro parecía rozarla. Y sobre todo me atrajo porque tenía un fugaz parecido con la amirah Salomé: mi canon de belleza en una mujer. Los espejos de sus ojos grandísimos, del color de las avellanas, iluminaban la estancia donde nos recibieron. Sus labios estaban mudos y apenas si insinuaron una sonrisa de simpatía hacia mí. Noté que Naomi hizo un esfuerzo para congraciarse conmigo. Su hermana, entretanto, sacaba su lengüecilla de forma disimulada, o guiñaba sus ojos tintados de antimonio, consiguiendo que me ruborizara.
Muchos pares de ojos estaban prendidos en mí y mi corazón palpitaba.
Me sumí en una intensa reflexión en medio de un silencio casi religioso, como si estuviera examinando la delicada mercancía de un bazar. Lo decidí pronto, pues me parecía humillante para las pretendidas. Alisé mi túnica de levita, y según el ritual de elección de esposa en Israel, tomé una jarra de vino almizclado, eché unos sorbos en una copa de peltre y me dirigí hacia las dos muchachas, que me miraron expectantes.
«¿Cuál sería la elegida?», se preguntaron todos, llenos de inquietud.
La más pequeña temblaba de agitación. No lo dudé. Extendí mi brazo y le entregué la copa sonriente a Naomi, que sonrojó sus mejillas. El mal trago había pasado.
Había sido la escogida y noté que para ella era cuestión de supervivencia.
Bebió del vaso en señal de aceptación, y su padre, con voz pastosa, dijo:
—¡Aleluya! Hoy hemos sellado un pacto de sangre entre los Eleazar y los Gadara. Que Yavé bendiga esta unión y que el futuro casamiento cierre el acuerdo.
Creció un murmullo de aprobación y unimos nuestras manos. Naomi, que significa «la bella» en arameo, olía a la dulzura de las colmenas. Era gentil, esbelta y hermosa, callada, de sonrosadas mejillas, y pensé que sería una esposa y madre admirable, educada en la ley inmutable de Moisés. Tendió hacia mí su mano derecha y su contacto me infundió fuerzas. La amé desde el primer momento.
Recibió de mi madre los preceptivos regalos de joyas y vestidos, y yo añadí una redoma de perfume elaborado por mí, llamado la Flor de Jezabel, y que al abrirlo inundó de fragancias la casa. Naomi los aceptó inclinando la cabeza y esbozando una franca sonrisa, que dejó al descubierto unos dientes bien dispuestos y amarfilados. La hermana rechazada me miró con cierto resentimiento, y yo, que lo tenía previsto, le regalé otro frasco de esencias egipcias, que me agradeció sonriente.
Mi padre pagó la dote convenida en monedas de oro de Tiro, para compensar la pérdida de Naomi, y la madre nos rogó que ocupáramos los almohadones y divanes para celebrar la unión con un banquete, donde nos mostrarían toda su riqueza.
La brisa de la tarde despertó nuestros apetitos. Platos de aceitunas, de queso de cabra, tazones con oloroso y refinado aceite, rebanadas de pan candeal con miel y cordero asado con hierbas fueron servidos por los criados.
Fue entonces cuando me fijé en Uziel, mi futuro suegro. Era un hombre enteco y desgarbado, de nariz achatada y boca hundida, con los dedos llenos de aretes de oro y plata. Pertenecía a la tribu de Leví, como nosotros, pero al instante adiviné un interés en sus intenciones de casamiento. Por sus palabras me pareció que buscaba la posición en el Templo de mi familia y sobre todo aprovecharse de la influencia y del rango de mi padre en el sanedrín, que le abriría muchas puertas en Jerusalén; y percibí que su conversación giraba siempre en torno a las ganancias y al dinero.
Parecía más un saduceo que un observante fariseo.
Mientras comía y reparaba en Naomi para detectar sus sensibilidades, percibí en mí turbación al tener que separarme de mi hermana Arusa, de mi madre, la tierna Bosem, cuyo nombre significa «perfume», y de mi sabio y magnánimo padre. Escaparía de mis quehaceres de soltero, cimentados con su desvelo y amor, y perdería la protección de mis maestros y de mi poderosa progenie. Tras bendecir la mesa y lavar nuestras manos en aguamaniles de plata, Uziel manifestó:
—La fuerza de Israel está en la confianza en Yavé, pero muchos judíos han olvidado sus preceptos y se han echado en brazos de falsos ídolos.
—Solo la fe que nos une nos hace fuertes frente a los invasores romanos —resonó la voz profunda de mi padre.
—En mis viajes veo a nuestro pueblo humillado y disgregado. Por eso para mí la familia lo es todo y el casamiento de mis mujercitas necesario, Fazael.
—Solo el Mesías acabará con los males de Israel, hermano Uziel, pero hemos de regresar a la pureza de cuando fuimos humildes y animosos pastores.
Después mi suegro nos habló de los cuantiosos lucros que obtenía con la venta de dátiles, que exportaba por el mar Interior a través de una naviera fenicia, y de la que yo sería partícipe por razón de convertirme en nuevo hijo de la familia.
Permanecimos en la casa de mi prometida tres días, en los que se prolongaron los festines y agasajos y la visita al cercano río Jordán, sagrado para los hebreos. Contemplaba a Naomi constantemente para adivinar en sus gestos si había acertado en la elección. No obstante, la verdad es que yo solo deseaba rodearla con mis brazos, pues era una flor que acababa de florecer y mi sangre joven así me lo pedía. Tuvimos algunas cortas conversaciones, siempre con su tímida vacilación, y me costó abrir su corazón.
La víspera del último día de estancia, a media tarde, la observé con renovada curiosidad. Vio la interrogación en mis ojos y me preguntó comedida:
—¿Has visitado el palmeral de mi padre, Ezra?
—No, claro, aunque me gustaría. —Fingí para huir de la casa.
Nos acompañó mi hermana, una criada griega de la casa y su hermano mayor, un joven de unos veinte años de cara cetrina, nariz superlativa y ojos saltones, pero bienintencionado y de buen talante, que se esforzó en entablar conmigo una amistad fraternal. Se llamaba Fares, y tenía un diente partido que le confería a su sonrisa una mueca caricaturesca. Visitamos de camino la sinagoga, el palacio de verano de Herodes y luego el palmeral, donde trabajaba una cuadrilla de operarios.
Naomi y yo nos adelantamos a nuestros acompañantes. Y como si desearan dejarnos solos, no se esforzaron en seguirnos y se detuvieron en una noria que llenaba las acequias, donde florecían los lirios y revoloteaban las mariposas. Conversamos con placidez y lejos de oídos ajenos, y aunque se mostraba inferior a mí, según la ley hebraica, se hizo accesible desde el primer momento.
—¿Por qué me miras de ese modo tan insistente, Ezra? —se interesó.
Escruté la expresión de sus ojos melancólicos y dulces y comprobé que estaba cuajada de sueños y de cavilaciones sobre su futuro como mujer casada. Me agradó.
—He de conocer a la mujer que va a engendrar a mis hijos. ¿No te parece?
—Las mujeres de Judea no tenemos seguridad en el casorio, podemos ser lapidadas por una falta insignificante y no poseemos ningún derecho ante los tribunales. ¿De qué sirve casarse? —se lamentó fijándose en mis pupilas.
Me impresionó aquella valoración que indicaba rebeldía e inteligencia.
—La que ha de ser mi esposa nunca estará desamparada. Es conducta de mi familia —contesté, y ella me sonrió con ternura, pues adivinó mi sinceridad.
La admiración de su rostro y sus formas encantadoras me animaron.
—Este palmeral es un vergel para perderse en él, Naomi —aduje.
—Su origen es árabe nabateo y el fruto, aún sin florecer, se recoge en diciembre. Espero que estés aquí y disfrutes de unos días intensos e inolvidables. Estás invitado.
Paseamos en silencio por la orilla del riachuelo que regaba las palmeras y observé que el cielo adoptaba un tinte violeta conforme avanzaba la tarde. Mientras nos perdíamos en el mar de palmeras, ella no paraba de reír y de acariciar mi mano.
—La existencia me parecía desprovista de sueños y al conocerte ha cobrado sentido. Deseo ser tu esposa y llenarte de felicidad —me aseguró incitadora.
—Yo también estoy falto del afecto de un alma igual y precisaba reconducir mis deseos. Tú cubrirás esa soledad, Naomi. Eres una mujer muy hermosa, ¿sabes?, y además conversar contigo es un goce, pues intimas con el saber.
—Te suplico que no me juzgues solo por estas horas que llevamos juntos. Aparte de las labores del hogar, mi padre ha querido que estudiemos la Torá y la filosofía griega, y hemos viajado a Séforis y Cesarea y pasado largas temporadas en ellas.
Lo sabía, pues había descubierto en la casa una prodigiosa colección de manuscritos y papiros sobre las Sagradas Escrituras y de rabinos judíos helenizados.
—Sí, ya he percibido que tu padre es un entusiasta filoheleno, y que vuestra casa posee adornos griegos. Mi maestro Gamaliel nos aconseja que comparemos el Talmud con la filosofía de Platón, y que no despreciemos la sabiduría de otros pueblos, aunque estos sean paganos e idólatras. Los viejos rabinos de las sinagogas ven con malos ojos que nos abramos a los gentiles —le referí—. Debes tener cuidado.
—No creas, mi padre sigue siendo un buen judío y es respetuoso con la ley, pero tiene contactos con mercaderes fenicios, egipcios y griegos. Junto a él y a mi madre he ido a escuchar al maestro de Nazaret, Yeshua ben Josef, siempre rodeado de gentiles y de mujeres de cualquier condición. ¿Cuándo se vio a un rabí o a un sacerdote hablar con una mujer?
Fui rápido en contestar, pues una mujer hebrea no solía hablar de fe. En su cara se había dibujado una sonrisa de admiración hacia un hombre que yo creía superior, en el que se mezclaban a partes iguales la fascinación y el asombro por doctrina tan bella.
—¿Conoces al rabino galileo? —le pregunté con incredulidad en mi voz.
—Sí, anduvimos un largo camino para escucharlo en el pueblo de Siquén. Cuando se dirige a Galilea, o desciende a Judea, no despreciamos la oportunidad de escuchar su voz cercana y sencilla.
—¿Tu padre lo aprueba? —me interesé desconcertado, aunque complacido, pues, aunque pronto sería un escriba del Templo, era tan tolerante como mi maestro.
Se produjo un apretado silencio, y asintió. Yo repliqué comunicativo:
—Yo oí las enseñanzas del maestro de Galilea, cerca de Betania, junto a mi padre y mi tío Zakay, en una ladera de los montes Ebal y Garirim. Acudieron gentes de todas partes para rogarle algún prodigio y te aseguro que me deslumbró. Es distinto a todos los rabinos que he conocido. No desprecia la alegría amable, es compasivo con el dolor ajeno, llora con las desgracias, se rodea de pecadores y de gentes llanas y huye de la moral rígida de las sinagogas y del santuario.
—¿No es sorprendente esa conducta, Ezra?
—Pues te diré que, sin apartarse de la ley de Moisés, ese reino de Dios que predica es el mismo que el que nos enseña Gamaliel, mi maestro. O sea, la antítesis de lo que se vive dentro de las murallas de Jerusalén. Allí todo es podredumbre, poder y negocio, y un día presencié cómo atacaba a la misma esencia del poder. Jamás lo olvidaré.
—¡Cuéntame, Ezra, te lo suplico! —me imploró con la mirada encendida.
—Pues verás. Una fría mañana en la que asistía a la Academia, oímos voces y un gran griterío en el Patio de los Gentiles. Fuimos a ver qué ocurría. Se trataba del rabí de Nazaret, que había formado un círculo de fascinación a su alrededor y también de oposición. Abrió sus manos, para decir solemne:
—La humildad, el perdón, la piedad, la limosna y la misericordia deberían ser los atributos de los ministros de este santo templo. ¡Pero este santuario se ha convertido en una cueva de ladrones, cuando debería ser una casa de oración y de virtud!
—¿De dónde viene este blasfemo? —preguntó un levita cegado de rabia.
—De Galilea —le contestaron.
—Me lo imaginaba —ironizó—. Una tierra de bandidos y falsos profetas sin erudición alguna —comentó y lo increpó, mientras algunos guardias se iban congregando a su alrededor, prestos a intervenir y a prenderlo.
Aquellas incendiarias palabras provocaron un cataclismo entre los escuchantes, en especial entre los saduceos. Muchos rabinos habían predicado en aquel lugar sagrado creyéndose enviados de Dios, pero jamás se habían escuchado denuncias tan duras y afiladas en la antepuerta del Santo de los Santos.
El seductor maestro no se dejó acobardar y defendió sus ideas con decisión.
—Creedme, esta casta maldita se ha apartado del espíritu de la ley de Moisés y se preocupa solo de si cumples con el sabbat, o te has lavado antes de ingresar en el templo. Sabed, venales sacerdotes, que no se ha hecho el hombre para el sabbat, sino el sabbat para el hombre, y que quien debe permanecer puro es el corazón, no nuestras manos o vestidos.
Un saduceo lo señaló con su dedo acusador y le respondió rotundo:
—¡El sabbat pertenece a Dios y es blasfemia trabajar o viajar ese día, como hacen tus discípulos y tú mismo, que no lo respetáis, blasfemos!
—¡Qué equivocados estáis! Adonay está harto de sacrificios estériles y de vanos preceptos y desea ver a su pueblo elegido unido por una ley pura, donde todos seamos iguales, y el templo un lugar de oración y no de negocio —explicó con voz colérica.
Un aire de tensión planeaba en el ambiente.
—¡Es el Mesías, el Hijo de Dios! —exclamaban sus partidarios.
El Galileo detuvo su mirada sobre ellos y les soltó a la cara:
—Yo siempre he hablado en público y nunca me he escondido. Soy un hijo de Israel y es su ley la que observo y predico. ¿A qué viene ahora interrogarme sobre mis enseñanzas? Lo hacéis solo para demostrar ante el pueblo la hipocresía de vuestra conducta.
Murmullos de anatema se alzaron contra Yeshua el Nazareno, que permaneció inalterable. Escuchaba cuantos improperios le lanzaban los sacerdotes, pero se mostraba imperturbable ante sus críticas. Conocían que se había formado en la Torá en la Escuela Rabínica de Séforis, donde su padre había trabajado como artesano, pero era despreciado por ser galileo, tierra de zelotes, siempre en contacto con gentiles y donde se conocía además la filosofía griega.
Ellos ignoraban que el desaire a los saduceos lo acercaba más al pueblo, que estaba harto de su altanería y de tantos impuestos vejatorios que iban a parar a sus bolsillos y a los de los invasores romanos. Unos lo aclamaban como el Mesías esperado, el rey de Israel, y otros lo contradecían.
—Yo solo anuncio la inminencia del reino de Dios para los limpios de corazón, los pobres, los mansos y los perseguidos —afirmó grave—. ¿Por qué la buena acción de un sacerdote ha de tener más valor que la de un leproso, una viuda o un mendigo? Creedme que todos somos iguales a los ojos del Padre Eterno, harto ya de esta ralea de usureros altivos que utilizan el templo para engañar a los inocentes y llenar sus bolsas.
Se alzaron comentarios en alto de algunos sacerdotes indignados por sus contundentes palabras. Todos sabíamos que la clase religiosa vivía de las colosales ganancias del templo, y amenazar con cortar aquella cornucopia de riquezas era condenarlos a la pobreza. Provocar con destruir el templo, la piedra angular de Israel y de sus intereses, significaba demasiado para ellos. Aquello no gustaría a Poncio Pilatos.
No obstante, pensé que, vista la modesta figura del Nazareno, era evidente que no era un usurpador. Tan solo era un exorcista, un sanador misericordioso, un refugio para los más débiles y un rabino profético que predicaba un reino de Dios tal vez inalcanzable. Tampoco se presentaba como un visionario, sino como un rabí respetuoso y observante de la Torá, que anhelaba reformar los códigos de convivencia del pueblo hebreo, y nada más. Eran muchos los judíos de toda Palestina que clamaban por una vuelta a la sencillez primitiva de la ley y a una profunda renovación religiosa.
De nuevo abrió sus manos, para decir en tono conciliador:
—La humildad, el perdón, la piedad, la limosna y la misericordia deberían ser los atributos de los ministros de este santo templo. ¡Pero este santuario se ha convertido en una guarida de latrocinio, cuando debería ser una casa de oración y de virtud!
Los sacerdotes lo miraban incrédulos y azuzaban a los vigilantes del templo para que lo detuvieran, incluso uno alzó la mano para abofetearlo. Pero se detuvieron al comprobar que algunos de sus seguidores iban armados con siccas —espadas cortas— y que el patio estaba lleno de fieles que podrían provocar un alzamiento de irreparables consecuencias para Israel.
—¡Blasfemo, blasfemo, blasfemo! —vocearon algunos sacerdotes.
De repente la voz del Galileo templó de ira reprimida y un escalofrío recorrió mi nuca. En aquel instante sus ojos recorrieron la larga hilera de tiendas y de puestos de prestamistas, donde relucían las monedas y las balanzas de cobre para pesarlas, así como las jaulas de palomas y tórtolas. Se desató el cíngulo de su túnica, se abrió paso entre la multitud y, como un héroe vengador, arremetió contra las mesas volcando las más próximas. Sus discípulos y partidarios fueron tumbando una tras otra, mientras el rabino increpaba a los cambistas y mercaderes.
—¡Habéis envilecido el templo del Padre! —gritaba Yeshua airado—. Este santuario está corrompido y hay que liberarlo del estigma del dinero y la descomposición.
Los sacerdotes, pálidos como la cera, lo miraron despectivamente, como solían hacer con cualquier judío analfabeto, pero también aterrados. Aquel maestro no era un pobre predicador que iba de sinagoga en sinagoga contraviniendo las Escrituras. A una señal de un anciano saduceo, abandonaron el Pórtico de Salomón y llamaron a la guardia, mientras anónimos exaltados empleaban la violencia contra los tenderetes y volatería, convertida en un pandemónium de aleteos y gruñidos.
—¡Os habéis apartado del camino de Dios y de su ley! —insistió el maestro.
Era evidente que había removido las conciencias de cuantos lo oíamos.
Recuerdo, Naomi, haber contemplado, iluminados por el tibio sol de la mañana, los brillantes denarios y sestercios romanos con las efigies de Augusto y Tiberio; los shekels y zuz judíos con las uvas, el barco herodiano y la efigie del templo; los tetradracmas de Alejandría con su faro y los cistóforos griegos con la serpiente de Dionisio, volando por los aires y rodando por las losas del patio.
Fueron instantes de caos, anarquía, ruidos, voces, carreras, protestas y lamentaciones, irreemplazables para mí. Mi padre Fazael hubiera llorado de gozo.
—¡Salve, Hijo de David! ¡Rey de Israel! ¡Ungido del pueblo! —gritaban.
Jamás se había contemplado nada semejante en el tabernáculo de Jerusalén.
Miré hacia el Patio de las Mujeres y observé que el Galileo y su círculo más próximo se dejaban envolver por la agitada marea humana de los peregrinos y desaparecían por las escalinatas que conducían a la Puerta de Susa. Pensé que era una sabia decisión, si es que deseaba conservar la vida, pues había encolerizado a los sacerdotes.
Suspiré profundamente, deseando que el Nazareno pusiera tierra de por medio y no entrara más en la Ciudad Santa. Mi maestro sonreía. No lo olvidaré.
—¿Y qué aconteció después, Ezra?
—Pues que se tardó más de una hora en recuperar la paz en el santuario y los mercachifles en recoger sus mercancías. Se veían grupos de saduceos, levitas y fariseos hablando en corrillos, intentando reunir al sanedrín para juzgar al Nazareno, y si era sentenciado por blasfemia, apedrearlo como era costumbre y ordenaba la ley. La noticia se extendió por la ciudad, como uno de los hechos más insólitos acaecidos en ella.
—A mí me parece un rabino distinto a cuantos oí predicar, Ezra. Pienso que con sus palabras nos libera de la culpa y de la desesperación y que abre una puerta de esperanza para sacudirnos de esa ralea de hienas: los saduceos.
Me extrañó que siendo una mujer estuviera tan interesada por los temas teológicos y que empleara unas palabras tan elevadas y certeras. Me agradó y respondí:
—¡Y tanto! Sus palabras me hicieron meditar e incluso las discutimos en la Academia del Templo. Ese sorprendente galileo pide al pueblo judío que se enfrente a la iniquidad de unos sacerdotes inmorales. Nos habló de un Israel sin templos y sin rituales, y mi padre y mi tío se echaron las manos a la cabeza y lo llamaron irreverente.
—Pues cada día crece más y más el número de sus discípulos.
—¿Tú lo eres, Naomi? —me interesé intrigado.
—No, no. Mis padres no lo aprobarían y muy pronto seré la esposa de un escriba de la ley, un sofrín que ejercerá la justicia ante el pueblo y un sabio respetado. Soy una mujer sin capacidad de decidir por mí misma —se lamentó.
Le respondí con una cariñosa sonrisa y me alegró conversar con ella.
—Yeshua de Nazaret es un judío y habla para los judíos. ¿Cómo no vas a poder escucharlo, si es un rabino de la ley? Jamás se ha proclamado hijo de Dios, lo que sería una gran blasfemia, y menos aún Mesías. Pero esa revolución religiosa de la igualdad y la pureza que predica no la aceptarán ni los sadoki, ni los frívolos boethusin, esa herética nobleza sacerdotal antigua, ni los viejos fariseos del sanedrín, a los que llama ciegos conductores de ciegos y linaje de reptiles.
—Muchos aseguran que es el prometido de Israel, el enviado por Dios para librarnos de la opresión del invasor extranjero.
Recuerdo que esgrimí una leve sonrisa de reprobación.
—Ese es el gran dilema, Naomi, saber si viene a traer a Israel la paz o la guerra. En los últimos años he escuchado muchas prédicas de otros tantos profetas que se creían el Mesías y a los que se llevaron el viento y el olvido. O murieron lapidados.
Vaciló unos instantes, pues no deseaba pasar por una mujer pedante.
—Muchos lo creen el Mesías esperado, y desean proclamarlo en Jerusalén.
Lo negué con una terminante negación de mi cabeza. No lo juzgaba así.
—No creo que el Galileo posea un discernimiento claro de su destino y de su misión. No obstante, te diré que entre sus seguidores descubrí a muchos zelotes, seguidores de Judas el Gaulonita, con la espada al cinto. Temo por él si se decide a predicar otra vez en Jerusalén acompañado de esa gente pendenciera. Muchos lobos estarán al acecho.
—Yo lo veo vulnerable y desamparado, Ezra —me aseguró Naomi apenada.
—Sé por los guardias del Templo que espías de Herodes Antipas y de Josef Caifás lo siguen a todas partes. Lo temen y piensan que puede levantar al pueblo si se presenta como el libertador y el Ungido de Israel. No olvidan al Bautista.
Me maravilló la defensa que hizo mi prometida del predicador Galileo. Yo pensaba que aquel fenómeno y la aparición del rabí de Nazaret en Galilea bien podía ser el espejismo surgido del apremio que abrigaba el pueblo de un salvador que lo liberara de la opresión romana y de la corrupción sacerdotal, pero callé.
Nos acercamos al río, y quise concluir la plática sobre el revolucionario rabino. Me aprecié impulsado a preguntarle algo que se murmuraba en el templo.
—¿Y ciertamente proviene de Nazaret? Esa aldea no la conoce nadie.
—Una de las mujeres que lo siguen nos aseguró que su madre, al enviudar, abandonó ese villorrio y residen en Caná, al pie de las montañas de Achois, donde se formó como rabino y donde ejercía como artesano. Ahora va de aquí para allá por las ciudades del mar de Tiberíades predicando y haciendo portentos —me aseguró.
En aquel momento sus ojos relampaguearon de deseo. Nos cogimos de la mano y nos quedamos pensativos.
Recuerdo a Naomi arropada por una túnica que marcaba sus delicados contornos, sus senos como dos tórtolas gráciles y el delicado perfume a agraz que exhalaba su pelo. Su cuerpo, aún tan joven, se me ofrecía con exótica femineidad. La soledad del palmeral invitaba a la intimidad. Ella entornó sus párpados y me ofreció sus labios delicadamente tintados de grana. Y yo los tomé con ternura y avidez.
—Cobíjate en mis brazos, ya estamos prometidos —la invité a abrazarnos.
—De ti solo ambiciono que nos guardemos confianza mutua, Ezra —me pidió.
Recogí su talle, besé sus mejillas tersas, nos juntamos y nos entregamos con una fogosidad juvenil a las llamaradas de una pasión irresistible. Un incontenible deseo se dispersó por mis venas y el frescor de la hierba del palmeral nos sirvió de lecho nupcial. Aspiré el olor de su piel enardecida de su primera vez entregada a un hombre. El placer prosperó en ambos como un torrente en primavera. Naomi gimió como si yo hubiera colmado un deseo suspirado.
Aquella noche, como si fuera un ritual de casorio y entrega, me lavó las manos en una jofaina cuajada de hierbas aromáticas, tomándolas dulcemente en las suyas.
Ya era mi esposa y, si quedaba embarazada, no violábamos ninguna ley. Nos intercambiamos promesas de amor duradero y yo me proclamé esclavo de su amor.
La familia de Naomi nos despidió agitando los velos al viento.
Mi prometida Naomi me saludó con afecto la mañana de la despedida, mientras derramaba unas lágrimas de dicha. Regresábamos a Jerusalén con objeto de construir con prontitud una casa cercana a la morada de mis padres, la que los judíos llamamos la jupá, donde viviríamos tras el casorio, una vez que mi padre, y solo él, decidiera la fecha de la boda.
Desde aquella noche Naomi dormiría con una vela encendida, que le recordaría a su contrayente desposado, con el que en menos de un año contraería nupcias. Pensé que con ella experimentaría sensaciones ignoradas, entregado a la pasión entre sus brazos y su piel del color de la melaza.
Sabía que nuestra religión era muy restrictiva con los placeres del tálamo y que muchos eran ilícitos, y los del erotismo más aún, restringidos por unas leyes taxativas y espiados por un Dios vigilante y temible.
Pero Naomi había penetrado en la linfa de mis venas y comencé a amarla.
Los iris del amanecer iluminaban el camino de Jerusalén tras vencer a la noche.