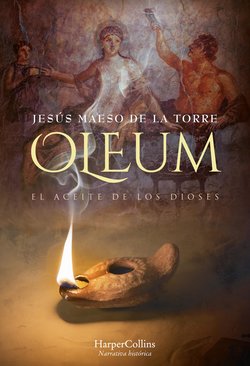Читать книгу Oleum. El aceite de los dioses - Jesús Maeso De La Torre - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
SALOMÉ
ОглавлениеAño XIII del reinado de Tiberio César
Recuerdo aquella tarde con nitidez diáfana, al poco de regresar mi padre de su misión a Cesarea. Mi tío, el reputado comerciante Zakay, al que yo amaba por su bondad y sabiduría, me envió como otras tantas veces a llevar unos productos al palacio de los asmoneos, donde en algunas épocas del año solía residir la familia de Herodes. Algunos componentes del linaje real habían acudido a la festividad del Suvuot, la que se celebra cincuenta días después de la Pascua.
Salí de la tienda, bordeé el muro oeste del santuario, crucé el puente y accedí al palacio que se halla frente al Atrio Regio del templo, y donde flameaba el emblema real herodiano. Portaba una caja repleta de tarros de aceite para el baño y de caros perfumes. Los haces de un sol anaranjado convergían sobre la fastuosa mansión regia, que parecía un crisol de oro. Pensé que se asemejaba a una primorosa pintura griega.
Hacía mucho calor y las moscas y el asfixiante mes de elul, a primeros de agosto, torturaban con saña a los jerosolimitanos. Sabía que, al reconocerme, los guardias que vigilaban el portón no me impedirían el paso para hacer la entrega en el aposento del mayordomo Sekhmat, como era la costumbre.
—¿Eres tú Ezra, el perfumista? —me preguntó el escolta al verme.
—Sí, soy el hijo de Fazael Eleazar —informé confundido por la novedad.
—La señora Salomé, la amirah, desea hablar contigo. Vamos, pasa conmigo para presentarte ante el intendente del palacio, el kurós Chuza.
Expresé mi extrañeza, pero lo seguí nervioso y con no menos diligencia hasta el aposento del orondo y rollizo palaciego, que me recibió con afecto. Crucé con él unos pasillos donde no percibí ninguna representación de animal, persona o dios, como prescriben las creencias judías. Todos sabíamos que la familia herodiana era maestra de la diplomacia y sabían cómo aparecer devotos ante el pueblo y los sacerdotes, aunque sus costumbres fueran abiertamente paganas e inmorales.
Vasallos interesados de Roma habían sometido al pueblo hebreo de forma tiránica desde el despótico Herodes el Grande, despreciando nuestra religión y tradiciones y oprimiéndonos con impuestos obscenos, mientras soportábamos sus ambiciones.
De sangre edomita, nabatea y árabe, la amirah Salomé II estaba casada con su tío, Herodes Filipo II, quizás el más justo de los gobernadores de la familia, que administraba la región del norte y oeste de Galilea con equitativo tino. Hija de Herodías, se comentaba en Jerusalén que era una lilit, un demonio, una mujer maliciosa y pervertida y la encarnación del mal, indecencias que había heredado de su bisabuela, la macabea Mariamne, esposa del viejo Herodes el Grande.
Aseguraban quienes la conocían que poseía la infinita perfidia de las mujeres paganas, amén de una exótica belleza, casi fatal, y que en la conversación directa esgrimía un inquietante temple y una agudeza sutil, como si conversaras con una cobra egipcia. Los jerosolimitanos la llamaban la Perra de Petra, pues solía exhibirse ante los hombres como una zorra de burdel, atrayendo sus lascivas miradas. No obstante, yo sabía que muchos sacerdotes del sanedrín la deseaban con desespero, cayendo en el mismo pecado que ella.
Ignoraba con qué clase de persona iba a encontrarme y estaba inquieto, pues yo era un joven inexperto en el trato con las mujeres. Me mostraría respetuoso.
De repente se acercó lo que me pareció un paje o doméstico palatino, un joven menudo de cuerpo al que yo conocía, pues asistía a la Academia del templo, que recibió la orden de Chuza de acompañarme hasta los aposentos de la regia dama. Supe después que pertenecía a la familia herodiana, ignoro si por sangre, por servidumbre o por tributo, y que se había criado en Cesarea y Tiberíades junto a los cachorros reales, acompañando a su señor, el suntrophos Herodes Antipas, con el que mantenía un cercano apego.
No parecía judío, sino idumeo, por su tez muy morena, cabello ensortijado y nariz aquilina, y advertí que se movía con gran autonomía por el palacio. No sin cierta prepotencia, me habló en un griego perfecto y, tras despedir al guardia, me dijo que me conduciría ante su señora:
—Me llamo Saúl, o Saulos, como lo desees, y te conozco. Eres Ezra Eleazar, ¿verdad?, y uno de los discípulos predilectos del maestro Gamaliel.
—Así es Saúl. Puedes saludarme cuando me veas en la escuela del Templo —contesté cordial al hospitalario recibimiento del mozalbete.
Me condujo a un habitáculo abierto a un patio de rosales y adelfas, y me quedé en medio inmóvil, sin saber qué hacer. Se respiraba la benignidad del silencio y erráticos efluvios de un perfume dulcísimo a rosas de Sharon halagaron mis sentidos. Me acerqué al ventanal y palidecí, percibiendo un estremecimiento en mis entrañas.
—Espera aquí —me rogó.
En el centro geométrico del jardín se alzaba un estanque de chorros menudos donde flotaban los nenúfares, y en él, asistida por dos sirvientas, se clareaba la silueta de una mujer de formas exuberantes, aún joven, vestida con un tul de lino pegado al cuerpo que clareaba su perfil rotundo. Me quedé paralizado, boquiabierto. Se asemejaba a un lirio de marfil que hubiera brotado del agua. La visión me produjo una enfebrecida excitación y no podía apartar la mirada. Entregado a una extasiada observación, su visión estimuló mi virilidad.
Debía de tratarse de la princesa Salomé —pensé— por el número de esclavas y sirvientas que la asistían. De todos era conocido el baile que había ejecutado ante el tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, demostrando en la frenética danza mayor lujuria que las bacantes de Lydia, o las bailarinas de Tiro.
Y aunque no se había quedado en total desnudez ante su padrastro y los asistentes a la fiesta, como prescribe la ley judaica, había constituido un escándalo mayúsculo en la comunidad del Templo. Y más aún al haber solicitado su madre, Herodías, la cabeza del místico profeta Juan el Bautista, aquel delirante predicador que vestía una tosca saya de piel de camello, que se alimentaba de miel, saltamontes e insectos y que predicaba la penitencia y la llegada del fin de los tiempos en las orillas del Jordán, en el vado de En Guedí.
Mientras observaba cómo salía del baño y era vestida con una clámide griega bordada con hojas de olivo, y arreglada con ajorcas y anillos, en un sensual y excitante ritual femenino, me pareció levitar fuera de la realidad.
Quedé seducido para siempre por la perfección de la belleza de la princesa.
No tardó en comparecer en la sala decorada con enseres egipcios y, cuando lo hizo, comprobé que se movía como un junco y andaba como una pantera de Nubia. Llevaba un gato egipcio gris entre sus brazos, al que acariciaba con una de sus manos y que soltó en uno de los divanes. Se atusó su mata de pelo perfumado y saboreó un higo recién cogido de una higuera. Pensé que, acostumbrados a tener decenas de concubinas, la dinastía herodiana sabía elegir a sus esposas. Era mayor que yo y de estatura media, y su belleza era cegadora, perfecta.
Su piel poseía el color de la miel madura; sus almendrados ojos, sombreados de estibio, eran de un negro azulado intenso, y sus largas pestañas destacaban junto a una cascada de pelo azabachado, aún húmedo. Los pies descalzos los llevaba tatuados con alheña, así como sus primorosas manos. Abrió la boca de cereza maquillada de acanto y detecté una dentadura perfecta.
Y a pesar de la fama de mujer fatal y sin escrúpulos que poseía, en aquel momento me pareció que nada deshonesto mancillaba su figura etérea. Sus penetrantes pupilas, tras el negror de su mirada, denotaban pasión, ingenio, gentileza y vitalidad.
—Acércate y toma asiento, muchacho —me invitó con suavidad en griego.
No le parecía aborrecible rebajarse a hablar con un perfumista y, como impelido por un resorte, besé el borde de su cíngulo de raso y me senté. Me dio la impresión de que se disponía a solicitarme algo de índole enigmática, o a practicar un ejercicio de seducción conmigo. No me extrañó, conocida la veleidad caprichosa de las cabezas coronadas de mi tierra. Aguardé inmóvil y asustado.
—Te preguntarás por qué te he hecho llamar —sonó su voz de címbalo.
—No me importa el motivo, señora. Nunca soñé con la recompensa de conoceros. Soy vuestro más rendido servidor —aseguré, atropellando mis palabras.
La reservada atmósfera del aposento fomentaba la confianza, y me dijo:
—¿Sabes que mi padrastro y mi marido te elogian?
—¡¿A mí, princesa?! Solo a Dios hemos de ensalzar —contesté abrumado.
—Eres joven aún e ignoras lo que los hombres maduros valoran su verga y su potencia viril en la cama, más aún cuando con los años disminuye —sonrió.
—¡Ah, os referís al afrodisíaco! Los Eleazar lo elaboramos desde hace años para dilatar la masculinidad. Yo he enriquecido considerablemente la fórmula y me siento muy orgulloso, mi señora. Mi padre le ha puesto mi nombre. ¡Alabado sea!
La curiosidad se me agitaba por dentro. Salomé buscaba la complicidad de un alma aliada, en medio de una ralea, la herodiana, donde todos conspiraban contra todos, se despreciaban mutuamente, buscaban el apoyo secreto de Tiberio para perjudicar al hermano y las mujeres de la familia no dudaban en intrigar, matar, envenenar o divorciarse para calentar las sábanas del macho más poderoso de la tribu.
Pero precisaba de unos oídos discretos como los míos. Lo intuí.
—Ezra, porque ese es tu nombre, ¿verdad? —habló con voz apenas audible—, lo que voy a pedirte debe quedar en la más absoluta de las reservas.
—Pronto seré sofrín, escriba, y mi oficio será el de guardar secretos— le contesté.
—Tú no sabes lo que es un secreto de verdad, o cómo son los entresijos de la familia del viejo Herodes, de Pilatos, de la corte imperial de Roma, o de esa laya de sacerdotes corruptos, hipócritas y libidinosos del Templo. Tus sabios e inocentes oídos estallarían de espanto si los escucharas de mis labios —soltó con una sonrisa fascinadora.
—Me lo imagino, mi amisah, recordad que vivo en el santuario, y que estoy al tanto de cuanto se cuece de bueno y de malo en las cocinas del poder de Israel.
La princesa no pudo soslayar una mirada hacia mí de abierta simpatía.
—Aun siendo todavía muy joven, ¿estás casado? —preguntó sorpresivamente—. Como mujer considero que eres atractivo y que puedes aspirar a una hermosa muchacha. Tu posición en el Templo, esos ojos grises y brillantes, tu apostura, la nariz griega, ese hoyuelo en el mentón y tu abundante cabello te ayudarán mucho, te lo aseguro.
—Gracias, mi señora —aseguré turbado y con evidente sonrojo—. Pero aún no he contraído esponsales. Mi padre ya los ha concertado con una muchacha de Jericó de la tribu levita —la informé—. En breve la conoceré y la convertiré en mi esposa.
Percibí que Salomé poseía además un alma revolucionaria y rebelde. Dijo:
—O sea que la amarás después de conocerla. Es el sino de las hijas del padre Abraham. Los hombres ignoran que lo que no nace con pasión, no puede crecer. Nos cambian y nos venden como ganado. Se nos puede amar por ser bellas, por nuestra generosa dote, o por tener buenos sentimientos, pero se necesita de un relámpago previo, de una chispa que haga que penetremos en el corazón del hombre y el de él en el nuestro. Yo soy el pago de un pacto político, y por lo tanto también sufro esa frialdad en mi casamiento —me confesó con pesadumbre.
La consideración de Salomé me complació gratamente. No era propia de una mujer de alta alcurnia y de la que decían que era el paradigma de la lascivia, sino de una mujer poseedora de emociones. Dialogamos de política judía, y comprobé fascinado que era una joven muy ambiciosa, con fuerza y carisma, inteligente y sincera, sin las dobleces, las falsedades y los fingimientos de los que era tachada por los sacerdotes.
Estaba halagado con sus confidencias, cuando cambió de plática, y me soltó:
—Me siento muy satisfecha con el aceite de tocador que me vende tu padre, con los perfumes y ese electuario milagroso para mis desarreglos de la menstruación, que incluso he regalado a matronas romanas muy influyentes. Pero hoy requiero de ti otro producto más comprometido.
—Haré lo que me solicitéis, mi señora —dije anhelante y alzando la mirada.
—Diríamos que, relacionado con el veneno, ¿sabes? —adujo enigmática.
Me quedé mudo. No salía de mi asombro con tan inconcebible petición.
—La familia Eleazar no fabrica bebedizos mortíferos, sino remedios contra ellos. Lamento de veras no poder serviros —la corté—. Va contra la ley de Dios.
Me noté incómodo al verme mezclado en asuntos ajenos y tan peligrosos que podían acarrear a los Eleazar la lapidación, o la cárcel. Mi padre me desheredaría si consentía en imaginar siquiera un tósigo para quitar el aliento de un semejante y menos de la familia reinante en Palestina. Sin embargo, la hembra real, lejos de inquietarse, llenó los ojos de ternura y me aclaró:
—Quizá no me haya explicado bien —rectificó—. Precisamente lo que deseo es un antídoto poderoso contra cualquier veneno conocido. Elaborar una ponzoña mortal es precisamente uno de los secretos mejor guardados por las féminas de esta familia real. Somos expertas utilizando el acónito armenio, la mandrágora, la cicuta, o el cardamomo indio. Yo lo que preciso es un buen antídoto, Ezra. No me malinterpretes.
—Eso cambia las cosas, alteza —aseguré emitiendo un leve suspiro—. Os prepararé un antiveneno que ya se usaba en los tiempos del Éxodo.
—En Jerusalén se dice que los Eleazar conocéis secretos de las plantas con los que muchos sabios caldeos palidecerían. ¿Podrá ser posible, Ezra? Pagaré lo que me pidas. He de confesarte que temo por la subsistencia de mi madre y de mi marido, y por eso reclamo tu reservada ayuda. No reina precisamente la concordia entre hermanos, y Roma acecha para desposeernos del trono. Hay que estar preparada.
No deseaba otra cosa que ser complaciente con tan fascinadora mujer.
—Aprovecharé el don que Dios nos legó en el desierto para facilitaros unas redomas de un eficaz antídoto que os regalaré con sumo placer, princesa, y al que deberéis añadir, no lo olvidéis, varias gotas de aceite purificado para acelerar su efecto, si es que tenéis que usarlo, Yavé no lo quiera —le revelé para evacuar su preocupación y agradecerle su sinceridad para conmigo.
—Me halaga que seas tan servicial. Gracias, muchacho.
Abierta la brecha de la franqueza, me consultó sobre las bondades de las plantas curativas y yo colmé su curiosidad. Era evidente que estaba a gusto y deseaba hablar con una persona ajena a la ralea regia, y que además conociera los secretos de la farmacopea. Se interesó por la fabricación de nuestros perfumes y por mis estudios en la Academia y, al rato, y a pesar del abismo que nos separaba, me animé a preguntarle:
—¿Injurio vuestra dignidad, amirah, si os hago una consulta?
—Hazla con libertad, Ezra. Ya tenemos un secreto en común —me instó serena y recogió el felino de uno de los cojines, donde ronroneaba.
Aquella mujer ejercía sobre mí una fascinación rayana en la excitación. Me atreví a mirarla directamente a los ojos y le manifesté mi reflexión. Deseaba saber su opinión, conociendo que no era judía, y por su insumiso coraje natural.
—¿Creéis en el Mesías que espera el reino de Israel, mi señora? —lancé la pregunta, ignorante de si iba a enojarse o llamaría a sus criados para que me arrojaran a la calle a patadas. Aguardé nervioso su respuesta.
Su mirada se reactivó ante mi indiscreta curiosidad. Se tornó grave y me dijo:
—No me tengo por persona religiosa. Por supuesto que no creo en esos dioses griegos y romanos que me producen risa, y detesto que divinicen a sus emperadores, les alcen templos y les ofrezcan incienso, pero tampoco concibo a Dios como vosotros, airado, vengativo, excluyente de los demás pueblos, eternamente agraviado y siempre dispuesto a castigar a su grey, o a quien quebrante la ley. Y esos arrogantes sacerdotes saduceos, ratas de los romanos, me causan repugnancia.
—¿Y sobre el Redentor que nos libre del dominio de Roma? —insistí, deseoso de su veredicto.
Me sentí mal al inmiscuirme en sus opiniones, pero las precisaba. Sonrió.
—¿De verdad, tú que eres un estudioso de las escrituras, piensas que surgirá un enviado que acabará con la dominación extranjera, destruirá a esa laya de sacerdotes venales y corruptos y llevará al pueblo a una edad de oro donde abunde la leche y la miel? Qué poco conoces la codicia de los gobernantes. Los saduceos nunca lo permitirán, ¿sabes? Y los romanos, menos aún, Ezra. No seas iluso, querido amigo.
—Es la esperanza secular del pueblo de Israel —afirmé.
Erráticas fragancias a rosas, jazmines y arrayanes entraron por la ventana.
—¿Y para qué? ¿Para que lo toméis por loco y lo matéis a pedradas? ¿No ha ocurrido siempre así? ¿No está el desierto lleno de los huesos calcinados de muchos profetas que aseguraban ser el Mesías? —me interrogó con su mirada fija en la mía—. Asúmelo de una vez por todas, Ezra. El pueblo judío es bárbaro e ignorante, excluyente e intransigente en su fe, que teme más que ama a un dios sombrío, insatisfecho y lleno de venganzas. Además, está cegado por reglas tan estrictas que lo apartan de la felicidad terrenal y de su disfrute. Y más pronto que tarde, Roma aplastará a Israel.
No pude soslayar una punzada de abatimiento en mi interior y reflexioné sobre sus palabras. De repente fue ella la que me preguntó a mí, taladrándome el alma. Yo jamás me hubiera atrevido a interrogarla sobre asunto tan controvertido en Israel.
—¿Y tú, crees que Johanan el Bautista fue también un Mesías?
Medité mi respuesta, pues su memoria estaba unida al encuentro reciente con Salomé, a la que acusaban de bruja intrigante. Sabía que había sido ejecutado por orden de Antipas, en el decimoquinto año del reinado de Tiberio, hacía muy poco, y que como yo mismo era hijo de la casta sacerdotal y un austero nazir, o sea un asceta de Hebrón con voto de ayuno y abstinencia de todos los placeres mundanos.
—No lo creo, mi señora, pero sí que fue un esenio de convicción, un hombre justo que luchó por la pureza del Templo y de nuestras creencias, que removió corazones dormidos y que bautizaba para purificar nuestras conciencias —dije lo que pensaba.
Salomé no deseaba dar por zanjada la cuestión, y como si deseara exculparse y estuviera resignada a lo inevitable, me preguntó:
—¿Y opinas que fui yo la culpable de su muerte, como cree todo Israel, y esos bastardos sacerdotes? Habla con libertad, Ezra. Me interesa conocer la opinión de un futuro escriba, hombre sabio y erudito en nuestro pueblo.
—No sabría deciros, mi señora —mascullé y apenas me salieron las palabras.
—¿Por qué el pueblo me arroga la responsabilidad en ese enojoso asunto?
—Yo solo soy un humilde levita, princesa, pero así es.
—Escucha —solicitó mi atención—. Qué poco conocéis a Herodes Antipas. ¿Tú crees que mi padrastro precisaba de la exigencia de mi madre, o de mí, para librarse del Bautista? Temía un levantamiento popular hacía tiempo, ¿sabes? Las mujeres valemos menos que un shelek de cobre para él, y la promesa hecha a mi madre en nada lo obligaba. Nos desprecia y utiliza, y nuestra opinión no cuenta. Lo del baile fue una argucia que utilizó arteramente, como una hiena que es. Yo dancé aquella noche como lo había hecho otras muchas veces, pero la decisión ya estaba tomada por él. Te pregunto, ¿acaso sus discípulos saben dónde está su cuerpo enterrado?
—No, no lo saben, según creo.
—¡Claro! Lo tenía todo previsto y lo hizo desaparecer para que su sepulcro no se convirtiera en un santuario de peregrinación y se mantuviera encendida la antorcha de la insurrección. Y eso hará con todos los mesías que surjan en Israel. Los judíos ignoráis cuánto gusta el poder a los hijos de zorro de Herodes el Viejo. Y ni que bajara el mismo Elías rodeado de ángeles, atenderían a sus consejos. Ni mil profetas, ni cien sumos sacerdotes, lo apartarán de la jerarquía de sus dominios y de su deseo de ser coronado como rey de Judea. ¿Entiendes, Ezra?
La lindeza de la dama principesca me resultaba ilimitada, pero sus certeros argumentos sobre el poder del templo y del trono me habían convencido, y así se lo hice saber. Y desde aquella tarde de verano, la amirah Salomé reinó única en mi corazón.
Y aunque yo sabía que era una fruta prohibida y que estaba obligada por intereses de gobierno, su exotismo, su sutilidad y su certero discernimiento hicieron presa en mi alma.
Cometí un capital error en convertirla en mi amor platónico y amarla solo con el pensamiento. Me hizo sufrir, pero yo era un joven inexperto en el mundo de las mujeres y por aquel entonces no conocía cómo actuaban y mucho menos lo que pensaban. Siempre he venerado a las mujeres, pero ahora sé que nunca te dan lo que deseas.
—En unos días enviaré a Saulos por las redomas. Te agradezco tu compañía y tu lúcida conversación. Y te daré un consejo para tu futuro como maestro del Templo: no te fíes de esos dos buitres que se llaman Anás y Caifás. Venderían a sus propias madres por un denario. Preocúpate solo de la obra de Dios —me aconsejó fraternal.
La princesa Salomé me despidió con un gesto cómplice, inusualmente cálido para una mujer de su rango. Me había explicado la falsedad de su descrédito por la decapitación del Bautista, y pensé en la malicia sobre los rumores de la casa real.
—Que Dios te guarde, Ezra —me despidió insinuante.
—Quedad con Él, mi princesa —le contesté arrobado.
El gato de color gris me ignoró y corrió detrás de su ama.
Al salir del palacio una pastosa calima velaba el ocaso que se precipitaba sobre Jerusalén. Retumbaban las trompetas del Templo convocando a la oración vespertina y, mientras regresaba, olí la vivificante fragancia de las higueras, cipreses y cinamomos. Mi mente no podía olvidar a aquella mujer fascinante que se había grabado como el sello en el lacre en todos los poros de mi cuerpo, aunque mi padre me asegurara que la descreída y corrompida Salomé pertenecía a una raza de víboras sin alma.
Desde aquel día la amé en silencio y supe que toda mujer con la que intimara debería parecerse a la princesa Salomé, con la que había mantenido una impensable plática de confidencias. Y desde ese momento presidió mis mórbidas ensoñaciones.
Y su imagen invadió mis solitarios pensamientos, y mi existencia.