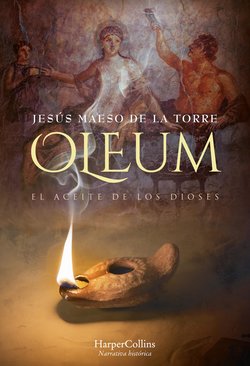Читать книгу Oleum. El aceite de los dioses - Jesús Maeso De La Torre - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
JOSEF BEN CAIFÁS
ОглавлениеAño XIII del reinado de Tiberio César
No me sentía reconfortado con el recuerdo de la princesa, antes bien, sufría.
Deseaba ardientemente verla de nuevo, y aproveché la adquisición mensual de esencias y aceites que hacía la familia real. Pero fue en vano. Salomé parecía haberse esfumado de Jerusalén, pero no de mis pensamientos. Intenté en varias ocasiones verla con el subterfugio de entregarle unas unciones de baño, pero los guardias me aseguraban que no se hallaba en el palacio, o que una indisposición no le permitía recibirme.
Fue entonces cuando comprendí que los amores imposibles suelen convertirse en un maldito tormento que te roe el alma. Así que el alacrán del recuerdo de Salomé, por muy inaccesible que fuera, se convirtió en un mordisco constante en mis entrañas. Hasta tal punto fue doloroso que una melancólica tristeza se apoderó de mí.
Siendo ya un muchacho crecido, proseguí, no obstante, con mis estudios talmúdicos en la Academia de Gamaliel, huyendo de mi mustia nostalgia, hasta que pasados dos meses convertí la añorada figura de la princesa en una idealizada e inalcanzable quimera, y comprendí que no podía amar una mera ilusión, si no quería entrar en los dominios de la locura.
Solo mi madre percibió mi tristeza, y un día me habló al corazón:
—Ezra, no sé quién es la mujer que te hace sufrir, pero ya que eres un hombre debes saber que el amor vive del dolor, pero la vida vive del amor, hijo mío. En la primavera próxima conocerás a la que será tu esposa y tu corazón amará y se sosegará.
Dios, recién iniciado el otoño, nos mostró en el cielo su rostro perfecto de luz.
El día décimo del séptimo mes de tishri, celebramos la Fiesta de la Expiación, o Yom Kipur, coincidiendo con el año nuevo judío. Jerusalén se me ofrecía como un vergel de frescor, finalizada la canícula agobiante y desaparecidos los enjambres de moscas enojosas. La Ciudad Santa de los hebreos parecía suspendida entre el oasis de olivos de Cedrón y los bosquecillos de Getsemaní.
La esperada solemnidad significaba el momento en el que el Creador juzga las acciones de su pueblo elegido, además de ser uno de los días más sacrosantos para Israel. Corrían dulces los aires del valle de Hebrón que, todavía verde, brindaba ramas de mirto a los jóvenes para adornar la celebración.
En el huerto de mi casa, guardado por un muro de hiedras y bejucos, mi madre y mi hermana hacían los preparativos para la celebración. Los días se alteraban y recibíamos obsequios de nuestros parientes. La víspera, mi padre frunció las cejas al concluir la comida, se apartó un irritante tábano de la barba y anunció a toda la familia:
—Este año, Ezra, mi hijo primogénito, será el que elabore el aceite de la santa unción al sumo sacerdote. Él también me acompañará al atrio de los Sacrificios, donde ambos se lo ofreceremos. Espero que comprendas el honor que te concede el Altísimo.
—Me siento orgullo de ser un levita y de pertenecer a la sangre Eleazar —dije.
Los dos nos dirigimos al herbolario, y tras besar la mesusá, la cajita amarfilada que pendía del dintel con unos versículos bíblicos, entramos. Se respiraba como siempre un aire de severidad y el aroma empalagoso a sándalo, lavanda, nuez moscada y aceite purificado. Mi padre me vigilaba, pero no hubo de corregirme en nada.
Utilicé la fórmula magistral que mis antepasados habían manipulado desde los tiempos de Moisés y compuse la aromática emulsión del color del oro puro. Se trataba del aceite más sagrado del pueblo de Israel —el de la unción— que aún no había sido derramado en la cabeza de ningún judío que hubiera sido proclamado Mesías, a pesar de que los profetas germinaban en Palestina como la hierba.
La receta era harto sencilla, y estaba escrita en el libro del Éxodo. El aceite puro era su principal componente, aunque hube de añadirlo en una mezcla medida de mirra fluida, canela, caña aromática y perfume de casia, que lo convertían en una esencia dulce y fragante. Mi padre me observaba, y al concluir la operación y llenar una vasija de ónice hasta el borde, me observó con ojos vidriosos y me besó las mejillas.
—Ezra, tú serás el sustento de mi vejez y el orgullo de los Eleazar, a pesar de la eterna incertidumbre del pueblo de Israel y las enojosas acciones del nuevo procurador romano, que esconden la amenaza de exterminación de nuestro pueblo —me dijo.
Mi padre era un hombre piadoso y honesto, y lo abracé enternecido.
La mañana de la celebración, las cúpulas y murallas de Jerusalén relucían entre el vaho del amanecer. Durante diez días habían sonado las tubas del templo convocando al pueblo al arrepentimiento.
El día del Perdón, el Yomá, retumbaron las trompetas en el abigarrado caserío de la capital de Judea. Y el pueblo en tropel, abandonando jergones y lechos, y vestido con sus mejores galas, acudió para asistir al fasto de la Expiación. Salimos mi padre y yo ataviados con túnicas de lino de un blanco inmaculado, el efod, con el turbante del mismo color de los levitas y el aceite sagrado entre mis manos trémulas.
Cruzamos la Puerta de las Ovejas y el muro del acueducto de la Ciudad Alta, tras el que emergía el colosal templo de Herodes, el segundo construido en Jerusalén tras el de Salomón. Mientras caminaba junto a mi padre pensaba que la morada del Altísimo se había prostituido y que su espíritu ya no habitaba allí, escandalizado por la codicia que reinaba dentro de sus parapetos y cuyos únicos causantes eran los helenizados saduceos, una calaña detestable, soberbia y arrogante.
El santuario estaba rodeado de tenderetes de lana, aceite, harina, ropa, ganado, grano, frutas, tórtolas, utensilios de hierro, pan recién horneado, joyas, sandalias y bebidas. A voz en grito regateaban los mercaderes y levitas con los peregrinos llegados de la Diáspora, y lo hacían en griego, hebreo y arameo. Otros imploraban:
—¡Que quede mi mano yerma si algún día te olvido, oh Jerusalén!
¿Podría morar el Señor de los Ejércitos entre tanta desacralización, traición, trato y avaricia? Solo la devoción del pueblo era pura y el deseo de que nos enviara al prometido. ¿Pero anhelábamos un guerrero libertador? ¿Un príncipe de paz?
—¡Bendito sea Yavé, hasta el día que nos envíe al Elegido! —rezaban.
El día de la Expiación significaba para la nación hebrea la gran manifestación del sumo sacerdote Josef Caifás ante el pueblo de Dios. Era el día de la prueba de su absoluto poder. Según mi padre y la orden farisea a la que pertenecíamos, se había convertido en un títere de los romanos, con quienes compartía negocios comunes y el control férreo de los judíos de las cuatro provincias. Lo saduceos eran una plaga.
Hasta la sangre reseca de los animales sacrificados la vendía para abonar tierras. Enfrentado a los fariseos, Caifás otorgaba los cargos sacerdotales entre los de su secta y su familia, que no vivían para glorificar al Templo, sino para vivir de él y mostrar toda su vanidad mundana ante los fieles. En sus almas no anidaba un sentimiento de pueblo elegido de Dios, y mucho menos el espíritu de la ley de Moisés.
Estrechamente ligados a la intrigante familia de Herodes y a los procuradores de Roma, mostraban un escaso celo por el sacerdocio y una fría religiosidad. Por eso jamás permitirían que un revolucionario mesías, fuera el Bautista u otro cualquiera, acabara con su crónica de complacencias, riquezas y pingües negocios.
Inmerso en aquellos pensamientos, crucé junto a mi padre el Patio de los Gentiles, centro de la actividad pública del Templo, donde una cohorte de la XII legión Fulminata, al mando del general Liviano Malio, vigilaba el ceremonial y a un grupo de revoltosos galileos, ¡siempre los galileos!, que besaban las losas del patio con devoción. Sacerdotes y doctores del Talmud se dirigían como nosotros al Pórtico de Salomón, ocupado por centenares de levitas revestidos de blanco. Aquel día santo habían abandonado sus ocupaciones en las oficinas de recaudación, en el altar de los sacrificios, en los archivos, en el tesoro y en el registro, y se arremolinaban en los atrios.
Entre el murmullo de los peregrinos y los balidos de los corderos, los sacerdotes movían sus labios alzando retahílas de plegarias al cielo y otros tocaban arpas y pífanos y cantaban canciones ancestrales, cuyos orígenes se perdían en el peregrinaje por el desierto del Sinaí, tras la esclavitud de Egipto.
En las laderas del monte Escopo se distinguía un mar de tiendas donde pernoctaban los peregrinos llegados de Idumea, Samaria, Judea y Galilea, los cuatro territorios que formaban la Palestina de mi infancia.
Un haz de luz áurea gravitaba sobre las columnas griegas de oro y blancura marmórea que sostenían las tres naves del Patio de las Mujeres. Allí era donde los maestros Gamaliel y Shenaya nos enseñaban los secretos del Talmud de Babilonia cada mañana. Tras cuarenta años de obras, aún se realizaban trabajos en las defensas de los cuatro patios para hacerlo más suntuoso que el de Salomón.
Pasamos ante la Cámara del Tesoro, en el Patio de las Mujeres, que tiene la forma de macho cabrío y la Cámara de los Siclos, la que guardaba un fabuloso tesoro, acopiado con lo que debía pagar todo varón al Templo cada año.
De repente me quedé paralizado, boquiabierto, mudo. Era ella.
En un lugar destacado, descubrí a la princesa Salomé junto a otros miembros y damas de la familia herodiana, que asistían al fasto religioso. Una dulce aparición.
Magnetizado por su súbita presencia, tiré del brazo de mi padre, con el pretexto de buscar un sitio más accesible de paso, y pasé frente a ella, para comprobar al menos si me recordaba y contemplar su indeleble belleza, que aún alteraba mis pulsos. Mis ojos la examinaron vacilantes y arrobados. El corazón me golpeaba como el martillo en un yunque, y su hermosura me pareció incomparable, afectada por la solemne gravedad de la realeza.
Parecía una diosa pagana engalanada con una túnica bordada de pedrerías y tocada con un peinado cónico, exornado de peinecillos de plata. Un velo traslúcido de seda ocultaba su rostro ovalado, pero no sus inmensos ojos. Ignoro por qué, pero para mí aquella hembra inundaba el santo lugar de incitaciones.
Dominaba la escena, y todo el mundo murmuraba y la miraba, majestuosa entre el vaho vaporoso de los sahumerios de incienso y sándalo. Miró directamente a mis ojos, y a mi turbación contestó cerrando y abriendo sus párpados maquillados con lapislázuli. Me dedicó una abierta sonrisa que adiviné bajo la gasa y un leve movimiento con su mano tatuada de alheña, y yo, reconocido, incliné la cabeza con respeto.
Fui inmensamente feliz. Su amistoso y adicto gesto inundó mi alma de dicha.
Sonó el shofar, el cuerno sagrado, y las tubas de plata, y nos abrimos paso entre el gentío. Accedimos al Atrio de los Sacerdotes donde nos aguardaba el sumo sacerdote, Josef Caifás, quien, en actitud altivamente repulsiva, se hallaba rodeado por los miembros del sanedrín, distinguidos por sus largas barbas y guedejas. Lo acompañaban el regente de Galilea y Perea, Herodes Antipas, su hermano Arquelao, etnarca de Judea, y el coro de músicos levitas que tocaban los címbalos y cítaras.
Transitamos bajo el arco de la Puerta de Nicanor e ingresamos en el Atrio de Israel, donde nos descalzamos. Los capiteles de las pilastras, el friso, los resaltes y las púas de oro de la techumbre, para evitar que anidaran las aves, cegaban con el sol.
Recuerdo que iba tan enfrascado en mis cavilaciones sobre el encuentro con la princesa Salomé que no vi a Caifás hasta que estuve frente a él. El sumo sacerdote exhibía una personalidad ostentosamente equivocada y una arrogancia repugnante.
Poseía un rostro anguloso y cejas pobladas y sus retinas brillaban siempre como si estuvieran encolerizadas. Su semblante daba una impresión de apatía y de desprecio. Había permanecido en el Templo siete días para evitar cualquier impureza, realizado cinco veces el mikvé, el baño purificador, y su rostro estaba macilento y demacrado.
Aunque yo ya pertenecía a la élite sacerdotal y en dos años sería nombrado escriba, comprendí mi insignificancia ante él. Ataviaba su oronda humanidad con las ocho prendas sagradas, el bigdeikódesh, cuatro semejantes a las de los sacerdotes y otras cuatro que le eran exclusivas por su rango y que, por su valor y desprecio a nuestra fe, eran guardadas por los romanos en la Torre Antonia. Vejatorio agravio para los judíos.
Formaban las vestiduras sacras la larga túnica azul, la faja dorada —oculta por su barba patriarcal—, los bajos ribeteados con hebras de oro y campanillas, los bordados con filigranas y el riquísimo peto con las doce gemas distintivas de las tribus de Israel, asegurado con cadenas de oro y plata.
Jactándose como un pavo bajo su espesa capa de orgullo, Caifás tocaba su testa de abundante cabello gris con una mitra y la corona que llevaba inscrito el lema Santidad para Yavé. En las hombreras del efod lucía dos valiosas piedras de ónice. Con todo aquel boato deslumbrador se asemejaba a un rey con sus atributos de gobierno religioso y civil, y el pueblo así lo consideraba, reverenciándolo.
Unos levitas se aproximaron a Caifás con un ternero y dos cabras para que las bendijera. Una sería soltada y conducida por un sacerdote al desierto de Azabel como chivo expiatorio y portadora de los pecados del pueblo, y los otros dos animales serían sacrificados de inmediato, significando que toda existencia pertenece a Dios.
Caifás esgrimió una ligera y forzada inclinación de cabeza al vernos.
Mi padre lo saludó devotamente, untó su cabello y barba con unas gotas de aceite sagrado y le entregó en la mano la redoma con el óleo de la Santificación que yo había elaborado, para que en el Santo de los Santos encendiera el candelabro de los Siete Brazos, que tenía la misma forma de una planta que nuestros antepasados encontraron en el desierto, la salvia, y ungiera con unas gotas el Trono del Altísimo. El sumo sacerdote alzó los brazos y declamó mirando al pueblo:
—«¡Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todos los objetos santos que estaban en él! ¡Y roció el altar siete veces para santificarlo!».
No podía estar más orgulloso. Mis manos habían elaborado aquel óleo sacro.
Todo judío sabía que en el Santo de los Santos no entraba la luz solar, y que, en él, el sumo sacerdote consultaba al Todopoderoso sobre el camino a seguir en los difíciles asuntos que comprometían a Israel, en aquel momento bajo el yugo de Roma. O al menos eso pensábamos los más inocentes. Pero en la mente de Caifás solo reinaba el dinero y el beneficio y poco le importaba que le hablara, o no, el Dios invisible.
Caifás recitó la jaculatoria habitual de las grandes ocasiones: Sch ‘ma Israel Adonay Elohenu Adonay Ekhod, «Oye Israel, Yavé es nuestro Dios, Yavé es único».
Josef Caifás confesó ante el pueblo que él también había pecado y tras ser escuchado realizó la primera entrada en el tabernáculo vacío que tenía forma de cubo y donde se respiraba la impavidez de la piedra sagrada. En lugar tan venerable debía presentar ante el Todopoderoso la ofrenda del desagravio, en presencia del Arca de la Alianza que guardaban dos querubines alados, tallados en madera de olivo repujada de oro, y de la que emanaba un intenso aroma a cera, incienso y aceite puro. La primera vez le ofreció incienso y tardó mucho en salir, angustiándonos a todos, pues creíamos que el airado Yavé le estaba comunicando cosas terribles para Israel.
Suspiramos sacerdotes, autoridades y pueblo, cuando vimos su figura traspasar el santo velo. Ingresó por segunda vez para rociar el lugar con sangre del novillo sacrificado y ofrecérsela al aceite sagrado que habían elaborado mis manos.
Luego repitió la ceremonia con la sangre del macho cabrío, y al aparecer ante el doble velo, cargó con los pecados del pueblo al animal que debería ser abandonado en el desierto. Luego con voz cascada proclamó que nuestros pecados estaban perdonados por el Padre Eterno que velaba por su pueblo elegido.
Entonces estalló un gran regocijo. Los levitas tañeron sus kinnor o cítaras, y centenares de palomas, tórtolas y pájaros salieron en estampida hacia las murallas. Al fin, el pueblo, tranquilizado y jubiloso, fue abandonando el recinto entre rezos y cantos.
Pero en aquel momento ocurrió un hecho trivial y desagradable, que a la postre decidió mi futuro y el de mi familia, y que jamás pude relegar al olvido por las funestas consecuencias que nos ocasionó. Cuando mi padre se despedía de Caifás, este lo miró con una frialdad oscura e inextricable. Sin interés aparente lo interpeló con palabras muy duras. Yo, que estaba a unos pasos, escuché el reproche que le dedicó y que me heló la sangre.
—Eleazar —le musitó en voz baja, dejando ver sus dientes inclinados y amarillentos—, no estuviste afortunado en el sanedrín oponiéndote a la financiación del acueducto con el tesoro del Templo. El procurador Pilatos conoce quiénes sois los fariseos que impugnáis el proyecto y te aseguro que no es bueno para vosotros. ¿Entiendes?
Mi padre agitó su cabeza con gestos de incredulidad y en mí produjo un efecto disonante que llegó a humillarme.
—No nos resistimos a su construcción, Josef. Solo que esquilmar el tesoro sagrado nos parece sacrílego. Es dinero santo y del Dios que acabas de ver cara a cara —contestó mi impulsivo padre, concluyente pero respetuoso—. Bastante tienen los romanos para construirlo con el dinero que nos roban de los impuestos.
Caifás lo miró con desconfianza, perdiendo su solemne aplomo. No permitiría a nadie que entorpeciera sus sucios y poco claros negocios del Templo.
—Fariseos y saduceos hemos de hacer causa común con los romanos y aprender a satisfacer los deseos de Pilatos, o correrá la sangre en Israel —replicó terco.
Mi padre contestó con un matiz de discreción y mesura.
—¿Debo pensar que tus deseos son también los del romano, Josef? —preguntó mi padre conciliador—. Nuestro compromiso debe estar con nuestro pueblo, no con Pilatos.
Un gesto de hostilidad cubrió las mejillas del altivo sumo sacerdote y su aguileña nariz se arrugó de forma despreciativa. Una cólera sorda lo roía y sus ojos insensibles descansaron sobre nosotros. Adelantó desdeñoso su labio inferior, y replicó:
—Hablas con demasiada osadía, Eleazar. ¿Tú también eres de los que se oponen al tributo al César? Puedes lamentarlo en un futuro.
De repente me volví rabioso y olvidé mi condición de aspirante a escriba.
—Sumo sacerdote, vuestra única lealtad debería ser para Israel —dije.
Caifás desvió con ojeriza sus pupilas de ave rapaz, clavándolas en mí. Me azoré.
—¡Extrema tu prudencia, joven! —exclamó Caifás, airado—.Guarda tu lengua de cachorro temerario. Para Roma solo somos una mácula en el mapa de su colosal imperio. Nos toleran porque les servimos como paso de caravanas hacia Arabia, Antioquía y Palmira. Pero deja que se perturbe la paz en Palestina y nos aplastarán como se aplasta a un escorpión venenoso.
Mi padre se había quedado perplejo con mi repentino atrevimiento y me miró con ojos compasivos, aunque impresionado. No éramos unos ingenuos para creernos su preocupación por la sed del pueblo. Para él, el acueducto supondría un negocio cuantioso y de la parte del tesoro del Templo obtendría una sustanciosa parte.
—¡Andaos con cuidado! —Soltó un enigmático gruñido que nos dejó sin habla.
Una insidiosa corriente de desconfianza se abrió entre el saduceo y nosotros. Caifás nos lanzó de nuevo una mirada de ira y reto y mis piernas temblaron pues comprendí al instante que en sus pensamientos se abrían negros abismos de venganza. Sus tentáculos eran largos y bajo sus ostentosas vestiduras sacerdotales escondía garras de ave rapaz. Una expresión de disgusto curvó las comisuras de los labios de mi abochornado padre, que se vio injustamente señalado.
A mí me pareció una ligereza indigna de un sumo sacerdote de Israel y reprobable a los ojos del Altísimo, pero también conocía que él y su facción saducea poseían poderosos medios de disuasión. Caifás era una amenaza latente.
—No te preocupes, hijo, aunque es un hombre calculador y perverso que se cree a salvo de todo castigo, su codicia será algún día su perdición —me aseguró.
Mi padre me ocultó la magnitud que encerraban sus palabras, pero aquel día comprendí cuán fiero enemigo poseería en adelante la familia Eleazar.
Y sus adversas consecuencias no tardaríamos en sufrirlas con aspereza.
Jerusalén era un remanso de paz y la luz rojiza del ocaso comenzaba a espesarse.