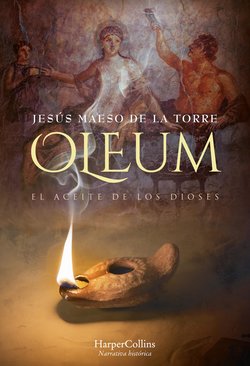Читать книгу Oleum. El aceite de los dioses - Jesús Maeso De La Torre - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
PÉSAJ, PASCUA
ОглавлениеAño XIV del reinado de Tiberio César
Me daba un miedo infinito engañarme a mí mismo y mi inquietud se multiplicó.
Las palabras impresas en la anónima carta seguían despeñándose como rocas afiladas sobre mi mente aturdida. Y me hallaba terriblemente desorientado.
Un hervidero de luminosidad encendía las techumbres de Jerusalén, y sin embargo una sensación de inquietud se había apoderado de mí cuando abandonamos la capital de Israel el amanecer de la víspera de la Pésaj, la Pascua.
Mientras los creyentes viajaban a la Ciudad Santa, nosotros salíamos de ella, afectados por el trágico desenlace de mi padre y por el estado doliente de mi madre. Mis ojos se dirigieron hacia la fortaleza Antonia, una vergüenza en el extremo occidental del templo, donde vi a los romanos sombríamente dispuestos para hacer frente a los revoltosos y como advertencia de que no tolerarían la más mínima insurrección. El pueblo y las autoridades sabían que Roma no discutía sobre su dominio, y que crucificarían o pasarían a cuchillo a quien se les enfrentara.
Yo había traspasado el ciclo vital de maar, del adolescente judío, y me había convertido en un bachur, un mozo casadero, que muy pronto obtendría el nombramiento de escriba de la ley con todos sus privilegios. Durante el viaje derivé mis pensamientos hacia Naomi, mi refugio ante las dudas y temores que se despeñaban por mi mente.
Nos cruzamos con muchos viajeros y peregrinos que se dirigían a Jerusalén a efectuar sus sacrificios y vi que algunos llevaban en sus manos ramas de olivo y abedul. Encontré a Naomi sentada junto a su hermana en el borde del pozo que precedía a su casa, de agua tan fresca que muchos vecinos iban a él a llenar sus cántaros y pellejos. Mis pesadumbres cesaron cuando estuve frente a ella. Era mi refugio.
La casa de Uziel ben Gadara me pareció el lugar más hermoso de Judea, y su recibimiento fue dadivoso. Mi madre les ofreció cuantiosos regalos, entre ellos un cordero sin mácula que había apartado el día décimo y que serviría como sacrificio pascual. Sería inmolado al ocaso, a fin de que estuviera preparado el día decimoquinto, la gran fiesta judía, y comido por las dos familias después de ser asado y acompañado del matzá, el pan ácimo, y las hierbas amargas preceptivas.
Naomi y Keren se pusieron encarnadas y nos sonrieron. Mi prometida, que ya era una bógeret, una mujer que, cumplidos los trece años, era apta para el enlace, apenas escondía su rostro con un velo transparente y adornaba su cabeza con una diadema de la que colgaban cordoncillos de plata y abalorios. Estaba muy hermosa y la contemplé embelesado.
Naomi me pareció más crecida, con sus labios carnosos y sus atractivos gestos de enamorada. Sus cabellos, sus ojos grandísimos y su pulcra túnica eran de una belleza suprema. Le tomé una mano y le besé el borde de la manga.
—Venid, ¿no estáis cansados del viaje? —nos invitaron a tomar un refrigerio.
Celebramos con respetuosa observancia la Pésaj, para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Comimos el cordero ritual cocinado con vinagre y hierbas, la ensalada de berros, lechuga y aceitunas y el postre que más me gustaba desde pequeño: el jaroset, una delicia culinaria de frutas, trigo, aceite y almendras salida de las manos de mi madre. Y lo hicimos en franca familiaridad durante las siete jornadas que duraba la fiesta, hasta el día llamado de sucot, cuando regresaríamos a Jerusalén, donde sería nombrado escriba oficial, un personaje entre laico y sacerdote, e interpretador de la ley en cualquier tribunal hebreo.
Los días intermedios los empleamos en conocer las hondonadas de Jericó, las ostentosas moradas de los sacerdotes del Templo que utilizaban en verano y las riberas del Jordán, y yo a confraternizar con Naomi y hablarle de los preparativos del casorio.
Poseía Naomi un pequeño jardín que se había hecho plantar cerca del palmeral. Un seto alto de arrayanes separaba la casa del huerto y del bosque de palmeras, con un banco de piedra, y allí pasábamos largas horas hablando de nuestros proyectos futuros, besándonos y acariciándonos.
Crecían a nuestro alrededor rosas de Arabia, espliegos y jazmines, que exhalaban olorosos aromas. Una hiedra silvestre y una parra de rezumantes pámpanos hacían de aquel lugar un oasis de verdor. Y en él conocimos la hondura de nuestros jóvenes corazones y también nuestros cuerpos, que recorrimos con dedos y labios ansiosos.
Jamás olvidaré la imagen de Naomi sentada allí bajo la luz dorada del atardecer, con su cabellera rizada y derramada sobre sus hombros y el vestido de muselina que insinuaba sus formas sugerentes.
Por la mañana, las hojas estaban llenas de gotas de rocío, y Naomi solía empaparme con su frescor, mientras corría y se escondía para que yo la encontrara.
Bosem, mi paciente madre, y mi hermana Arusa habían recuperado parte del ánimo decaído con las delicias de Jericó y aquella acogedora familia, que muy pronto sería la mía, y que había convertido las fiestas pascuales en eje de la más exquisita gastronomía judía. Los padres de Naomi no organizaron una persecución vigilante sobre nuestros paseos en solitario como hacían otras familias judías, y nos alentaban a que platicáramos sobre nuestros futuros esponsales, algo insólito en nuestra cerrada familia de levitas, tan cercanos al Templo.
Naomi, además, era una mujer formada en las Sagradas Escrituras por el escriba de la sinagoga de Jericó, y junto a sus hermanos asistía también a lecciones de retórica y álgebra con maestros judíos helenizados para ayudar a su padre en la administración de la plantación y de sus negocios.
Yo había quedado impresionado por su educación y la forma de utilizar los ábacos, plumas, papiros y tinteros, y aunque en Jerusalén había alguna mujer profetisa del templo, varias expertas en medicina y viejas lectoras del Pentateuco, su formación me pareció inestimable e insólita, por lo que me consideré muy orgulloso, aunque no fuera usual entre las muchachas de Judea.
Le prometí que la enseñaría a elaborar elixires curativos, perfumes y ungüentos para la piel, y a fabricar el óleo de la unción, y que me ayudaría junto a mi hermana Arusa en el herbolario de la casa, pues, aunque fuera a ser elevado a la dignidad de escriba, como era costumbre entre nosotros, seguiría con el negocio de la familia.
Enternecida se echó en mis brazos antes de emprender el viaje de regreso y me regaló una tierna mirada llena de complicidad, que no pasó desapercibida a mi madre, quien aprobaba sin ambages mi casamiento con muchacha tan afable y preparada.
El carromato en el que regresamos saltaba en el camino pedregoso de Jericó.
Me removía intranquilo meditando sobre los días vividos en la casa de Naomi, pero sin olvidar la enigmática carta y las advertencias que me revelaba. A media tarde arribamos a la ciudad de David, cuya grandiosa visión me había visto nacer, con su composición única de brillos rutilantes en las terrazas. En medio de una tonalidad púrpura y oro, se perfilaba la presencia de centenares de jerosolimitanos que apuraban el sol último de la tarde.
Las cornejas abandonaban los farallones amurallados en busca del cobijo de los olivares, y la capital de la tribu de Judá, que cada día multiplicaba sus riquezas al amparo del templo de su dios único, temible e invisible, centelleaba ante nuestros ojos.
Era mi hogar adorado, y muy pronto el de mi esposa y mis hijos.
Entramos por la orilla del valle de Cedrón, donde se abría la gran puerta articulada de las Aguas, con los batientes de bronce bruñido, y sobre la que sobresalían las poternas vigiladas por los legionarios romanos.
Contemplé la blancura y magnificencia del Templo, dominado por una casta de perros avariciosos, los despreciables sadoki o saduceos, que no merecían la fortuna que el gran Dios les había regalado.
Cruzamos el barrio bajo, donde pude observar que de nuevo Jerusalén volvía a su población habitual, que el millón de peregrinos pascuales la habían abandonado, prometiendo a Yavé —el que subyuga a los enemigos de Israel— que regresarían al año siguiente para contemplar su Templo con espanto y sumisión.
Entré en mi casa con desconfianza. No podía olvidar el anónimo que me invitaba a abandonar la ciudad para salvar mi cuello y miraba a todas partes por si se ocultaba algún sicario invisible.
Nos recibió mi tío Zakay, con su esposa Mirian y su pequeño hijo Noah, junto al límpido muro de entrada. Purificamos las manos y pies y besamos la mesusá, la cajita sacra con un trozo de las Sagradas Escrituras que colgaba del portón de cedro.
Nos ofrecieron agua almizclada, queso con miel e higos secos de Esmirna, y mi tío, extrañamente misterioso, me rogó que lo siguiera al herbolario para comunicarme los pedidos de aceite sacro que nos habían solicitado en mi ausencia, en tanto se oían en la casa conversaciones entre las mujeres.
Como la noche había caído sobre Jerusalén, encendió una lámpara y me precedió misterioso y en silencio. Nunca le había escuchado una voz tan cortante.
—Ezra —me habló circunspecto—, cierra la puerta, te lo ruego, y siéntate.
Y para disimular su aparente desasosiego se acarició su barba corta perfumada.
El laboratorio donde yo trabajaba con total exclusividad distaba de ser la revuelta covacha heredada de mi padre y lo había adecentado con nuevos estantes, lámparas de Tiro y renovados albarelos, redomas, frascos corintios y vasijas egipcias. Lo había decorado mi hermana Arusa pintando en las paredes ramas de olivo y racimos de uvas, y si bien no era la obra de un maestro, le conferían un cierto lujo babilónico.
Mi tío Zakay era un hombre de alta estatura, larga melena, grata presencia y hablar pausado. Estaba dedicado de lleno a los negocios, y viajaba con frecuencia a Damasco, Haran, Sidón, Alejandría y Cesarea, donde la familia poseía intereses comerciales. Yo lo quería y en Jerusalén lo tenían por uno de los comerciantes más honrados y mejor informados de la ciudad.
Era el hermano menor de mi padre, frisaba la cuarentena, vestía con elegancia, se tocaba con turbantes amarfilados y desde la pérdida de mi recordado progenitor se había convertido en el baluarte imprescindible de los Eleazar. Yo experimentaba hacia él un afecto semejante a la admiración.
De conducta algo disoluta, hacía tiempo que había renunciado a flirtear con la clientela de acaudaladas matronas de la aristocracia de Jerusalén, que no solo buscaban en nuestra tienda mis emplastos, afrodisíacos, hierbas curativas y aceites de baño, sino también sus cautivadoras cortesías y manifiesta gallardía.
¿Pero qué había ocurrido en mi ausencia que su rostro estaba tan alterado?
Tenía las manos temblorosas y su boca fina y grande traslucía impaciencia. Zakay era un hombre reservado y no confiaba a nadie sus problemas e intenciones, por lo que pensé que algo grave había acontecido en Jerusalén, o relacionado conmigo.
Dejé transcurrir un instante y aguardé sus confidencias. Zakay tardó un tiempo interminable en abrir los labios y mirarme a los ojos.
—¿Ocurre algo, tío? —pregunté alarmado.
—Esos odiosos Anás y Caifás, títeres de Roma, se han despojado de su máscara al fin, dejando escapar toda la hiel de su maldad, sobrino —me aseguró alarmado.
Se detuvo un instante como si deseara rescatar de su mente las palabras precisas. Solo me quedaba un mes para ser nombrado escriba fariseo, con lo que podría enseñar la ley en cualquier sinagoga de Israel, dictar sentencias, impartir justicia según la Torá y vestir la túnica púrpura distintiva, así como llevar colgados de mi cinturón los útiles de escritura y los papiros para redactar escritos. Sería ya un judío maduro, y poseería emolumentos sustanciosos para alimentar a mi familia, cuidar de mi madre y de Naomi y educar a mis hijos. ¿Acaso le había llegado una adversa noticia sobre mi nombramiento? ¿Sabía algo del anónimo que yo había recibido? ¿Corría un peligro inminente mi pellejo?
Permanecí en silencio.
—Tengo que advertirte, sobrino. Jerusalén anda convulsa, ¿sabes? Los levitas fariseos hemos de andarnos con tiento y más los Eleazar. Son tiempos difíciles, Ezra. Los saduceos nos acechan y buscan nuestra perdición si no colaboramos con ellos y con el prefecto romano —me alertó.
No pude disimular mi estupefacción y me temí lo peor. La paz del Templo se había quebrado irremisiblemente para mi familia.
Era llegado el momento de huir, pero sin inquietar a mi familia, y decidí fraguar un plan para abandonar Jerusalén lo antes posible.
* * *
Cuando lo tuve todo preparado, hablé con mi familia, para anunciarle mi viaje.
—Querida madre y tío Zakay —los informé—, Yavé ha traído la fortuna a esta familia. Mediante una petición escrita solicité a mi maestro Gamaliel impartir mis conocimientos como escriba en la ciudad de Efraín, cerca de Jericó y también de vosotros. Esta carta y estos símbolos me señalan como nuevo escriba de Israel.
—¡Alabado sea el Altísimo! —profirió Bosem—. ¡Mi hijo es un sofrín de Israel!
Mi madre, mi hermana y mi tío Zakay se abrazaron a mí y me felicitaron efusivamente. Para la familia significaba un gran orgullo y yo ascendía de rango.
—Si tu padre viviera, lloraría de felicidad —dijo mi madre lagrimeando.
—Mi maestro Gamaliel ha accedido y me ha recomendado a los ancianos del pueblo y al rabino de la sinagoga. Ahora ya podré casarme y alimentar a mi familia.
Y aquella vigilia mi madre arregló una espléndida cena de gratitud y de júbilo. Comimos, bebimos, cantamos y mi hermana Arusa bailó una vieja danza cananea.
Tras dos días de preparativos, en los que familiares y amigos se acercaron a la casa de los Eleazar a regocijarse conmigo por el nombramiento, me dispuse a abandonar Jerusalén, entre las lágrimas de mi madre y de mi hermana Arusa.
El atardecer anterior preparé varias redomas de oleum sacro para la sinagoga de Jericó. Había extremado los cuidados sobre mi seguridad y aún seguía vivo. Me fui a mi habitación desprovisto de ánimos. Intuía una amenaza imprecisa sobre mí, y medité que solo Naomi, que no tenía límites para la bondad, me protegería con su familia.
Informaría a mi suegro Uziel de mis dilemas y de la misteriosa carta, que no había querido revelar a mi familia para evitarles un dolor más. Uziel era un hombre de mundo y un hombre poderoso en Jericó, y me aconsejaría convenientemente.
Dejaría Jerusalén por una larga temporada, huyendo de la perversión y del aire irrespirable del templo. Mi nombramiento era también la respuesta a mis cuidados y mi salvaguarda. Un escriba era un judío intocable e inviolable.
Aquel paso significaba un nuevo comienzo para mi futuro junto a Naomi, y lo consideré un bálsamo eficaz para mis preocupaciones, pues en Jerusalén la inocencia se había sustituido por la oscuridad del absoluto poder saduceo.
Y yo, lo sabía, estaba en su punto de mira.
Mi familia salió al dintel de la puerta a despedirme, convirtiendo la ocasión en una jeremiada de lamentos, lloros y suspiros, tras desearme un feliz trayecto. Mi madre me bendijo y me besó, instante en el que el cuerno del Templo resonó disonante en la quietud del alba. Era el vigésimo primer día del florido mes de iyar, cuando abandoné mi casa con rumbo a Jericó, a fin de desaparecer por un tiempo de la enojosa mirada de los saduceos.
Ardía en deseos de encontrarme con Naomi, que en unas horas se convertiría en el refugio de mis dudas.
Sin embargo, y pasado el tiempo, considero que resulta absurdo sortear lo irremediable y que es estéril enfrentarse al destino. Lo más que puede hacerse es postergarlo durante un tiempo, normalmente corto e inaplazable. Al final, la inexorable fatalidad suele desplomarse sobre los mortales con toda su severidad y crudeza.
«La vergüenza de los sadoki nos hunde a los ojos de Dios», pensé.
Habíamos traspasado con creces el umbral de la primavera y estaba impaciente por visitar a Naomi antes de ocuparme de mis nuevos deberes como escriba.
Había despuntado el alba por oriente, y escuchado el canto del gallo, cuando salí por la Puerta de las Aguas en compañía de un criado armado sobre dos mulas ambladoras, de las que colgaban las ánforas de aceite para la sinagoga de Jericó.
La lluvia vespertina había hecho que el manantial de Gihón manara turbio y que los arrieros y pastores llevaran a sus animales a abrevar a la fuente de Rogel, en medio de un rumor de rebuznos, berridos de los camellos y llamadas de los acemileros.
Levanté la mirada y eché un vistazo a mi alrededor. En lo alto, en medio de las penumbras de la aurora, y dominándolo todo, se erguía imponente el templo de Herodes, inamovible en la alborada como una nívea cúspide entre un mar de casas de adobe, teja roja y ladrillo. Una bandada de aves asustadas que no pude identificar se desplazaba hacia el Monte de los Olivos en veloz vuelo. Los huertos exhalaban una fragancia embriagadora a naranjos, albaricoques y cidros en flor, y aspiré su olor.
No experimenté temor alguno. Antes bien, abandonar Jerusalén me produjo serenidad. Viajar por el camino de Jericó, donde vivían muchos sacerdotes en sus pomposas villas rústicas, era seguro, pues estaba vigilado por patrullas romanas.
Nos precedía un grupo de viajeros envueltos en capas de lana, unos a pie con cayados y otros en cabalgaduras. Algunos llevaban faroles de sebo encendidos para guiarse por el camino. Nos cruzamos con varios carros de hortelanos que venían a Jerusalén a vender sus hortalizas, y que nos saludaban deseándonos la paz:
—Shalom.
Aún lucía en el cielo un lechoso cuarto menguante cuando divisamos las primeras colinas que descendían hacia el Jordán y la vereda de Jericó y dejamos de ver las murallas y fortificaciones de Jerusalén, que se perdieron en el horizonte.
Azuzamos las mulas, cuando mi criado se detuvo en seco, y gritó alarmado:
—¡Ahí, señor! Parecen fugitivos, y los sigue una patrulla.
A lo lejos, observé entre los pedregales las difusas siluetas de lo que me parecieron zelotes, o ladrones desarrapados, pues iban armados. Y aunque a veces los salteadores de caminos solían valerse de ladinos subterfugios, la realidad se presentaba confusa. Retuve el aliento cuando el camino, de improviso, se quedó desierto. Era extremadamente raro. ¿Dónde estaban los que nos precedían? Se había hecho el silencio. Al poco escuchamos carreras y órdenes en griego y latín.
Mis pulsos se aceleraron y percibí el agrio olor del miedo.