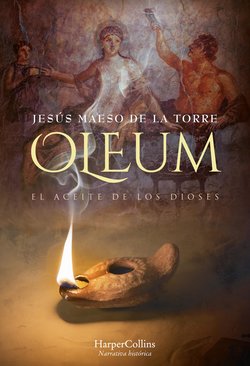Читать книгу Oleum. El aceite de los dioses - Jesús Maeso De La Torre - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
TYROPEÓN
ОглавлениеAño XIV del reinado de Tiberio César
El frío mes de tébet —enero— solía acarrear crepúsculos crudos en Judea y el firmamento mostraba una colección de apagados grises y escarchas cenicientas.
Se agitaba el viento sobre los tejados de Ieru-Shalon y las sombras de la declinación del sol se iban adueñando del firmamento, cuando escuchamos un gran alboroto en nuestra calle. Mi madre nos rogó que calláramos y agudizamos el oído. Ya estábamos acostumbrados a las baladronadas de los legionarios romanos, pero nuestro barrio, cercano al templo, solía ser pacífico.
Me puse de pie de un salto y abrí los cerrojos de la puerta. Fue entonces cuando, a la luz de las antorchas, como intimidatorios ojos de fuego, vimos con inmensa pesadumbre el cadáver de mi padre, cubierto con su propia capa blanca con listas negras, en medio de la calle. Se hallaba inerme sobre la fragilidad de unas parihuelas tintas en sangre y su báculo de sacerdote partido en dos sobre su pecho. Estaba muerto.
Habían acudido algunos vecinos y curiosos, que se arremolinaron alrededor de su cuerpo exangüe y aún caliente. El cielo nocturno y las nubes que lo alborotaban apenas dejaban distinguir a quienes lo traían. Fue un momento de desconcierto, dolor y honda pesadumbre. Lo primero en lo que me fijé fue en la línea negra de sus ojos semicerrados y en sus manos abiertas y crispadas como garras.
—¡Padre! —grité desesperado ante la imagen que contemplaba.
Mi madre lanzó un grito desgarrador y mesándose los cabellos se lanzó sobre el cadáver ensangrentado de su esposo. La estupefacción y la más asoladora de las incomprensiones enrojecieron su rostro moreno. Mi hermana Arusa, sin poder contenerse, vomitaba improperios contra los asesinos. El oficial de la guardia se adelantó.
—Lo han encontrado muerto unos pastores en la quebrada de Tyropeón, cuando regresaban de Jericó —anunció el capitán, un bravucón zafio y simplón.
—¿Cuándo ha ocurrido, oficial? —insté vehemente—. ¿Y fue atacado a la vista de cualquier observador que paseara por la muralla? Raro en verdad.
—Así parece. Lo perpetraron aprovechando las sombras de la anochecida. Esos bastardos cada día se hacen más osados —insistió bravucón—. Hace justo una luna unos ladrones desvalijaron y mataron a un mercader en Beceta, la ciudad nueva, a solo un tiro de piedra de la mismísima Torre Antonia. ¡Dónde iremos a parar!
Observé que el cuello y el vientre de mi padre Fazael eran un amasijo de desgarros, sangre cuajada y polvo. La barba plateada estaba impregnada de un líquido sanguinolento, igual que sus destrozados indumentos. Su pálido rostro estaba surcado de arañazos, como si se hubiera resistido al asalto, la mandíbula desencajada y los labios aparecían morados y resecos. ¿Quién podía haberlo asaltado para robarle en un lugar tan próximo a los muros del templo? ¿No podía suceder, incluso, que hubiera sido el infame sumo sacerdote el instigador de aquel asesinato? ¿Qué hacía allí mi padre a aquellas horas? Era extraño y pensé que era la sentencia de una muerte ya anunciada.
Su bolsa, que la solía llevar atada al costado del cinto, había desaparecido, y también sus botas de piel de cabritillo y su anillo patriarcal con el Nejustán mosaico, semejante al mío. Las lucernas del patio de la casa alumbraron un perfil macabro, bajo el escalofriante bostezo que sucede a la expiración, y más si esta ha sido violenta.
Los soldados colocaron el cadáver con los pies descalzos mirando a la puerta, y el capitán de la guardia del templo, a quien seguramente habían sacado de una taberna o de un prostíbulo, seguía inmóvil en el dintel, como si aquella infausta misión desacreditara su alto rango. Agradecimos su servicio y se marchó.
—¡Mi pobre marido, me lo han matado! —se lamentaba sobre el cuerpo mi consternada madre, que había rasgado sus vestiduras y enmarañado sus cabellos.
Un llanto demoledor se adueñó de la casa Eleazar, hasta que pasadas unas horas cesó cuando los lacrimales se nos vaciaron. Las mujeres se retiraron al gineceo abatidas e inconsolables, y los hombres, siguiendo el ritual del tahara judío, lavamos su cuerpo siete veces y lo aromatizamos con ungüentos, bajo la débil luz de las lámparas, para luego tenderlo en las frías losas del suelo con una vela encendida a su lado. A mí, como primogénito, me correspondió colocarle una moneda de plata bajo la lengua y cantar el ancestral cántico de la muerte, al que todos respondieron desalentados y llorosos.
Mi tío Zakay, un nutrido grupo de levitas cercanos y yo velamos su cuerpo toda la noche sin apenas sentir la calidez del brasero que colocó un sirviente. Yo leí sin cesar mi sidur, mi querido libro de oraciones, pues de mi boca no salía ninguna palabra. Solo pensaba quién podía haberle segado la vida. En la quietud de la vigilia no dejaron de escucharse los incesantes lamentos de mi madre, de mi hermana, de mi tía y de las sirvientas y los gritos rituales ante un crimen tan atroz.
Al amanecer, Zakay y unos levitas iniciaron el isócrono canturreo de los hadish, los cánticos funerarios, mientras yo contemplaba el cuerpo exánime y pensaba en quién podía haberle hecho tal daño a mi infortunado y pacífico padre.
Las mujeres prepararon los despojos sobre las parihuelas, según el ritual hebreo, y derramaron sobre él esencias de mirra y perfumes de jacinto, preparados con sus propias manos en el herbolario. Un sudario de lino inmaculado cubría su cuerpo tan adorado por mí. De su boca nunca salió una queja contra Dios, o contra la suerte que Él le había prescrito.
La austeridad del ceremonial oficiado por un sacerdote presidió aquellas luctuosas horas. Al día siguiente la casa se llenó de amigos, deudos y levitas. Incluso Anás y Josef Caifás, pomposos y luciendo sus mejores joyas y vestiduras, se acercaron a la casa para manifestarnos sus condolencias.
Caifás, el gran maestro de la sumisión al romano y de la hipocresía, se cubría con una ostentosa mitra cubierta de perlas, y parecía anunciar a cada paso que su cuerpo robusto y su barba patriarcal constituían las columnas sobre las que se sustentaba Israel. Todo en él era exagerado y falso: su vanidad, su soberbia, su codicia, sus venillas azules de la nariz, que pregonaban su adicción al vino griego, y su rico manto púrpura. «Lobos disfrazados de corderos y los seguros causantes de su anónimo homicidio».
Mi padre era un estorbo para ellos y la voz molesta que protestaba en el sanedrín contra sus políticas claudicantes y corruptas. «¿No habrá partido de ellos la orden de ejecutarlo? ¿Pero cómo probarlo si se alzasen cien voces pagadas para exculparlo?», pensé y lo miré con desprecio, pero sin hablar.
—Te ofrezco mis condolencias, joven Eleazar —me dijo el sumo sacerdote besando mis mejillas—. Tu familia ha de saber que ayer se reunió el consejo del sanedrín en el Tribunal de la Piedra Hendida y se ha nombrado al rabí Daniel para que investigue su homicidio, y sin escatimar medios. La muerte de un levita ha de ser vengada.
—Gracias, Maestro de Maestros y Báculo de Israel —mascullé y bajé la mirada.
—Ten valor. Ahora eres el cabeza de familia.
—Este mismo año seré nombrado escriba, y podré sostenerla —le aseguré.
—Claro, claro, hijo mío —contestó y me dedicó una gélida mirada y una sonrisa sucia, cuya finalidad no comprendí en aquel momento tan aciago y también debido a mi cándida edad. ¡Maldito sea ante el Trono de Dios!
Una larga y sinuosa comitiva de hombres en dos hileras, los más con sus túnicas blancas de levitas y sacerdotes, emprendimos el camino de la Puerta de las Aguas en el más religioso de los silencios. Las mujeres se habían quedado en la casa. Mi tío y yo íbamos sumidos en el dolor y la frustración, pues aún no sabíamos a ciencia cierta quién lo había asesinado. No era la primera vez que los sumos sacerdotes mandaban eliminar a un miembro del sanedrín díscolo y contrario a sus decisiones, y mi padre lo era.
Se había opuesto al pago del acueducto y había mostrado públicamente su contrariedad. Y Josef Caifás no lo había olvidado. Pero acusarlo en el sanedrín sin pruebas era firmar nuestra desgracia absoluta.
Enterramos a mi padre en el sepulcro familiar cavado en la roca, muy cerca del pasadizo de Ezequías, donde aguardaría la resurrección corporal el día del Juicio Final acompañando a los justos de Israel. Su alma, como la de todo buen fariseo, ya gozaba de la presencia del Altísimo. Yo deposité en la losa interior de la sepultura una redoma de cristal con aceite puro obrado por mi mano, para que nunca quedase relegado al olvido que él había sido el sacerdote elegido para preparar el óleo de la unción.
Corrimos la piedra del sepulcro y volvimos a la casa abatidos.
Luego los acompañantes se dispersaron y los vi murmurar entre ellos. ¿Qué pensaban muchos levitas del extraño atentado de mi padre? Solo callaban.
A nuestro regreso lavamos nuestras manos con agua lustral e invitamos a los familiares y a los más allegados, entre ellos a Naomi y a su familia, que habían arribado desde Jericó, a un ágape de agradecimiento por sus pésames, vigilias y desvelos. Mi tío pronunció unas palabras de gratitud y encomio de su hermano mayor, y juró proteger a su mujer y sus hijos con su vida y hacienda.
Y el juramento de un judío ante la muerte de un hermano era sagrado.
Siete días permanecimos sentados sobre una estera, cumpliendo el ceremonial judío de la shivá, mientras recibíamos las condolencias de amigos y allegados que no habían podido acompañarnos en el sepelio, mientras cantábamos alabanzas a Yavé. Una vez cumplidos, nos despojamos de nuestras ropas, las quemamos y nos lavamos para que nada impuro quedara en nuestros cuerpos. Yo me envolví en mi propio silencio, aislado entre las sombras de las lámparas de aceite. Aquel retiro espiritual de siete días me había transformado, como si de golpe hubiera entrado en el conocimiento del funcionamiento del destino que nos conduce hasta la hora suprema.
Naomi se convirtió en aquellos luctuosos días en mi consuelo con su carácter afable y tierno, y junto a su familia veló con nosotros la memoria de mi padre.
Mi tío y yo hicimos una exhaustiva prospección del desolado valle de Tyropeón, por si hallábamos un indicio que clarificara su triste desenlace: un objeto, o una pista identificadora. Pero no descubrimos nada, y menos aún rastros que advirtieran del paso reciente de caballerías, sangre cuajada, matojos aplastados por pisadas violentas, huellas en el barro o surcos en la arena por carreras precipitadas.
Interrogamos a los pastores y aguadores que solían transitarlo y nadie había visto ni a ladrones ni a víctimas. Un pastor que solía llevar a pastar allí a sus cabras nos reveló:
—Pocas esquinas ocultas existen en el valle. Los hubiera visto.
Y pensamos que mi padre no había sido muerto allí. Pero ¿cómo demostrarlo? Necesitábamos pruebas y testigos. Obraríamos con prudencia y seguiríamos vigilantes. Mi tío fue el primero en advertirlo, y me contuvo el brazo, para susurrarme:
—Nos vigilan desde el muro del templo.
—¿Quién? —dije asustado.
—Mira con disimulo hacia arriba, a tu espalda —me indicó nervioso.
Una silueta de lo que parecía un guardia que sobrepasaba el ciclópeo muro se perdió en el interior cuando se vio sorprendido. ¿Era gente del templo? ¿Era un ladrón?
Se había tronchado la rama más fructífera de la familia y tambaleado su seguridad, pero mi tío Zakay, hombre resolutivo y pragmático, tomó las riendas del negocio con más ahínco sí cabía. Yo seguí elaborando perfumes, afrodisíacos, timiamas y ungüentos para la tienda, y el clan no sufrió menoscabo alguno en sus ingresos y cuidados. Sin embargo, mi madre había penetrado en el oscuro y tenebroso mundo de la tristeza y el abatimiento, y temimos seriamente por su salud.
Antes de regresar Naomi a Jericó, mi madre, mi tío y mis futuros suegros convinieron en fijar nuestra boda para el mes de marjeshván, antes del Jannuká, la fiesta judía de invierno, llamada también de las Luminarias, en la que solía encenderse el candelabro de los Siete Brazos, lo cual aquel año me correspondería hacer a mí, como cabeza de familia que era. Para esa fecha yo habría cumplido diecinueve años, estaría nuestro hogar construido y sería un recién nombrado escriba del templo, con una reputación y un rango de los más reconocidos de Israel.
Uziel nos invitó a celebrar la Pascua en Jericó y mi madre lo aceptó para respirar otros aires y para evadirse de la pestilencia y alborotos de la marea humana que anclaría en la capital santa del pueblo de Israel por aquellos días. Mi madre les regaló agradecida un ánfora de aceite purificado para sus ceremonias rituales, óleo de tocador y de baño, y mirra para curas de heridas, que nos agradecieron.
Llamó hija repetidas veces a Naomi. Para mí significaba una gran satisfacción. Naomi y Bosem eran las dos mujeres más queridas de mi mundo.
—Aceptad la hospitalidad de mi casa —nos dijo Uziel—. Os espero a todos en Jericó para el quince de nisán, la víspera de la Pascua. No faltéis.
—Que Dios os lo premie. Allí estaremos —replicó mi madre agradecida.
—Hágase la voluntad del Eterno —se despidieron, y Naomi besó mis mejillas, y percibí la tersura intacta de su piel y el perfume de su largo cabello.
Yo deseaba estar cerca de ella, y mi familia olvidar los adversos sucesos vividos.
Tras la pausa por el óbito de mi padre, retomé mis estudios en la escuela del templo, donde mi maestro Gamaliel entonó un hadish, recordando la bondadosa piedad que atesoraba y el celo sacerdotal que demostró Fazael en su labor, y que agradecí en el alma. Había pasado días espantosos, pero mi ánimo se había templado. Llegué a sentir miedo, incluso terror por vernos desvalidos de repente, pero la firmeza de mi tío y de mi madre habían restañado la grieta abierta en el hogar de los Eleazar.
Una de aquellas mañanas, bajo el tibio sol del invierno jerosolimitano, agotadas mis últimas clases del templo, me dirigí como cada mediodía a mi casa, con la bolsa repleta de papiros, tablillas y cálamos. Avanzaba despacio por una estrecha callejuela en pendiente, cuando se puso a mi lado el joven Saulos, el alumno que había conocido en el palacio de los asmoneos, el día que traté a la inefable princesa Salomé, que aún rondaba por mi cabeza.
Lo había visto acompañado por algunos cortesanos de Antipas deambular por la ciudad y acompañar al hermano de leche del rey, Manaén, y por el oficial mayor de la cámara real, el griego Corinto. Saulos era para mí un verdadero enigma.
—Me fascina tu facilidad para refutar las falsas aplicaciones de la ley, Ezra —me dijo tras saludarme—. La discusión que has mantenido hoy sobre el Génesis con el maestro Gamaliel ha sido antológica y seguida por muchos alumnos y también por algunos sabios doctores, que han valorado tu preparación en la Torá y el Talmud babilónico. Aseguran que eres el escriba con más futuro del Templo.
—Todo está escrito, amigo mío. Solo hay que interpretar adecuadamente y en toda su pureza las Sagradas Escrituras —contesté accesible.
Sus ojos relampaguearon. Me miró inquisitivamente, y me preguntó:
—¿Y crees que los sacerdotes usan la ley según dictaminó Moisés?
—Creo que se han perpetuado en las formas externas que a nada conducen y han arrinconado su verdadero sentido —opiné.
El joven meditó unos instantes, y me replicó grave:
—Por eso mismo solo el Enviado de Dios podría lograr el cambio. ¿Pero dónde está? ¿Hasta cuándo hemos de esperar para que nos libere del opresor romano?
—Confiemos en la infinita misericordia de Dios, Saulos —aseguré sonriente. Desde hace siglos aguardamos al Ungido, pero no hay señales de que vaya a venir.
Admitió mi sugerencia y extrajo de su faltriquera una hoja de papiro enrollada y atada con un bramante lacrado, para evitar ser leída por alguien ajeno al destinatario.
—Un servidor de palacio me rogó que te la entregara reservadamente. Shalom —me dijo y volviéndome la espalda desapareció por el laberinto de las calles de la ciudad.
Mi primera impresión fue de un grandísimo asombro y no menos estupor.
Tal sorpresa era legítima, pues ignoraba quién era el remitente, y más viniendo del centro de poder asmoneo. Estaba deseando leerla, pero aquel lugar cercano a la calle de los Plateros y al estanque de la Torre no era el lugar idóneo para abrirlo. Así que aceleré el paso, alcancé mi casa, saludé a mi madre y me refugié en la soledad del gabinete donde elaboraba el aceite sagrado y los perfumes.
Lo coloqué encima de la mesa y observé que se trataba de un papiro de textura porosa, poco empleado en el templo, o en los organismos oficiales judíos, aunque era semejante al empleado por los mercaderes de Alejandría. C.orté el negruzco y fuerte cordel y comprobé que estaba escrito en griego popular, en koiné, y que los signos habían sido escritos con cierto apresuramiento, pues los renglones estaban torcidos. No supe elucidar, siendo un entendido en escrituras, si lo había garabateado un hombre, una mujer o un escriba no experto.
Me acomodé en el taburete y leí, no sin cierto recelo:
«Muera mi alma con el sueño eterno de los justos y quiera Dios que mi final sea como el suyo, que fue amparado por su Misericordia eterna» —el texto comenzaba con una cita del Libro de los Números, lo que significaba que el remitente conocía las Sagradas Escrituras y su tono era muy enigmático—. Tras el oneroso accidente de tu padre, que lamento y deploro, no he podido resistir la imperiosa tentación de revelarte que su muerte no fue ni casual ni fortuita.
Has de saber que me muevo en un mundo de poder y de decisiones de Estado, donde son frecuentes las amenazas, las órdenes secretas, las traiciones, las advertencias y los exterminios fraudulentos. Moro donde menudean los espías, los soldados de fortuna, los testigos sobornados y los asesinos comprados a precio de oro, o por una jarra de vino de Samos.
Lo he sabido por haber tenido los oídos abiertos en el momento oportuno, y eso ha de bastarte. Suelo hacer pequeñas obras de caridad hacia el prójimo para mitigar su dolor, para paliar el hastío de mi vida y porque me lo dicta la fe de mis antepasados. Esa patética caverna de maldad y negocio en la que se ha convertido el Templo lo decidió y lo ordenó. Tu padre, recordarás, asistió al Consejo del sanedrín el día de su infausto fallecimiento, y allí, al despedirse dijo públicamente que se dirigía al molino de aceite de Getsemaní a recoger una vasija de aceite. En ese mismo instante firmó su sentencia. Estaban esperando un momento así, en el que estaría solo y lejos de ojos indiscretos. Fue asesinado allí mismo por sicarios pagados por el Templo, que luego arrastraron su cadáver al Tyropeón al caer la noche, para simular un asalto.
Los escorpiones de veneno letal que controlan al pueblo, los impíos sadoki, lo habían decidido hacía tiempo, pues suponía un peligroso obstáculo para sus negocios. Israel posee en este momento tres amos irreconciliables a los que sin embargo une la codicia por el oro y el ansia de poder: Herodes Antipas, el sumo sacerdote Josef Caifás y el prefecto romano, Pilatos. Y no se mueve una hoja en Palestina que no lo decidan esas tres calculadoras hienas del desierto.
Viven entre la violencia y la intimidación para salvar sus lucros y poseen un brazo curvo y afilado que llega muy lejos. Comen, beben, fornican y se divierten en sus lujosas mansiones, como bárbaros. Dios los juzgará severamente.
Ellos son los culpables, no lo dudes. Así que te aconsejo que no remuevas más indicios. Y en cuanto a esa venganza que tanto ansías, te diré que el mejor modo de desquitarte de esa ignominia de sangre es no parecerte a quien la ha cometido. Deja ese cuidado a Dios y al destino. El delito de la liquidación de tu padre les pesará en su conciencia toda la eternidad.
Mi pulso tiembla ahora cuando he de revelarte otro asunto ingrato y odioso que atañe a tu persona. Por mi visión práctica de las cosas y porque conocer secretos de reyes y gobernantes es también una forma de supervivencia, ha llegado a mis oídos que también maquinan desembarazarse de ti, quizá por tu ilustrado intelecto, porque eres su hijo, y porque tus argumentos sobre el Talmud y la Torá en la Academia de Gamaliel levantan ampollas en la pétrea y ortodoxa camarilla de la jerarquía de Israel. Lo saben todo, lo oyen todo y hurgan en todos los recovecos.
Así que me veo obligado a alertarte, pues eres una de esas voces limpias, sabias y amables que podrían ordenar el caos en el que vive esta sufrida nación. Pero no lo permitirán.
Márchate de Jerusalén, aunque sea por un tiempo. No esperes a que transcurra la Pascua. Huye ahora que puedes. Después será demasiado tarde.
Te advierto de la existencia de un peligro muy cierto que atañe a tu supervivencia. Las cosas andan revueltas en las altas instancias de Jerusalén, que ven cómo profetas, sacerdotes esenios y maestros de la ley claman contra la corrupción del Templo de Yavé. Cuanto te transmito lo hago con sincera franqueza: pon tierra de por medio.
No te interesa saber quién soy. No especules, ni indagues. Sé que no presentarás este escrito personal ante el Tribunal como una prueba, pues nada podrás acreditar, y nadie lo suscribe con su rúbrica y su sello. Es simplemente la advertencia de un espíritu afín al tuyo.
En Jerusalén la Santa, que es como rocío para Israel.
Al concluir la lectura creí que me habían propinado un rodillazo en el estómago. Me quedé mudo, estupefacto y también aterrorizado. Su lectura, de una temeridad asombrosa, me había suscitado un torrente de dudas y también de miedos. Tachaba de impíos a los sacerdotes del Templo y también a las cabezas coronadas de Israel.
¿Qué podía yo, un joven escriba, contra aquel implacable aparato de intereses y de dominio? Nada novedoso me aclaraba sobre los causantes del homicidio de mi añorado progenitor, pues tanto mi madre, como mi tío y yo mismo pensábamos que tras su asesinato estaban las magistraturas sacerdotales, donde el jefe del clan Eleazar era un molesto aguijón de opiniones controvertidas.
¿Tan enrarecido estaba el ambiente en las prefecturas de la ciudad que tenían que valerse de cartas anónimas para advertirme de un peligro tan dudoso? ¿Debía creerlo? ¿Era una pantomima de un desconocido bromista? ¿Quizá del viejo consejero del rey Antipas, Corinto, que admiraba a mi padre y pedía su consejo a menudo? ¿Tal vez del palaciego Manaén, quien hacía ostensible su desprecio por los sacerdotes del templo? ¿Habría sido Chuza, el intendente de Herodes, cliente y aliado en negocios de los Eleazar? ¿Acaso se trataría de Sekhmet, el mayordomo de palacio que nos encargaba los afrodisiacos, aceites perfumados y ungüentos para la corte? Todos eran amigos.
Confundido, dudoso e impresionado, percibí el veloz latido de mi corazón, y casi caigo, perdido el sentido, en el frío suelo del habitáculo. ¿Debía tenerlo en cuenta, sentirme agradecido, u olvidarlo sin más y seguir la rutina de mi existencia?
Un golpe de brisa fugacísima me devolvió a la confusa realidad.
Nada confiaría de momento a mi tío y a mi madre, y menos aún a Naomi, a la que pronto vería, y aguardaría una señal más clara. No debía preocuparlos con algo que no podía contrastar. Sin embargo, multiplicaría mis cuidados, me recogería pronto y no frecuentaría lugares poco transitados.
Con el semblante escandalizado, no dejaba de meditar si aquella era la advertencia de una soez alcahueta, de un espíritu atormentado, o de un compañero mediocre, envidioso de mis adelantos en la Academia, o si verdaderamente se trataba del aviso de una persona preocupada por mi integridad física.
Y como el enigmático mensaje me ofrecía un testimonio de futuro para confirmar su veracidad, fuera o no verdad, sí pensé que desde aquel preciso momento ya no podría dormir tranquilo y que mi vida se convertiría en una continua vigilancia y en un desasosiego temible. Debía tomar las medidas necesarias, pero sin que se notara.
Por lo pronto interrumpiría mis trabajos en Getsemaní, aunque proseguiría con la fabricación del aceite sacro y satisfaciendo los pedidos para las sinagogas de Judea. Intenté ordenar mis ideas y aspiré el aroma del oleum obrado para el templo.
Aunque notaba un pequeño vértigo, volví a leer el escrito. La intacta paz de mi espíritu se había roto para siempre. Subí a mi habitación y me tumbé desmadejado en el lecho, mientras observaba a través del ventanal el discurrir del día.
El sol iba declinando su curva de luz, dejando tras de sí una estela de color naranja y polvo dorado en suspensión. Y los pájaros, que habían revoloteado sobre la ciudad durante el día devorando grano y restos de comida, regresaban para anidar en los cipreses del valle jerosolimitano de Tyropeón, un lugar doloroso para mis recuerdos.