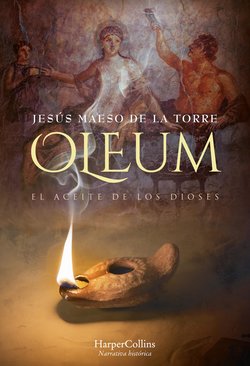Читать книгу Oleum. El aceite de los dioses - Jesús Maeso De La Torre - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
JERUSALÉN
ОглавлениеAños IX al XII del reinado de Tiberio César
Era otoño y en el Monte de los Olivos florecían las cinas amarillas.
Había cumplido los doce años cuando emprendí mi oficio junto a mi padre, Fazael ben Eleazar, el levita. Recolectábamos las aceitunas para obtener el aceite que serviría para encender la menorah, el candelabro de los siete brazos del Templo, y para ungir al sumo sacerdote, Josef ben Caifás, o Kayafa, en la cercana Fiesta de la Expiación.
Mi padre, que frisaba la cincuentena, era un hombre templado y en sus mejillas se podían leer las congojas que sufrían los fariseos por parte de los saduceos, los amos de Israel. Era tenido como un maestro asu, un conocedor del óleo sagrado y cultivador del primero de todos los árboles que Dios sembró en el edén. Y es tan primordial el aceite entre los judíos, que en Oriente nos llaman los hijos del aceite.
Esta era la sagrada labor de mi familia, los Eleazar, desde hacía siglos. Por eso mi progenitor había vertido el aceite sacro en la cabeza de los últimos sumos sacerdotes, Eleazar ben Ananus y el piadoso Simón ben Camithus.
Con cuatro criados salimos muy de mañana por la Puerta del Agua. Yo tiraba del ronzal de un asnillo sumiso que portaba el mantón de estameña, las alforjas y los capachos de esparto. Cruzamos el manantial de Gihón, donde en otro tiempo fuera ungido el rey Salomón, ascendimos al abrupto cerro invadido por el sirle de las cabras. Allí crecen los centenarios olivos del Templo, mecidas sus ramas por la tibieza del aire. He de admitirlo, mi religión es el oleum.
Íbamos en silencio, uno tras otro, cuando el sol surgió por el horizonte. Irradiaba cálidos destellos amarillos y blancos que convergían sobre la mole gigantesca de piedra, mármol, oro y alabastro del santuario de Herodes. Entre la niebla y el polvo dorado, el lugar donde habita el incorpóreo Yavé parecía levitar bajo las nubes.
Desde el montículo admiré la traza de mi amada ciudad, Jerusalén, La Ciudad de la Paz, que se desfiguraba entre la maraña de sus torreones, terrazas y miradores blancos, testigos de las guerras dirimidas en el devenir del tiempo y que tanta sangre han visto derramada bajo sus murallas.
Al llegar, un lagarto de cuello escamado corrió entre los pedregales y yo intenté atraparlo, pero mi padre me lo impidió, regañándome por evitar el trabajo. Como sacerdote y miembro del sanedrín que era, nos advirtió, para que se cumplieran las Sagradas Escrituras, lo que prescribía el Deuteronomio a la hora de recoger las aceitunas para el oleum sacro:
—Haced solo una recogida. Y si olvidáis alguna aceituna, dejadla en el árbol. Será para los peregrinos que pasen por aquí, para las viudas o para los huérfanos.
Era tan dichoso que hasta oía los ruidos insignificantes del olivar, como el zumbido de las abejas, o el croar de las ranas en las albercas y de las golondrinas que se perdían por el valle de Cedrón. Nos afanamos en la cosecha y lo hicimos durante horas, sin usar varas ni palos, con perseverancia, mientras mi padre recitaba himnos y nos ayudaba a seleccionar los mejores frutos. Los criados y yo colmamos siete capachos de aceitunas verdes y brillantes, todas sin mácula, y las condujimos a lomos del asno al cercano huerto de Getsemaní, que significa «el jardín de la prensa de las aceitunas».
Al mediodía atamos el burro a la lanzadera de la piedra de molar, que fue triturándolas hasta que se formó una pasta verdosa, que trasladada a la prensa y colocada entre los capachos, fue aplastada tras accionar la larga leva de madera de cedro con la fuerza de nuestros brazos. La pulpa fue estrujada repetidamente y poco a poco fue escapándose un chorro menudo del color del oro, que fue a depositarse en la pila de granito. Exhalaba un aroma dulcísimo y denso.
Aquel día el cielo rielaba con un azul radiante y resonaba en mis oídos el arrullo de las tórtolas, mezclado con el goteo del aceite cayendo en la artesa.
Cuando estuvo llena, mi padre se cubrió la cabeza con el velo de kohanín o sacerdote del templo, y nos pidió que nos acercáramos a él y le sostuviéramos los brazos. Iba a recitar el salmo del profeta Zacarías y recordar el simbolismo del olivo para el pueblo de Israel, como prescribía el ceremonial ordenado por Aarón.
—La paloma que volvió a Noé traía una rama verde de olivo en su pico. Noé vio en ella el símbolo del regreso de la fecundidad después de la inundación. Y Yavé dijo a Moisés: «Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para que el candelabro de los Siete Brazos arda en mi presencia».
—¡Hosanna, Adonay, Señor! —contestamos a la alabanza.
Él prosiguió:
—«¿Qué ves, Zacarías? Y él profeta respondió: Veo un candelabro de oro con siete lámparas y junto a él dos olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y al Meshiach, el Ungido, que conduce a los hombres de la oscuridad a la luz, como la menorah ilumina la noche». El Mesías que vendrá, el brote del olivo que establecerá su reino en Israel y será dignificado con el aceite sagrado de estos olivos.
—Elohim, mi Dios, envíanos al libertador de tu pueblo —replicamos.
Recogimos las cántaras de aceite purísimo, que atamos a los lomos del jumento, y mi padre cargó con un cantarillo de alpechín para elaborar sus perfumes. Teníamos prisa y cruzamos tras un rebaño de ovejas por el riachuelo del Cedrón, por el que discurría un insignificante reguero de agua. Tras abrevar el jumento en la fuente de Siloé, nos dirigimos a la parte alta de la ciudad, donde se alzaban las moradas de las familias más influyentes de Jerusalén, iluminadas por un resplandor carmíneo.
Nos cruzamos con devotos que salían del templo y comerciantes con reatas de burros que retornaban a los almacenes con el grano, las especias y los animales para el sacrificio, que se descubrieron ante mi padre con respeto.
Mis familiares eran fariseos, que significa «los separados». Se dedicaban desde antaño al negocio del aceite, los perfumes, los ungüentos y bálsamos, y también al préstamo a pequeña escala. Mi padre, Fazael ben Eleazar, sacerdote y escriba, era un hombre enjuto de cuerpo, de barba gris y patriarcal y hablar mesurado.
Era uno de los setenta y un miembros del sanedrín judío, y mientras ascendíamos por las empinadas y tortuosas cuestas hacia la Puerta de los Jardines, dentro de la segunda muralla, era saludado con reverencia por los viandantes que lo consideraban un maestro de la teología del judaísmo, conocedor de los libros sagrados y un sabio de las ciencias arcanas y de la Torá, el libro de las leyes judías, o halaka.
Únicamente los saduceos, que se llamaban a sí mismos los justos, o rectos, la otra escuela de pensamiento de Israel, mantenían un distante desapego hacia mi padre. El sumo sacerdote, Caifás, y los jefes del templo eran en su mayoría saduceos, la más rica y poderosa facción de la aristocracia judaica. Se trataba de un grupo religioso con medios inagotables, poderosísimos y muy peligrosos, y su ambición no conocía límites.
Vivíamos cerca del palacio del tetrarca Herodes Antipas, en un barrio de huertos, jardines y mansiones vistosas, lejos del bullicio y de los fétidos olores de la turbamulta de judíos, romanos, griegos, fenicios, samaritanos, galileos y nabateos que llenaba la ciudad. Teníamos una tienda cerca de la piscina de Betesda, donde se purificaban los animales antes de ser sacrificados en el santuario.
Recordaré siempre aquel día, porque al atardecer inicié mi carrera de levita, la misión que Dios me tenía preparada para mi futuro. Había alcanzado ya la bar mitzva, la mayoría de edad civil y religiosa, y podían confiarme labores de adulto y discutir de las Sagradas Escrituras en público. Yo estaba exultante, pero también alterado, cuando por vez primera traspasé la puerta de aquel santuario de sabiduría.
Por aquel tiempo simultaneé el estudio de la ley en la academia de Gamaliel, la venta de productos en la tienda de la alberca del templo con mi tío Zakay y la práctica en el herbolario de mi paciente padre. En la penumbra de contraluces del estudio, donde la luz se colaba a través de un tragaluz orientado hacia el levante solar, preparaba los perfumes, aceites sacros y elixires. En la soledad del cubículo era inmensamente feliz. Como un hurón devorador, hurgaba en los viejos papiros caldeos, griegos y egipcios buscando las esencias del poder de las plantas y del aceite, el líquido de oro que nos regalara el Todopoderoso.
En los rincones había orzas repletas de herbajes, artesas con higos secos de Esmirna, dátiles de Arabia, rosas secas de Jericó y especias de Orán; y sobre las mesas, perfumarios, frascos con pigmentos, cazuelas con ungüentos, vasos de cristal, receptáculos, cánulas y vasijas, dispuestas en un aseado pero caótico pandemónium.
—Dios ha dispuesto para ti un futuro de estudio y de sumisión a su voluntad.
Con la naturalidad de mi inocencia, le pregunté:
—¿Como si mi vida tuviera un propósito premeditado, padre?
—Así es, Ezra. Perteneces a la estirpe de los Eleazar, la depositaria del aceite sagrado del Templo, el que unge sacerdotes y procura la luz en el santo de los santos.
La mirada de mi padre era penetrante y yo percibía una ansiosa agitación.
—La fe de mis padres es mi fe, padre mío —le respondí sumiso.
—Pues dignifícala y no seas para tu sangre motivo de escándalo —me pidió grave, mientras entresacaba de su manto un anillo de oro, que no estaba cerrado, sino abierto por los extremos. Lo puso sobre su mano y brilló a la exigua luz como el carbúnculo. Lo escruté con detenimiento y observé que en el centro brillaba una «T» burilada con una serpiente enrollada en ella. Lo miré con un gesto de incredulidad.
—Es igual al tuyo, al del tío Zakay y al del abuelo —dije admirado.
—Todos los varones Eleazar lo llevamos en nuestro dedo anular desde el día en el que Moisés nos lo legó. Este símbolo grabado es el Nejustán, que como ya sabes es el signo de la inmortalidad para Israel. Enrollada a esta «T», ves la serpiente que simboliza la salud y la muerte, el veneno y su antídoto. Somos los sabios entre los sabios de Israel, y aquí aprenderás secretos que muy pocos conocen. Te has convertido en un maestro, en un asu, hijo mío.
Yo conocía por mis estudios de los libros sagrados que el pueblo judío perdido en el desierto en su éxodo de Egipto se quejó a Moisés de la virulencia de las serpientes que infectaban los pedregales del Sinaí. Ordenó que fabricaran una pértiga con una serpiente de bronce, y cuando algún reptil venenoso mordía a alguno, miraba el báculo de bronce y vivía.
Encargó el cuidado de tan milagroso objeto a nuestros antepasados levitas, hombres conocedores de los secretos del conocimiento, la medicina y el poder de las plantas. Pero con el tiempo el pueblo llegó a idolatrarla y le quemaban incienso como si de un ídolo se tratara, hasta que el sabio rey Ezequías la destruyó para que no sirviera de paganismo.
Mientras mi padre me colocaba el anillo en mi dedo gordezuelo y apretaba para fijarlo en él, adoptó un tono circunspecto. Entonces me reveló:
—Hijo, asistes a las escuelas de los mejores doctores de Israel y tu mente ya es capaz de razonar. Por eso te voy a revelar el gran secreto de la familia.
Aquellas palabras me llegaron como un zumbido lejano. ¿Secretos?
—Comprenderás que con solo mirar la serpiente de bronce no iban a curarse de las mordeduras de las víboras del desierto, y menos de las naja-haje, los letales áspides del Sinaí. Así que cuando perdían el conocimiento, entre el pánico y el dolor, nuestros antepasados levitas los introducían en la tienda y les administraban un antídoto aprendido de la farmacopea de la isla egipcia de Elefantina, donde los sacerdotes de Osiris enseñaban el arte de Hermes —me confesó—. Lo vendemos en redomas de ónice a los caravaneros y a los físicos de los ejércitos. Su precio es alto: diez siclos de plata. Observa la fineza de la mezcla —me dijo—. Hoy aprenderás a hacerla tú solo y la emplearás para curar a los hombres.
En una vasija humedecida con aceite, flotaba el extraño unto que olía a azafrán y heliotropo, y que había dado de comer durante siglos a los Eleazar, procurándoles una subsistencia holgada y casi de lujo. Luego me mostró enfático:
—El ingrediente principal de este milagroso antiveneno es la flor del calico o aristolochia egipcia, que desprende un mordiente muy poderoso, y que, macerado con aceite de olivo, hojas de sicomoro, adelfa y casia, produce este suero altamente curativo. Nuestros antepasados trataban el emponzoñamiento de las sierpes presionando fuertemente la herida, a la que aplicaban luego la «piedra negra», que no es sino un guijarro poroso que absorbe el veneno. Después le aplicaban esta mistura y la vendaban, y de diez infectos solo morían uno o dos, y porque acudían tarde al auxilio.
Mi asombro por la confidencia se transformó en fascinación. Pregunté:
—¿Y solo nuestra familia conoce este secreto medicinal, padre?
—Nada más, hijo, y por orden del profeta Moisés y su hermano Aarón hemos de mantenerla en el más absoluto de los secretos y emplearla con caridad —refirió solemne—. Ahora, nosotros dos y tu tío Zakay somos sus únicos depositarios. Tu lengua quedará sellada por un cerrojo de reserva, y solo tus hijos conocerán este y otros secretos de la sabiduría ancestral judía. ¿Entiendes? De lo contrario la cólera de Dios te fulminará y la ignominia penetrará como una plaga en la familia.
Aquel confidencial secreto de siglos había sembrado la incertidumbre en mi corazón por la responsabilidad que conllevaba, pero también espoleó mi orgullo por pertenecer a una progenie dedicada a aliviar el dolor humano, a crear perfumes y elixires y guardar la fórmula sagrada del óleo del templo.
Yavé me trazaba un camino y me urgía a aprender la ciencia de la Orden de Leví. Y desde aquel día, acompañé a mi padre a aquel microcosmos de medicina y farmacopea. Asimismo aprendí a preparar el santo óleo para ungir al sumo sacerdote el día de la Expiación, y a tener preparada una redoma especial por si Dios tenía a bien enviarnos al Mesías Salvador. Yo rezaba todos los días para que el Altísimo eligiera uno de aquellos años para enviar al Ungido y que mis manos, o las de mi padre, fueran las creadoras del santo ungüento.
No cabía más honor en la tierra para un judío.
Aquellos años de mi pubertad fueron difíciles para Israel y nuestros corazones se incendiaron de ira y destilaron pesar. Palestina entera soportó el oneroso yugo del nuevo procurador romano Poncio Pilatos, quien protegido por el feroz antijudío Sejano, el favorito del emperador Tiberio, se comportó como lo que era: una hiena del desierto, un gobernante cruel, severo, corrupto y ladrón.
Extrañó en Jerusalén el ascenso fulgurante de Pilatos, quien, casado con una hembra de la familia imperial, había sido señalado como sospechoso del fallecimiento de Germánico, que le había dejado en bandeja el trono a Tiberio. Había sustituido al no menos corrupto Valerio Graco, el que había cesado al venal sumo sacerdote Anás, reemplazándolo por su yerno Josef Caifás, un saduceo al que manejaba a su antojo a cambio de la participación en negocios bastardos en los que ambos llenaron sus bolsas.
Los judíos soportábamos una tiranía que nos mantenía hundidos en el polvo de la humillación, y los amaretzin, comerciantes y tenderos, sufríamos impuestos abusivos difíciles de soportar. Solo los sadoki, la infame casta sacerdotal, cooperaba con Pilatos.
Mi padre y otros fariseos del sanedrín mantuvieron encendidos enfrentamientos con Caifás, al que tacharon de cobarde frente al déspota gobernador romano. Y habrían de pagarlo en el futuro.
El sumo sacerdote, que representaba la máxima autoridad religiosa y terrenal del pueblo judío, no alzó la voz ante la matanza de unos indefensos peregrinos galileos, cuyos cadáveres cubrieron el Patio de los Gentiles, acusados de soliviantar la paz del santuario con sus gritos antirromanos pero inofensivos.
Nada más arribar a Jerusalén al frente de la Legión XII, Pilatos instaló unos estandartes con las figuras de los césares Tiberio y Augusto en la Torre Antonia, sede de las cohortes romanas, y el águila romana fue enarbolada frente al mismísimo templo de Dios, contraviniendo el pacto firmado con Octavio Augusto de no hacer ostentación de imágenes de ninguna índole en tan sacrosanto lugar.
—¡Romanos, nuestra ley prohíbe la exhibición de ídolos! —gritábamos.
La ciudad estaba soliviantada y una legación de notables del sanedrín viajó a Cesarea para exigir a Pilatos la retirada inmediata de los lábaros paganos, entre ellos mi padre, que presidía la facción farisea. C.omo hombre sanguinario y tiránico, Pilatos los amenazó con cortarles el cuello allí mismo. Los cómplices saduceos quedaron callados. Pero sí hubo una respuesta. Los fariseos presentes, a una señal de mi padre Fazael, se arrodillaron, apretaron los puños y mostraron sus cuellos desnudos al sorprendido procurador, quien, impresionado por su fervor religioso, accedió a regañadientes a su demanda.
Mi madre Bosem, mi hermana Arusa y yo, conocidas las noticias, temimos por la integridad de mi padre, quien a su llegada manifestó preocupado a mi tío y a mí:
—La cautividad de Babilonia será recordada como un juego de niños con lo que se avecina, queridos míos —nos aseguró con un gesto de intranquilidad y frunciendo el entrecejo—. Ese nuevo procurador, Pilatos, es un hombre despiadado e insaciable.
—Nos hablan de la amistad de Roma cuando esos malditos Pompeyo, Craso y Casio profanaron el Santo de los Santos y expoliaron sus tesoros —intervino mi tío.
Mi padre bufaba furioso y yo tomé conciencia de lo que es ser dominado por otro pueblo de costumbres y creencias tan distintas. Hablé con voz queda:
—Un rabino galileo, Yeshua ben Josef, predica por Galilea un nuevo reino, cura a los enfermos y consuela a los desamparados, predicando la igualdad entre los hombres y la compasión como norma de convivencia. No niega el tributo al César y aunque él no se proclama, sus seguidores lo consideran el verdadero Mesías que esperamos. Quizá en él esté la esperanza de Israel.
Mi tío, hombre mesurado y prudente, se mesó su barba gris y dijo:
—Cada vez que surge un mesías, Israel sufre y padece. Al final, ese rabino galileo se convertirá en un mártir del pueblo, pues ni Pilatos, ni Herodes Antipas, ni Caifás transigirán para que ponga en riesgo sus negocios y la férrea pax romana, ¿entendéis? Ahora nos tocar probar la amargura de la humillación.
Me noté aturdido por la funesta opinión de mis familiares más queridos.
Nosotros no comprendíamos cómo aquellos extranjeros podían creer en dioses de mármol tan estériles como infecundos, aunque ellos a su vez nos tachaban de adorar a un dios temible y despótico y amo de nuestras vidas, que además ponía trabas a nuestra felicidad. Pero ignoraban que en esa fe inquebrantable y en ese temor a Dios residía nuestra fuerza como pueblo.
Y como yo mismo, no había un solo israelita que no deseara la llegada del Libertador.