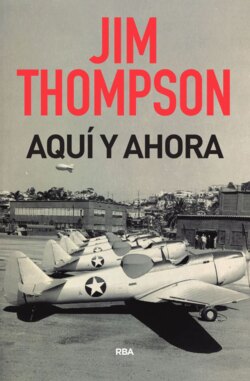Читать книгу Aquí y ahora - Jim Thompson - Страница 10
7
ОглавлениеEl sábado tuve que trabajar. Cuando me contrataron, me explicaron que haría cinco jornadas de ocho horas por semana. Pero Moon dice que a partir de ahora seguramente trabajaremos todos los sábados y quizás incluso algún domingo. El gobierno quiere aviones y los quiere cuanto antes.
A mí ya me va bien. Estoy más a gusto en la fábrica que en casa; a la vez, las horas extraordinarias se pagan con un cincuenta por ciento adicional. Y yo necesito ganar más.
Antes decía que cuando tenía dinero no era más feliz que ahora. Esa verdad es relativa. Según recuerdo, papá no se llevaba mucho mejor con nosotros cuando andaba sobrado de dinero que cuando estaba sin blanca, si bien Dios sabe que la culpa no era nuestra. Y cuando tenía dinero, nosotros nos lo pensábamos dos veces a la hora de buscarle las cosquillas. Lo mismo sucede en mi caso. Las cosas no estaban tan mal cuando tenía algo de dinero. Roberta tenía otras fuentes de distracción que no fueran las continuas discusiones conmigo. Me las arreglaba para sacar a mamá de casa alguna vez que otra. Si había problemas, siempre podía pasarme un día o dos refugiado en un hotel. O marcharme de viaje. O, por lo menos, salir de casa y dar un paseo por el vecindario antes de volver cuando me pareciera conveniente.
Ahora no puedo hacer nada de esto. Sé que parece ridículo, pero la verdad es que no puedo hacerlo. Las veces que lo he intentado, no he hecho más que encontrarme con problemas. Por supuesto, si explico el camino exacto que pienso seguir, por qué razón me propongo salir y a qué hora exacta estaré de vuelta, disipando toda sospecha sobre el hecho de que me apetezca estar a solas, entonces sí que puedo salir. Si de veras me apetece.
Roberta y yo lo hemos discutido una y otra vez, y siempre es lo mismo:
—Pero, Jimmie... ¿Tú qué pensarías si de repente me levantara del sillón y me marchara de casa? ¿Qué te parecería?
—¿Es que a veces tú también tienes ganas de hacer cosas así, Roberta?
—Pues a veces sí. ¿Tú qué pensarías si de repente me levantara y me marchara, sin decir adónde voy ni cuándo pienso volver? ¿A que te quedarías de una pieza?
—Es posible.
—¿Es que no entiendes que cuando quiero saber adónde vas es porque te quiero muchísimo? ¿Es que no lo entiendes? ¿O es que preferirías que no me preocupara en absoluto por lo que haces o dejas de hacer?
—No lo preferiría.
—Yo también me canso de pasarme el santo día encerrada en casa, Jimmie. Y me parece que si quiero salir de paseo contigo, tampoco es tanto pedir.
—No, claro...
—Y sabes muy bien que los niños te adoran. Como sabes muy bien que apenas te ven en todo el día. ¿Es que ya no quieres estar con ellos?
—¡Roberta, por favor!
—¿Y bien?
Y bien.
Tal como yo lo veo, un poco más de dinero no vendría mal.
Frankie nos pagó por adelantado una semana adicional de alquiler, y con eso y el atún tendríamos suficiente para salir a flote. El sábado por la noche disfrutamos de una cena espléndida —atún al horno con patatas y ensalada de aguacate—, la primera cena digna de tal nombre con que nos hemos regalado desde ni se sabe. Frankie aportó un cuarto de litro de ginebra que le habían dado, de forma que nos tomamos unos cócteles al estilo Tom Collins. Los niños estaban tan ocupados en ponerse morados que ni pensaban en hacer de las suyas. Todo estaba saliendo a pedir de boca. Yo había concluido mi semana laboral, Roberta apretaba su muslo contra el mío mientras reía la última gracia de Frankie, y hasta mamá aprovechaba para hacer algún chiste. El momento era estupendo. Me sentía tan bien que los ojos se me empañaron.
En ese momento Jo apuntó:
—Hey, que alguien me pesque unas patatinis...
Roberta fijó su mirada en ella y dejó de sonreír.
—No te pases de lista otra vez —avisó—. Si quieres alguna cosa, la pides como es debido.
Jo también dejó de sonreír.
—Me apetecen unas patatas, por favor.
—Si tanto te apetecen, ¿se puede saber por qué no las pides como es debido?
—Sí, mamá —respondió Jo—. Pasadme las patatas, por favor.
Se las pasé. Aunque estaba furioso, quería dar por zanjado el incidente, y me pareció que lo mejor sería tomármelo a broma. Jo acepta lo que sea cuando el tono es amable.
—En esta mesa está prohibido hablar en cualquier otro idioma que no sea el inglés —observé.
Jo sonrió indecisa mientras observaba a Roberta por el rabillo del ojo.
—Lo que faltaba, que os riáis de mí —terció Roberta—. Muy bonito. Tú y tu padre os creéis muy graciosos, ¿verdad?
—No te metas con Jo, cariño —rogué—. Por una vez, tengamos la cena en paz.
—Jo tampoco quería decir lo que ha dicho, ¿verdad, Jo? —intervino mamá.
—Pues sí, sí que quería —replicó Jo.
—Pues claro que sí —saltó Roberta—. Y por eso mismo, luego se encargará de lavar los platos de la cena. Así aprenderá a comportarse como es debido.
—¿Puedo salir luego? —preguntó Jo—. Es que he quedado para ensayar la obra de teatro con...
—¡Ni hablar! Luego te irás a la cama. No me gusta que andes callejeando por la noche.
—Mamá es mala con Jo —observó Mack, con toda razón.
Roberta se revolvió y le soltó un bofetón. El gordezuelo rostro de Mack se estremeció; el pequeño rompió a llorar a moco tendido. Los ojos de Shannon pestañearon amenazadores. Shannon no tiene reparo en ponerle la mano encima a su hermanito, pero se pone hecha un basilisco cuando es otra persona quien se mete con él. Shannon se escurrió bajo la mesa. Roberta entendió lo que estaba por venir y al punto trató de levantarse de su silla; incluso le soltó una patada a Shannon. Lo que, por supuesto, distó de detener a la niña. En una fracción de segundo, Shannon clavó los dientes en la pierna de Roberta.
Roberta soltó un aullido que debió de oírse en el puerto. Al levantarse, precariamente apoyada en un solo pie, tropezó y cayó de espalda. Y Shannon reapareció bajo el mantel, sin soltar su presa en absoluto; sendos hilillos de sangre brotaban de las comisuras de su boca.
Agarré a la niña por las piernas y la estiré con fuerza. Roberta chilló con ahínco aún mayor. Tras dejarse caer otra vez en el suelo, se desgañitaba histéricamente. Al punto empezó a abofetear a Shannon en el rostro. A estirarle de los cabellos con todas sus fuerzas. A clavarle las uñas, a arañarla cuanto podía, entre gritos y más gritos. Que hiciéramos algo, por Dios. Que dejáramos de mirar como pasmarotes y... ¡Ooohhh, JIMMIE!
Apreté la nariz de Shannon con los dedos, cortándole la respiración. Lo que solo valió para que la pequeña siguiera mordiendo con los dientes frontales mientras respiraba por las comisuras de la boca. Tenía los ojos muy abiertos y sin pestañear, y un maligno júbilo animal centelleaba en ellos. Por supuesto, siempre podía agarrarla por el cuello y obstruirle la respiración. Mejor dicho, acaso otras personas hubieran podido hacerlo. Yo no podía.
Jo recurrió a hacerle cosquillas. Mamá le echó agua helada encima hasta que el suelo se encharcó a base de bien. Todos amenazamos con azotarle la espalda, lo intentamos incluso. Sin que de nada sirviera. A lo que parecía, las cosas iban a seguir así toda la noche. Mientras Roberta sollozaba y gemía, Shannon seguía con las mandíbulas cerradas e inexorables, con su cuerpecillo entero estremecido por una risa incontrolable.
Al final fue Frankie quien consiguió que se soltara.
—Muy bien, Shannon —intervino—. La próxima vez que traiga chicos a casa, no esperes que te los presente.
Shannon la miró, se lo pensó un instante y abrió la boca. Roberta se soltó y se apartó de su lado. El mordisco era de impresión. Estaba claro que le debía de doler muchísimo.
—Dale una buena tunda a esa niña, Jimmie —gimió—. ¡Tienes que darle un escarmiento!
—¡No pienso darle ninguna tunda, maldita sea! Lo siento, pero no puedo hacerlo.
Y en ese momento no podía. Tras acercarse a la puerta abierta, Shannon se había detenido de espaldas al umbral.
—¿Y por qué no me los presentarás, Frankie? —preguntó.
—¿Que por qué? ¿Te parece que voy a presentarles a una caníbal como tú?
—¿Qué es eso de caníbal?
—Lo que eres. Una persona que se come a las otras.
Shannon echó la cabeza hacia atrás; su risa de falsete inundó la estancia.
—¡Jimmie! —gritó Roberta, mientras se frotaba la pierna—. ¿Es que no vas a castigar a esa niña?
Me puse en pie. En ese momento, Shannon se apiadó de mí. La pequeña salió corriendo. Cuando llegué a la puerta, se había esfumado. Salí y la busqué por el jardín, llamándola por su nombre. Sin que me respondiera en absoluto. Volví a entrar en la casa.
—Se ha marchado —afirmé.
—No te preocupes —intervino mamá—. Lo más seguro es que haya ido al drugstore. No se ha pasado por allí en todo el día.
—¿Al drugstore? ¿Y a qué tiene que ir allí? Si el drugstore está a tres manzanas de aquí...
—Es que todos los días le dan cinco centavos en mercancía a condición de que se porte bien y no les haga trastadas...
Me volví hacia Roberta.
—¿Cómo? Imagino que les devolverás ese dinero... No permitirás que nuestra hija ande chantajeando a la gente.
—No, claro que no —dijo Roberta—. Yo nunca les pedí que le dieran nada.
—Dame algo de dinero —repuse.
—¿Para qué?
—¿Cómo que para qué? ¡Por Dios, Roberta! ¿Se puede saber qué es lo que tienes en la cabeza? ¿En qué otros sitios aplica Shannon el truquito?
Mamá y Roberta se miraron la una a la otra.
—Quiero saberlo ahora mismo —insistí.
—La verdad, no creo que lo haya probado en ningún otro sitio más que en el ultramarinos —dijo mi madre—. Y solo...
—¡Lo que me faltaba por oír! ¡Por Dios!
—Solo lo ha hecho una vez, Jimmie —concluyó Roberta—. Esta misma mañana. Shannon insistía en que quería un poco de beicon en el desayuno, y no nos quedaba nada. Así que... se marchó a la tienda y volvió con doscientos gramos.
—¡Por Cristo Santísimo! —exclamé—. Ahora mismo voy a por ella. No solo tengo que traer el dinero a casa, sino que ahora me tocará hacer personalmente la compra y todo cuanto demonios...
—No te sulfures —cortó Frankie.
—¡Pero, Frankie...! —repliqué—. La niña no tiene ni cinco años. A este paso, yo no sé qué hará cuando...
—Ya voy yo a por ella —dijo Frankie—. De todas formas, tenía pensado acercarme a que me cortaran las puntas. Me llevaré a Shannon conmigo al salón de belleza y que me espere hasta que termine.
—Ya, pero ese dinero...
—Si no sabes en qué ocuparte —intervino Roberta—, sugiero que le eches una mirada a mi pierna.
Me rendí. Entre mamá y yo la llevamos al dormitorio, donde le aplicamos una primera cura en la pierna.
Jo se marchó a ensayar la obra de teatro.
Frankie fue a buscar a Shannon.
Hacia las diez y media, cuando todos se habían acostado ya, Frankie volvió con Shannon. La pequeña se me echó en los brazos, me besó y me prometió que al día siguiente se portaría bien. Me sentí aliviado, pues sabía que se acordaría y se atendría a su palabra. Para Shannon, las promesas son siempre sagradas. Creo que una de las razones por las que nos hace tan poco caso estriba en que le hemos hecho un sinfín de promesas que luego nunca hemos cumplido. Aunque también es posible que no se trate de eso. En su lugar, yo no sentiría por nosotros sino disgusto y repugnancia, y ello por razones generales.
Shannon abrió uno de sus puñitos y dejó caer algo en mi regazo. Una moneda de cinco centavos.
—Esta vez no quería caramelos de ninguna clase —explicó con orgullo—, así que dije al señor que me diera cinco centavos. Para que te pudieras tomar un whisky.
Me atraganté y empecé a prorrumpir en juramentos. Hasta que pensé: «Y qué más da, mejor dejarlo así». Volví a besarla, le di las buenas noches, y se marchó con Frankie a dormir.
Unos quince minutos más tarde, justo cuando me empezaba a enfrascar en la lectura de una revista, mamá entró envuelta en el vetusto salto de cama con el que siempre duerme y se sentó en el sofá.
—Pensaba que te habías acostado.
—Frankie me ha despertado... Jimmie, me gustaría que hablaras con Frankie.
—¿Sobre qué?
—Ya sabes. Sobre lo mucho que bebe y todas esas cosas.
—No te preocupes por eso. Frankie sabe beber —respondí—. Es la única persona que conozco a quien el alcohol le sienta bien. Frankie jamás bebe para olvidar sus penas. Cuando se toma una copa, lo hace para sentirse todavía mejor.
—Puede que sí, pero no me parece que sea recomendable. El alcohol embrutece y afloja la voluntad. Un día se tomará una copa de más con uno de sus amigos y acabaremos teniéndonos que arrepentir.
—Frankie no es de ese tipo.
—Tú no sabes cómo es Frankie. Nadie lo sabe.
—Está bien, está bien —concedí—. Hablaré con ella.
—Me gustaría que lo hicieras... ¿Y qué piensas que tendríamos que hacer con papá, Jimmie?
—No lo sé, mamá —contesté—. Ya haremos algo. ¿Es que no hemos tenido bastantes problemas por hoy? ¿Es preciso que lo solventemos todo esta misma noche?
—Tendremos que hacer algo, Jimmie.
—Como si no lo supiera. ¿Es que acaso estoy rehuyendo los problemas? Lo que pasa es que esta noche ya no doy abasto. Lo siento, pero no puedo seguir dándole vueltas a la cabeza.
Mamá contempló sus manos.
—¿Qué te parecería si alquilase una máquina de escribir y...?
—Por favor, mamá. Ni se te ocurra.
—Jimmie, ¿te has parado a pensar que igual te angustias en exceso? ¿No te parece que si lo intentaras en serio, podrías...?
Me eché a reír.
—Eso mismo —repliqué—. Ahora el problema será que no lo he intentado lo suficiente. Pues claro. El lunes me consigues una máquina de escribir y esa misma noche me pongo a escribir otra vez.
Mi sarcasmo no hizo mella alguna en mi madre. Tendría que haberlo supuesto. Siempre meto la pata en esta clase de situaciones.
—Dicho y hecho —concluyó mamá poniéndose en pie—. Este mismo lunes me hago con la máquina. Y prometo que te encontrarás la mesa despejada después de la cena. Todo lo que tienes que hacer es escribir.
Todo lo que tengo que hacer es escribir...
Por lo visto, ahora me iba a tocar ocuparme de un problema adicional.
En aquel momento noté que tenía hambre. Tiré la revista a un lado y entré en la cocina. Me preparé un montón de café y un plato de sándwiches de atún. Me puse a comer.
El primer sándwich ascendió por mi garganta justo cuando le estaba pegando el bocado inicial al segundo. Seguí comiendo. «Maldita sea, despáchalo de una vez —me dije—, ya está bien de tontear». Tragué el bocado y engullí otro sándwich de golpe, garganta abajo. Eché la cabeza hacia atrás y di buena cuenta de un tazón entero de café hirviente.
Esa fue la puntilla. Me quedé sin respiración y un géiser brotó por los aires, desparramándose por las paredes y el suelo. Corrí al fregadero, en el que vertí un verdadero maremoto. Aquello no tenía fin. No podía respirar. Ya no quedaba una brizna de pescado en mis entrañas, pero sí contaba con sangre en cantidad. A cada nueva arcada soltaba una buena bocanada de sangre. Y eso que ni siquiera tosía. Me bastaba con respirar hondo para que el proceso volviera a iniciarse.
En ese momento Roberta me rodeó con su brazo. Me sentó en una silla y me hizo beber agua fría.
—Jimmie, Jimmie... ¿Cuándo dejarás de maltratarte?
—No pasa nada —murmuré.
—¿Tanta falta te hacía echar un trago?
—No —respondí—. Aunque se me ocurrió que no me vendría mal. En todo caso, tampoco tenemos dinero para malgastar en copas.
—Quédate aquí sentado —dijo ella—. Y no te muevas. Ahora mismo vuelvo.
Roberta volvió a entrar en el dormitorio, y lo siguiente que oí fue la puerta de la casa al cerrarse. Por la ventana del comedor vi cómo Roberta andaba a toda prisa por la acera, con el abrigo de piel sobre el camisón.
Estuvo de vuelta en un minuto —en menos de tres, eso es seguro—, con media botella de whisky en la mano. Me pegué un buen lingotazo antes de decirle que había hecho mal en comprarla.
—La he comprado con mi dinero —replicó ella—. Unos pequeños ahorrillos que pensaba donar a la iglesia. Hace tanto tiempo que no he aportado nada, Jimmie... Y eso que se supone que los feligreses tenemos que hacer nuestros donativos... Y... Y...
—Cariño —repuse—. Por Dios...
Me temo que había olvidado lo mucho que Roberta me quería y me sigue queriendo. Me temo que había estado esforzándome en olvidarlo. Es imposible luchar contra una persona que te quiere, y resulta que yo he tenido que implicarme en esa clase de lucha.
Pero ahora... Sé bien lo que la iglesia significa para Roberta y en ese momento comprendí que mi mujer se debía de sentir algo así como condenada por haber hurtado ese dólar a su destino. Un dólar... Lo más probable es que los siete centavos que Roberta una vez escamoteara a mi madre formaran parte de él. El recuerdo volvió una vez más.
Yo estudiaba en la Universidad de Nebraska y Lois, durante tantas noches mi compañera de juegos amorosos, llevaba casada un mes. Yo me valía de mi nueva libertad para andar a la caza constante, por decirlo finamente. Conocí a Roberta en un baile de la universidad abierto a invitados ajenos al campus.
Bailamos en plan agarrado y me amorré y la manoseé sin que ella pareciera molestarse. Así que a la noche siguiente me la llevé a dar una vuelta en coche, y a la siguiente la acompañé a una nueva fiesta. La cosa discurría como la seda. Comprendí que podía llegar tan lejos como me propusiera.
Hasta ese momento me había portado como un estudiante modelo con ella. Le había prestado las debidas atenciones. Ni había intentado emborracharla ni le había puesto ante la disyuntiva de volver en coche o caminar si no accedía a mis propuestas. Los dos sabíamos perfectamente lo que queríamos. O eso me parecía.
Por fin subimos a mi habitación.
—¿Por qué no te quitas el vestido? —invité—. Así no se te arrugará.
Roberta se despojó del vestido y volvió a tumbarse.
—Ya puestos, ¿por qué no te quitas todo lo demás? Si quieres, te ayudo.
—¿Va a dolerme mucho? —preguntó ella.
Por un momento no entendí sus palabras.
—¿Acaso es que tienes las medias cosidas al cuerpo?
—Tú ya me entiendes —dijo ella—. Me parece bien que lo hagamos, pero quiero saber si va a dolerme. Para hacerme a la idea y no ponerme a gritar.
—A ver un momento —repuse—. ¿Es que nunca...? No me digas que es la primera vez que...
—¡Por supuesto que sí! ¡Faltaría más!
—Entonces, ¿qué estás haciendo aquí?
—Lo sabes muy bien. Si esta noche estoy aquí contigo es porque te quiero.
—Escúchame bien, preciosa —repuse yo—. Lo que me dices es estupendo y todo eso, pero lo cierto es que tampoco hace falta... Tampoco es que yo tenga tantísimas ganas de... Muy pronto acabarás enamorándote de otro chico y...
—No, eso no va a suceder. Y ahora, enséñame cómo se hace.
—Pero, preciosa... —objeté—. Mejor será que no lo hagamos...
En tono de calma absoluta, Roberta replicó:
—Mejor que sí. Porque no voy a querer a ningún otro hombre en el mundo. Tú eres el único con quien pienso acostarme.
Nunca se me ha dado bien discutir.
Roberta y yo nos casamos dos meses más tarde, después de que se quedase embarazada de Jo. Roberta dejó claro que yo no estaba obligado a casarme con ella. También dejó muy claro que yo iba a seguir siendo el único hombre en su vida, por siempre jamás. Me pareció que sería un poco engorroso tener un niño sin habernos casado, así que...
No obstante, y como dije antes, hay una cosa de la que estoy seguro. Roberta me quiere. Me quiere tanto que le importa un comino que mi destino final sea el cielo o el infierno; lo que cuenta es que ella pueda acompañarme. De hecho, yo creo que preferiría acompañarme al infierno. Pues en el infierno seguiría necesitando de ella. Mientras que en el otro ámbito podría no suceder así: igual me tropezaba con alguien que me gustase más.
Roberta es así. Y esa noche de sábado me parecía de perlas.
Nos acomodamos en el salón, donde Roberta bebió un sorbo o dos de la botella, a fin de neutralizar mi aliento a whisky. Allí sentados, hablamos sobre lo divino y lo humano. Le dije que iba a sentar la cabeza y cambiar. Roberta respondió que no hacía falta que cambiase. Ella me seguiría queriendo, fuera como fuese. Incluso añadió que ella era la que iba a cambiar.
—Sé que a veces me comporto como una bruja, Jimmie, es superior a mis fuerzas. Después siempre me arrepiento, pero cuando sucede, no sé cómo remediarlo. Pero te prometo que a partir de ahora cambiaré. Lo digo en serio.
Así acabó la velada. No exactamente así, pero a lo demás ya me he referido con anterioridad.
El armisticio se prolongó durante el domingo entero.
El lunes por la mañana me sentía casi bien. Cuando mamá me preparó el desayuno, incluso le pegué algún bocado.
—¿Todavía quieres que me haga con esa máquina de escribir, Jimmie? —preguntó.
—Pues claro. Cuando vuelva esta noche, prometo darle a las teclas hasta que echen humo.
Gross me invitó a subir a un Ford nuevo de fábrica justo cuando acababa de cruzar Pacific Boulevard.
—Como te dije, el coche de la otra noche no era mío —explicó—. Este es el mío. Mejor dicho, el coche que mis suegros le compraron a mi mujer.
—Es bonito.
—Claro —dijo él—. No hago más que oírlo a todas horas. Ya me gustaría decirles a mis suegros que se lo llevaran de una vez y le prendieran fuego.
—Los suegros siempre son gente curiosa.
—Pues a mí no me hacen ninguna gracia. Hay días en que no sé qué hacer. A veces se me ocurre que si pudiera contar con un poco de experiencia en trabajo de oficina, igual me podría meter a funcionario. Un trabajo seguro y respetable, y que no está mal pagado.
Dejé que se explayara hablando de sí mismo. Como sabía, de lo contrario, la conversación se centraría en mi vida privada.
Según explicó, después de la universidad jugó al fútbol como profesional durante dos años. Hasta que empezó a perder velocidad y cayó lesionado, tras lo cual ingresó en el ejército. Los militares lo dieron de baja después de once meses por lesión permanente en el tobillo... Por eso ahora cobraba una pensión de siete dólares al mes. Tras abandonar el ejército, se apuntó a trabajar en las fábricas de aviones. Aunque no lo dijera, estaba claro que lo suyo era el trabajo manual y nada más.
Entramos en la fábrica juntos. Moon estaba sentado ante su escritorio, examinando los libros de contabilidad.
—Veo que todavía no has efectuado esas correcciones, Gross —comentó en tono inquietante.
—Hago lo que puedo —protestó Gross—. Esta fábrica es un caos, Moon. Ya sabes cómo son las cosas: la mitad de las veces no sé si están descargando o retirando material del almacén...
—Dilly —terció Moon—. ¿Te ves capacitado para llevar esta clase de libros?
—Pues... —vacilé—. Yo...
—A mí me parece que sí —afirmó Moon—. Gross, enséñale a Dilly cómo funciona el asunto. Y cuando termines, ponte a limpiar el polvo de las estanterías.