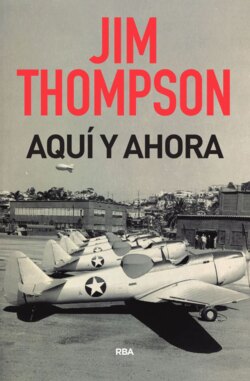Читать книгу Aquí y ahora - Jim Thompson - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Оглавление—¿Cómo te va en tu nuevo empleo? —preguntó mamá—. ¿Te hacen trabajar mucho?
—No tanto —respondí.
—¿De qué te encargas exactamente? ¿De la contabilidad? ¿De pasar las cartas a máquina?
—Eso mismo —dije—. De la contabilidad y la mecanografía.
En ese momento perdí la cabeza y revelé la verdadera naturaleza de mi empleo.
—Eso está muy bien, hijo —dijo mi madre cuando terminé. Comprendí que no había oído ni una sola palabra.
—¿Es que esta noche tendremos que cenar fuera? —pregunté.
—¿Cómo? —dijo mamá—. Oh. La verdad, no sé qué decirte, Jimmie. No sé qué hacer. Roberta se ha marchado al centro y no ha dejado ningún dinero ni me ha dicho qué tenía que hacer. Jo no ha probado bocado en todo el día, pero...
—Préstame un dólar —la interrumpí—. Voy a comprar alguna cosa. Te lo devuelvo cuando llegue Roberta.
—Si lo llego a saber, yo misma habría comprado algo —dijo mamá—. Pero es que no...
—Déjame un dólar —repetí—. Compraré patatas, pan y un poco de carne. Lo que comemos todos los días.
Mamá fue a por el dólar.
—Me lo tienes que devolver, Jimmie —apuntó—. Frankie necesita hacerse la permanente y comprarse medias nuevas. La verdad es que nos hace falta hasta el último centavo.
—Te lo devolveré —prometí.
Ya eran casi las seis, así que me fui corriendo al supermercado Safeways. El sindicato de carniceros de San Diego es el más poderoso del país, lo que implica que si quieres carne fresca, tienes que comprarla antes de las seis. De lo contrario, tienes que conformarte con beicon o fiambre de cerdo, compuesto por dos tercios de cereal y uno de agua. O eso o nada.
Llegué al supermercado a las seis en punto. Compré seiscientos gramos de fiambre de cerdo (cuarenta y cinco centavos), judías de lata y patatas fritas. Me detuve un momento ante el estante de los vinos, pero opté por no comprar ninguno, y eso que las medias botellas solo costaban quince centavos.
Cuando llegué a la esquina de casa, Roberta bajaba del autobús. Mack estaba dormido en sus brazos. Por una vez en la vida, Shannon parecía portarse bien.
—Hola, cariño —saludó Roberta—. ¿Te importaría llevar al nene en brazos? Es que estoy rendida.
Cogí al pequeño en brazos mientras Roberta cargaba con la bolsa de la compra. Valiéndose de uno de sus movimientos rapidísimos e impredecibles, Shannon se me echó encima y me agarró por el codo.
—Llévame en brazos a mí también, papá —exigió—. ¿Por qué yo tengo que ser menos que Mack?
—Suéltame y entra en casa de una vez —respondí—. No puedo llevaros en brazos a los dos.
—Papá está cansado, Shannon —intervino Roberta—. No seas pesada, o tendré que darte un pescozón. ¿Por qué no le enseñas a papá los zapatos nuevos? Enséñale cómo bailas con los zapatos nuevos.
Shannon soltó mi brazo, hizo una pirueta y en un segundo estaba veinte metros acera abajo, en menos tiempo del que tardo en contarlo. Shannon tiene cuatro años, pero es de constitución menuda y parece más pequeña que Mack, que tiene dieciocho meses menos. Shannon duerme un promedio de siete horas por noche y apenas prueba bocado, si bien cuenta con mayores energías que sus dos hermanos. Incapaz de estarse quieta un momento, Shannon es un diablillo.
Shannon esbozó una breve pose e, impredecible como siempre, soltó la siguiente letrilla:
Me llaman Samuel Hall
y os deseo todo el mal,
¡porque oléis fatal!
—¡Shannon! —exclamé.
—¡Shannon! —secundó Roberta—. ¡Entra en casa ahora mismo! ¡Ahora mismo, te digo! Como sigas diciendo barbaridades, te doy una tunda que no vas a poder sentarte en una semana.
Shannon optó por hacernos caso. Aunque no porque le hubiéramos metido el miedo en el cuerpo, claro está. Hace mucho que renuncié a encauzar su personalidad, y Roberta, aunque se niegue a admitirlo, tampoco puede con ella. A Shannon no la asustan los cuartos oscuros. Ni le molestan las duchas frías. Es inútil castigarla privándola de la cena, pues tanto le da comer o no. Es imposible darle una azotaina porque lo normal es que no haya manera de atraparla. Y además, en cierto modo, Shannon se encuentra a gusto cuando le das unos azotes. En momentos así te conviertes en su agresor, y Shannon se defiende con uñas y dientes cuando alguien la ataca.
Y no hay cosa en el mundo que le guste tanto como una buena pelea. La última vez que Roberta trató de pegarle, fue ella —Roberta y no Shannon— quien acabó buscando refugio en la cama. Y mientras estaba tumbada en ella, Shannon aprovechó para colarse en el cuarto y sacudirle con el mango de una escoba de juguete.
Frankie se las arregla para ejercer cierto control ocasional sobre Shannon dirigiéndose a ella con desprecio. Mack a veces se las ingenia para pillarla por sorpresa y sentársele encima. Sin embargo, ni Roberta ni yo no hemos descubierto un método que sea realmente útil.
—¿Qué tal te va en el nuevo empleo, cariño? —preguntó Roberta—. ¿Te hacen trabajar mucho?
—Tampoco tanto —contesté.
—¿Qué has tenido que hacer?
—Me he pasado casi todo el día a cuatro patas, raspando yeso.
Roberta se quedó de una pieza.
—¿Quééé?
—Lo que oyes. Como están ampliando las instalaciones de la fábrica, resulta que hay un montón de yeso por los suelos. Así que me han proporcionado una especie de cincel y me han puesto a raspar el suelo.
—Pero ¿no les has dicho que...? ¿Es que no sabían que tú...?
—Les importa una mierda. En este momento no hay ninguna labor editorial pendiente. Lo único que hacen es construir aviones.
—¿Y no podrían...?
—Lo que es de aviones, no tengo la menor idea.
Con los labios fruncidos y tensos, Roberta espetó:
—Tú allí no vuelves a trabajar. Mañana te presentas y les dices que no te contrataron para hacer según qué cosas. Que se busquen a otro.
—¿Se te ha ocurrido pensar de qué vamos a comer entonces? ¿O cómo vamos a pagar el alquiler, ya puestos?
—Jimmie... Los niños necesitaban zapatos nuevos. Ya sé que estamos pasando apuros, pero...
—Vale, vale. Pero ¿cómo vamos a pagar el alquiler? Si no lo entendí mal, le dijiste a la casera que tendríamos el dinero a finales de semana.
—Cierto —dijo Roberta—. Y es la pura verdad. ¿O es que no te pagan el viernes?
—¡Por Dios! —exclamé—. ¡Por Dios y por la Virgen! ¡Lo que me faltaba oír!
Roberta enrojeció, un temblor asomó a sus fosas nasales.
—¡James Dillon! ¡Ni se te ocurra levantarme la voz! ¡Y no blasfemes!
—Lo mío no es blasfemar. Más bien estoy reclamando auxilio divino.
—Y no te hagas el listo.
—Maldita sea —repliqué—. ¿Cuántas veces te he dicho que no me vengas con esas? Ni que fuera un niño de seis años.
—Ya..., pero tú ya me entiendes.
—Pues no, no te entiendo —contesté—. No entiendo la mitad de las cosas que me dices. Igual no te iría mal consultar el diccionario de vez en cuando. No sé por qué te emperras en limitarte a esas revistuchas que lees y al devocionario. De verdad que no entiendo... Y ahora, ¿qué pasa? Oh, vamos, cariño... ¡Por Dios! ¡Mira que ponerte a llorar en plena calle! Por favor, cariño... No sé qué me pasa últimamente: cada vez que abro la boca, a alguien le entra la llorera.
Roberta entró en casa sin volver la vista atrás y me cerró la puerta mosquitera en las narices. Al momento, mamá se encargó de abrir la puerta recién cerrada.
—Por favor, no digas nada —repuse—. Se le pasará en un minuto. Lo mejor es no hacerle caso.
—Yo no digo nada —respondió mamá—. ¿Para qué? ¿Qué importa lo que yo pueda decir? Por lo que parece, en esta casa está prohibido abrir la boca.
—Por favor, mamá...
—Vale, vale.
Dejé a Mack en el salón y entré en el dormitorio. Roberta se había quitado el vestido, que había dejado en una percha, y yacía en la cama con las manos sobre el rostro. La miré y sentí un ligero hormigueo. Sabía muy bien lo que iba a suceder y me odiaba a mí mismo por ello. Pero la cosa no tenía remedio. Cada vez que discutíamos, bastaba con que contemplara a Roberta para que esta saliera triunfante de la disputa. Lo comprendí el mismo día en que la vi por primera vez. Y ella lo había comprendido después de unos cuantos años.
Me senté en el borde de la cama, cogí su cabeza y la llevé a mi pecho. Roberta se volvió, de forma que sus pechos se apretaron contra mi estómago.
Pensé que ojalá mamá pudiera entender lo que Roberta significa para mí, por qué soy como soy cuando estoy con ella. Ojalá Roberta pudiera entender lo que mamá significa para mí. Es posible que ambas lo entiendan por igual. Es posible que esa sea la razón por la que las cosas son como son.
—Lo siento mucho, cariño —repuse—. Me temo que estoy tan cansado que no sé lo que me digo.
—Yo también estoy cansada —dijo Roberta—. Me paso el día arrastrando a Mack y a Shannon, y te digo que es agotador.
—Me lo imagino.
—No puedo más, Jimmie. Y lo digo en serio.
—Eso no puede ser, cariño. Tienes que descansar un poco más.
Roberta dejó que la siguiera acariciando durante un rato. Se sentó en la cama de forma repentina y me apartó de su lado.
—Tú también estás cansado —declaró—. Me lo acabas de decir, así que ahora no lo niegues. Túmbate a descansar un poco mientras le echo una mano a tu madre en la cocina.
Roberta se ajustó un delantal mientras yo me dejaba caer otra vez en la cama.
—Dale un dólar a mi madre.
—¿Por qué?
—Porque me ha prestado un dólar para comprar algo de comida.
Roberta pareció reparar en la bolsa de la compra por primera vez.
—¿Para qué has comprado todo eso? Nos queda casi un kilo de judías en la despensa. ¿Cómo es que tu madre no las ha cocinado?
—No lo sé. Me he pasado el día fuera.
—Pues estaban bien a la vista en la despensa. Tiene que haberlas visto.
—Tampoco pasa nada. Ya nos las comeremos otro día. Dejémoslo correr. Haz lo que tengas que hacer y, si no te importa, dale ese dólar a mi madre.
—Me lo pensaré —dijo Roberta.
De pronto me encontré de pie, sintiendo que las venas de la garganta me obstruían la respiración.
—¡Maldita sea! ¡Te digo que le des ese dólar a mi madre!
Mamá abrió la puerta en ese momento.
—¿Alguien me llamaba? —preguntó.
—No, mamá —contesté—. Solo le estaba explicando a Roberta que me habías prestado un dólar para la cena. Ahora mismo te lo devuelve.
—¿A qué tanta prisa? Tampoco es que lo necesite —dijo mamá—. Si estáis un poco apurados, me lo devolvéis más adelante.
—El dinero no es problema —intervino Roberta—. Tenemos un montón de calderilla. Se lo devuelvo en un minuto.
Roberta empezó a rebuscar en su bolso, del que extrajo un sinfín de monedas de uno, cinco y diez centavos que fue depositando en el tocador.
—¿Por qué no le das un billete de dólar, y punto? —pregunté.
—En un momento lo tengo —contestó Roberta, imperturbable—. A ver. Ya casi... Aquí está. Veinte centavos. Veinticinco. Cuarenta. Sesenta. Ochenta y tres. Noventa y tres... Vaya, parece que me faltan siete centavos. ¿Le importa si se los doy mañana?
—Mejor dámelo todo otro día —respondió mamá.
Roberta recogió la calderilla.
—Se lo doy ahora mismo, si quiere —insistió.
Mamá se marchó del dormitorio.
Contemplé el reflejo de Roberta en el espejo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, al momento desvió la mirada.
—¿Cuánto te ha costado la comida?
—Setenta centavos. Me han sobrado treinta, si eso es lo que quieres saber.
—Y seguramente piensas gastártelos en bebida... ¿Me equivoco?
—En vino, ya que insistes en saberlo.
—No tendrías que hacerlo, Jimmie. Ya sabes lo que te ha dicho el médico.
—¡Que alguien me pegue un tiro! Esto no hay quien lo aguante... —repliqué.
Roberta también se marchó del dormitorio.
Un momento después, Mack entró en la habitación caminando con paso inseguro mientras se frotaba los ojos soñolientos. Aunque su cuerpo no alberga un gramo de grasa, Mack tiene casi tanto de ancho como de alto.
—Hola, papá.
—Hola, guapo. ¿Cuál es la palabra bonita que te enseñé el otro día?
—Ahorrar.
—¿Qué has hecho en el centro? ¿Has volado en avión?
—Sí... También he visto un chiribín.
—¿Un chiribín de los buenos?
—Sí.
—¿Y cómo era ese chiribín?
Mack esbozó una ancha sonrisa.
—Pues... como un chiribín.
Dicho esto, el pequeño se marchó de la habitación. He picado mil veces en esa broma suya, pero es la única que conoce y siempre he pensado que el sentido del humor es una cualidad que merece ser desarrollada.
Roberta se encerró en el dormitorio con los niños hacia las nueve. Mamá estaba en el baño, atendiendo sus juanetes. Frankie todavía no había vuelto, así que yo estaba a mis anchas en el salón. Cosa que me parecía estupenda. Dispuse un par de sillas del modo que a mí me gusta para apoyar los pies y descansar un poco. Al cabo de un rato me acerqué a la licorería de la esquina a comprar vino.
Me pareció que el dependiente me trataba con cierta condescendencia, aunque es posible que se tratara de mi imaginación. Los californianos contemplan con suspicacia a los bebedores de vino, o mejor dicho a quienes consumen la clase de vino que suelo adquirir. En su gran mayoría, los vinos buenos de California se reservan para la exportación. Los más baratos, generalmente comercializados a escala local, no suelen ser sino posos mezclados con alcohol puro.
En Los Ángeles hay barrios donde uno puede adquirir copazos de semejante veneno por dos centavos, y medio litro por una cifra tan irrisoria como seis centavos. En cada manzana uno se topa con un mínimo de cincuenta adictos al tintorro, «los colgados del vinazo», como se los suele llamar, por lo general de existencia tan desgraciada como misericordiosamente breve. Las cárceles y los hospitales están atestados de personas así, sometidas a «curas» más o menos permanentes. Todas las mañanas un promedio de cuarenta individuos amanecen muertos en albergues para vagabundos, pensiones de ínfima categoría y vagones ferroviarios de carga.
A lo que íbamos. Volví a casa, me senté con los pies apoyados en la silla y me regalé con un buen lingotazo. El tintorro sabía aguado y a la vez fuerte. Bebí un segundo lingotazo y el sabor dejó de importarme. Con la espalda echada sobre los cojines, me puse a fumar mientras movía los dedos de los pies, aprestándome a disfrutar de un nuevo trago, cuando Frankie llegó a casa.
Frankie se dirigió directamente a la cama turca mientras se descalzaba. Es de esas personas de presencia imponente que siempre parecen muy dignas, clavadita a papá en todo menos en su pelo rubio.
—¿Otra vez borracho? —preguntó con naturalidad.
—Estoy en ello. ¿Te apetece un trago?
—De ese brebaje no. Además, ya me he tomado tres whiskies. ¿Qué es lo que pasa esta vez? ¿La cosa tiene que ver con Roberta?
—Sí. No. La verdad es que no lo sé —respondí.
—Ya —dijo Frankie—. A mí Roberta me cae bien y los niños son una preciosidad. Pero te diré una cosa: estás haciendo el tonto. No te estás portando bien con tu mujer. La pobre lo está pasando igual de mal que tú.
Bebí un nuevo trago.
—Ya que estamos en esas —apunté—, ¿tu marido cuándo piensa volver contigo?
—Sabía que me vendrías con eso. Lo sabía.
—Discúlpame —dije—. Es que estoy de un humor de perros.
—Pues ese vino no te lo mejorará. Por la mañana vas a tener una resaca de campeonato.
—Puede, pero eso será por la mañana. Por el momento me sienta de perlas.
Frankie abrió su bolso y me pasó medio dólar.
—Mejor ve a por media botella de buen escocés. Por lo menos no te dejará tan hecho polvo como ese vinazo que compras.
Fijé la mirada en el dinero.
—Preferiría no aceptarlo, Frankie.
—Venga ya. Si te das prisa, echaré un trago contigo.
Me puse los zapatos y salí a la calle. Cuando volví, Frankie tenía una carta en la mano. Sus ojos estaban enrojecidos.
—¿Qué piensas de lo de papá? —preguntó.
—¿Qué pasa con él?
—¿Es que mamá no te ha enseñado esta carta que ha recibido hoy? Pensaba que ya la habías visto.
—Déjame echarle un vistazo.
—Ahora no. Quiero leerla otra vez en mi cuarto. Ya la verás mañana.
—A ver, un momento —dije—. Por malo que sea el asunto, me quedaré más tranquilo sabiendo de qué se trata. Así que no discutamos. Y si lo que quieres es llorar, hazlo en la habitación de al lado. Desde que he vuelto a casa no hago más que encontrarme con llorera tras llorera.
—Mira que eres perro —dijo Frankie secándose los ojos. De pronto soltó una risita—. ¿Te he contado el chiste de la serpiente de cascabel que estaba solita en el mundo?
—Cierra el pico un momento.
Leí la carta pasando de una línea a la siguiente a toda velocidad. La misiva era escueta. A papá lo iban a poner de patitas en la calle. Por lo que decía, ya no lo aguantaban más.
—Por lo que parece, tendremos que sacarlo de allí —observé.
—¿Y traérnoslo aquí? ¿Es eso lo que quieres decir?
—¿Por qué no?
Frankie clavó su mirada en mí.
—No me vengas con esas —dije—. ¿Tienes una idea mejor?
—No podemos obligar a mamá a vivir con él. Ni aunque pudiéramos permitirnos una casa estupenda en el campo.
—¿Y si lo mandamos con sus padres? Sus viejos sí que tienen pasta.
—Y no la sueltan ni a tiros. O eso deduje a partir de la última carta que recibí de ellos —dijo Frankie—. Ya sabes cómo son, Jimmie. Si les escribes una carta, puedes estar seguro de que la leerán con atención, te responderán muy formalmente y se olvidarán del asunto. Lo normal es que su respuesta esté redactada de forma impecable y empiece y termine a los cinco espacios justos de cada margen del papel, como tiene que ser. Por supuesto, en ningún momento harán referencia a papá. Eso sería demasiado vulgar. Más bien aprovecharán para informarnos sobre las incidencias vitales de los dieciséis mil y pico miembros de la familia Dillon diseminados por el mundo. Sin atender en absoluto a lo que hayamos podido plantear en nuestra propia carta. Eso sí, siempre tendremos ocasión de saber que a Sabetha, la tercerahija de la tía Edna, le acaban de extirpar las amígdalas y que al tío abuelo Juniper le han regalado una antología de ensayos de Emerson.
Eso era lo que sucedería. Siempre he sospechado que las cartas en cadena deben haber sido una invención de la familia Dillon.
—Mejor bebamos un trago. Mañana ya lo pensaremos — propuse.
—A mí no me sirvas más que un dedo —dijo Frankie—. ¿Qué tal es tu nuevo trabajo?
—Está bien.
—¿Los compañeros son agradables?
—Están bien.
—¡Cuánta expresividad! Venga, cuéntame algo.
—Está bien... En mi departamento trabajamos seis, incluyendo al capataz, o jefe de grupo, como lo llaman. El almacén está dividido en dos secciones: la de componentes exteriores, es decir, piezas manufacturadas fuera de la fábrica, y la de componentes de manufacturación propia. En todo caso, ambas secciones están en el mismo recinto. En componentes exteriores hay dos encargados, Busken y Vail. Busken es hombre pulcro y muy nervioso. Vail es de esas personas seguras de sí mismas y un tanto socarronas. La verdad es que forman una pareja curiosa.
—Ajá —repuso Frankie.
—Me he pasado el día a cuatro patas, sudando la gota gorda. En un momento dado, sin que yo me enterase, esos dos pájaros de componentes exteriores han echado mano a la plantilla de troquelar y me han rotulado una leyenda en el trasero. Me he pasado horas y horas sin darme cuenta del rotulito de marras: RECIÉN PINTADO. NO PISAR.
Frankie rio con estrépito, hasta que las costuras del vestido amenazaron con estallar.
—¡Jimmie! ¡Menuda broma!
—Graciosísima... Otro personaje curioso es Moon, nuestro jefe de grupo. Moon se ha presentado esta tarde poco antes de la hora de salida y ha tratado de animarme un poco. Me ha dicho que no me preocupe si me parece que no hago nada. Según me ha explicado, la empresa tiene asumido que pierde dinero durante el primer mes de cada empleado novato.
Frankie se palmeó las rodillas.
—¡Y te pagan cincuenta centavos a la hora!
—Para troncharse —dije—. El intelectual del grupo es Gross, nuestro contable. Gross es licenciado por la Universidad de Louisiana y antiguo miembro de la selección universitaria de fútbol. Cuando me enteré, le pregunté si había conocido a Lyle Saxon.
—¿Y qué te dijo?
—Que no se acordaba del año en que Saxon había jugado en la selección.
—Veo que has calado a ese tipo. —Frankie esta vez no se rio.
—El último integrante del sexteto es un tipo llamado Murphy —añadí—. Hoy tenía el día libre, así que no he podido conocerlo.
Frankie recogió sus zapatos y se levantó de la cama turca.
—Jimmie, en esa fábrica no vas a ninguna parte. Tú no sirves para esa clase de trabajo. ¿De verdad crees que nunca más volverás a escribir?
—Eso creo.
—¿Y qué piensas hacer?
—Pillar una cogorza.
—Buenas noches.
—Buenas noches...
Pensé en papá. Qué demonios íbamos a hacer. Pensé en Roberta y en mamá. En los niños que estaban en edad de crecer. Que estaban creciendo rodeados de confusión, de odios cruzados, de demencia, para decirlo en una palabra. Mientras meditaba, el estómago se me encogió hasta convertirse en una pelota minúscula y las tripas se me enroscaron a los pulmones; de repente lo vi todo negro.
Eché un trago de whisky. Luego me sacudí un copazo de vino.
Me acordé de la ocasión en que vendí varios relatos de ficción y me saqué mil dólares en un mes. Me acordé del día en que me convertí en director de un taller de escritores. Me acordé de la beca que me otorgó la fundación, una de las dos becas que concedían entre todos los aspirantes del país. Me acordé de las cartas que me enviaron desde una docena de editoriales: «Lo mejor que hemos leído en mucho tiempo», «Un relato extraordinario; Dillon, no vacile en seguir enviándonos más cuentos», «Le estamos pagando nuestra tarifa máxima...».
«¿Y qué? —me dije—. ¿Es que en algún momento fuiste feliz? ¿Es que alguna vez te sentiste en paz contigo mismo? Pues claro que no —me respondí—. Está clarísimo que no, nunca dejaste de sentirte habitante del infierno. La única diferencia es que ahora has caído un poco más bajo. Y vas a seguir deslizándote por la pendiente, porque eres igualito a tu padre. Eres tu propio padre, aunque careces de su determinación y su fuerza de voluntad. De aquí a un año o dos acabarán encerrándote igual que a él. ¿Es que no recuerdas lo que le pasó a tu padre? Justamente lo que te está pasando a ti en estos momentos. Exactamente igual. Se volvió irritable. Errático. De humor sombrío. Y de repente..., de repente llegó lo que tenía que llegar. Menuda broma del destino. Muy divertido. Y lo peor es que sabes que estás en lo cierto.
»Me pregunto si en esa clase de sitios maltratan a los internos. Me pregunto si sacuden a los que se ponen gallitos, a quienes les da por lesionarse.
»Muy divertido. Allí no hay tenedores ni cuchillos; a la hora de comer, te has de conformar con una cuchara. Y con un tazón de madera. También te cortan el pelo al cero para ahorrarse dinero en champú. Y después del primer mes te obligan a llevar mitones a la hora de acostarte... ¿Que no pueden encerrarte así como así? Pues bien que encerraron a papá. Mejor dicho, bien que encerraste a papá. Tú mismo. Con la colaboración de mamá y de Frankie.
»¿Es que ya no te acuerdas de lo sencillo que resultó? “Venga, papá, vamos a dar una vuelta con el coche, nos tomaremos una cervecita por el camino”. Papá no sospechó nada en absoluto. En ningún momento pensó que su familia sería capaz de hacerle una cosa así. ¿Que tuviste que hacerlo? ¡Pues claro! ¡Como lo tendrán que hacer los demás! Y no te enterarás hasta que sea demasiado tarde... Igual que tu padre.
»¿Te acuerdas de la expresión atónita que se dibujó en su rostro cuando os escabullisteis por la puerta? ¿Te acuerdas de cómo su puño golpeó ligeramente la madera de la puerta, de cómo terminó aporreándola, arañándola con las uñas? ¿Te acuerdas de cómo su voz ronca os perseguía pasillo abajo? ¿Del cadencioso temblor de sus palabras?
»—Frankie, Jimmie, mamá... ¿Estáis ahí? Frankie, Jimmie, mamá... ¿No volvéis a buscarme?
»Y de pronto se echó a llorar. Como haría Jo. Como harían Mack o Shannon.
»Como harías tú mismo.
»—M... mamá... Tengo miedo. Sacadme de aquí. ¡Que me saquéis, os digo! Mamá... Frankie... Jimmie... ¡JIMMIE! Sacadme... de aquí...».
Solté un grito y estallé en sollozos. Alcé la cabeza al cielo antes de derrumbarla inerte sobre mi pecho, convertida en una especie de amorfa papilla repulsiva.
—¡Ahora mismo voy, papá! ¡No pienso abandonarte! ¡Ahora mismo voy!
La mano de mi madre me estaba sacudiendo por el hombro. Sobre la repisa de la chimenea, el reloj señalaba las cinco y media.
La media botella de whisky estaba vacía. Lo mismo que la botella de vino.
—Jimmie —dijo mamá—. Jimmie... No sé qué va a ser de ti...
Me levanté trastabillando.
—Yo sí que lo sé —respondí—. Y ya puestos, ¿por qué no me haces un café?