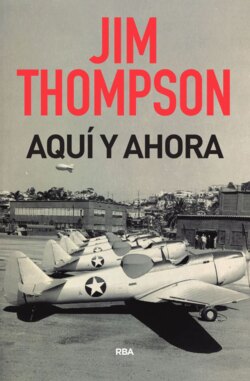Читать книгу Aquí y ahora - Jim Thompson - Страница 8
5
ОглавлениеCuando fiché a la salida, Gross estaba justo detrás de mí y me siguió a través de la puerta.
—¿Vuelves a casa en coche?
—No tengo coche —expliqué.
—Si te apetece, acompáñame hasta el mío. Lo tengo aparcado por ahí.
Le di las gracias, y echamos a caminar, esquivando la doble corriente de tráfico que empezaba a fluir hacia el Pacific Boulevard.
—¿Qué te parece ese tipo, Moon...? —me preguntó Gross—. Convendrás en que ese pájaro no está en sus cabales.
Me eché a reír.
—Reconozco que tiene sus manías.
—Está loco de remate —sentenció Gross—. Y me da igual que se entere de lo que pienso. Si alguien le va con el cuento, me parece muy bien. Desde que entré a trabajar en el departamento, no ha hecho más que amargarme la existencia.
Me pareció conveniente cambiar el curso de la conversación.
—¿Llevas mucho tiempo en la fábrica?
—Cuatro meses. Aunque solo llevo tres semanas en el almacén. Antes estaba en Martinetes de Forja.
—Me imagino que preferirás trabajar en este departamento.
—Lo preferiría si Moon no estuviera como una cabra e insistiera en hacerme la vida imposible. Yo no estoy acostumbrado a que me traten así. A Moon no le caigo bien porque Personal me trasladó a su departamento sin consultarle. Lo que pasó fue que tomé la iniciativa y fui a hablar con el encargado de personal; le expliqué que yo tenía estudios universitarios y que aspiraba a un puesto un poco mejor. La charla fue como la seda. El encargado de personal es buena gente. El hombre resultó muy aficionado al deporte, y cuando se enteró de que yo había estado en la selección universitaria, empezó a mirarme de otra forma. Pocos días más tarde despidieron al contable del almacén (el mismo Moon reconoce que era un inútil) y acabaron ofreciéndome el puesto.
Gross se detuvo y abrió la puerta de un destartalado sedán Chevrolet.
—¿Qué te ha parecido Murphy? —preguntó de improviso, cuando ya tenía un pie en el estribo del vehículo.
—¿Qué quieres decir? —dije yo.
Gross soltó una risita despectiva.
—Ese tiene cara de ser mexicano por los cuatro costados. ¿O es que no te has fijado?
—Pues... sí.
—¡Y aún tiene la jeta de hacerse llamar Murphy! Los de la fábrica tendrían que hacer algo, ¿no te parece?
—Pues... no sé.
—Pero, hombre —insistió Gross—, si tú mismo estás de acuerdo en que ese tipo es mexicano de los pies a...
—Sí —admití—. Pero...
—Pues eso mismo —cortó él.
Gross subió al automóvil, se acomodó ante al volante y me miró con ligero aire socarrón.
—Ah, me olvidé de decirte una cosa. En realidad este coche no es mío. En realidad pertenece a otro compañero. Lo que no sé es a qué hora saldrá, y mucho me temo que vendrá con otros. Tal vez lo mejor es que sigas por tu cuenta.
—Claro —respondí—. Ningún problema.
—Pero no te preocupes que cuando traiga mi propio coche, siempre podrás regresar conmigo —añadió a mi espalda.
—Gracias —contesté sin volver la vista atrás.
Comprendí que se estaba riendo, cosa que me incomodó. La mezquindad ajena siempre me incomoda, incluso cuando la víctima soy yo. Ante los tipos así, lo que siento es vergüenza ajena.
Bastante más tarde, bien entrada la noche, pensé en lo que había dicho y en cómo sonarían mis palabras al ser repetidas ante Murphy. Porque estaba seguro de que Gross se encargaría de repetírselas. Estaba seguro de ello, porque es infrecuente que mis palabras o mis acciones no me traigan alguna complicación inesperada. Por supuesto, siempre me quedaba el recurso de presentarme ante Murphy de buenas a primeras y contarle que Gross me había tirado de la lengua hasta hacerme decir lo que no quería decir. Pero ¿qué pasaría entonces si Gross finalmente no le decía nada? Murphy acabaría yéndole a Gross con el cuento, y me encontraría teniendo que responder ante ambos a la vez. Si Gross admitía la verdad, yo quedaría como un cotilla y un soplón. Y si me tachaba de mentiroso, ¿qué podría hacer?
La verdad sea dicha, no es que Gross me dé miedo. Me han sacudido tantas veces que sé que el dolor físico tampoco no es tan terrible. Gross solo me atemoriza en el sentido de que puede complicarme la existencia, justo ahora que estoy al límite de mi aguante. Tengo que rehacerme a toda costa.
A la mañana siguiente, justo después de cruzar el Pacific Boulevard, al enfilar el camino sin asfaltar, la bocina de un automóvil resonó a mi espalda. En San Diego no es frecuente oír bocinazos; me parece que hay cierta ordenanza local al respecto. Me volví; era Moon. El capataz estaba al volante de un Buick último modelo, cuya puerta oscilaba recién abierta. Subí al coche.
Cuando llegamos a la fábrica, Moon aparcó en una plaza reservada. Le di las gracias y me apresté a salir del coche.
—No hay prisa, Dillon... Dilly. Solo son las seis y media.
Encendimos sendos cigarrillos. Moon me escrutó con la mirada. «Tendrá unos treinta años», pensé.
—Somos de complexión parecida, Dilly.
Le dije que sí, que era verdad. Me preguntaba adónde quería ir a parar. Yo no creo que Moon esté chiflado, como sostiene Gross. Más bien pienso que simplemente no se corta un pelo a la hora de decir o hacer lo primero que le pasa por la cabeza.
—En todo caso, diría que te llevo unos cuantos kilos.
—Y lo malo es que no consigo engordar —dijo él—. Será porque mi mujer no me deja en paz por las noches.
Me eché a reír.
—Cada vez que creo gozar de un respiro —añadió—, la parienta me prepara un montón de sándwiches de huevo duro para el desayuno. Después de que anoche le dijera que me estaba dejando en la piel y los huesos, esta mañana me ha preparado media docena. Uno creería que fue ella, y no yo, quien estuvo viviendo en China.
—¿Estuviste en China?
—Me chupé dieciocho años en el interior del país. Como suboficial, al final de mi servicio en la Marina... ¿Alguna vez has trabajado en una oficina, Dilly?
—Sí. No es lo mío, pero sí que lo he hecho.
—El problema de ser contable en un lugar como este —apuntó— consiste en que es necesario conocer bien los componentes. No basta con saber escribir a máquina y llevar los libros. Un ejemplo: Gross tenía cuatro meses de experiencia en otra fábrica antes de llegar aquí, así que entiende de componentes bastante bien. O debería entender, cuando menos.
—Lo que es yo, no entiendo demasiado —reconocí.
—Procuraré echarte una mano —dijo él—. Tendría que haberlo hecho antes, pero es que llevo unos días que voy de culo. Recuérdamelo hoy mismo y te echaré un cable.
Entré en la fábrica sintiéndome un tanto mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. Por supuesto, a estas alturas tendría que saber que nadie me va a hacer ningún favor que no tenga su contrapartida. Pero siempre me acaban entrando cuando estoy con la guardia baja.
Mientras que a la gente de Componentes Adquiridos les habían hecho entrega de un montón de barriles de pernos y arandelas, a nosotros apenas nos habían traído piezas, así que me enviaron a que les echara una mano para almacenarlos en cubos. Mientras me aplicaba a la labor tuve ocasión de presenciar una nueva muestra del peculiar humor de Busken y Vail.
Todos los componentes pequeños de esa clase se someten a un proceso denominado «magnaflux», esto es, se bañan en un tinte azul especial. En parte para prevenir la corrosión, según me parece; en parte para poner de relieve posibles defectos de manufacturación. Como es de esperar, el tinte se desprende con facilidad. Después de estar cinco minutos manos a la obra, me encontré con las manos empapadas. En ese momento, un joven ataviado con camisa blanca se acercó al mostrador. Era uno de los chicos de la oficina encargados de dar con esta o aquella pieza concreta. Vail se ajustó un par de guantes con rapidez. Busken se escurrió entre las estanterías y salió por la puerta del recinto.
—¡Hombre! ¡Pero si es Jack, mi viejo amigo! —exclamó Vail con calidez, mientras daba un paso al frente con la mano derecha tendida, al tiempo que se quitaba el guante con la otra—. ¿Dónde te habías metido, Jack?
—Ni se te ocurra venirme con otra de tus bromas —dijo Jack, quien sin embargo tendió su propia mano de forma automática—. Tengo prisa y...
Vail al momento se quitó los guantes y cogió la mano que el otro le tendía, masajeándola con vigor.
—¡Dichosos los ojos! ¿Cómo va todo, Jack, viejo amigo? — preguntó, empapando en tinte la mano ajena—. ¿Te has fijado en que el tiempo está loco últimamente? ¿Te parece que lloverá hoy, Jack...?
—¡Suéltame de una vez, hijo de puta! —ladró Jack—. ¡Que me sueltes, coño! Te he dicho que tengo prisa y no estoy para...
Busken apareció por detrás y le palmeó la espalda, aferrando aquellas mangas de camisa tan blancas con las dos manos azules, sin que pudiera reprimir la risa.
—¡Vaya hombre! Pero ¿qué le ha pasado al pobre Jack? —se interesó—. ¡Que me aspen si no se ha ensuciado las manitas! ¡Je, je!
—¡Pues sí! —saltó Jack—. Y la culpa la tiene este hijo de puta que... —En ese momento advirtió el destrozo causado en su camisa—. ¡Serás cabrón! —chilló—. ¡Me has desgraciado la camisa! ¡Maldita sea, juro que...!
Vail aprovechó para aferrar la mano izquierda de Jack, inmovilizando las dos con un fuerte apretón.
—El pobre Jack está un poco cansado —explicó a Busken—. Lleva demasiado tiempo al sol. Mejor que te quedes con nosotros, Jack. Aquí dentro hay diez grados menos y se está mucho más fresquito.
Vail dio un paso atrás y estiró de las manos del infortunado Jack, tratando de llevárselo consigo al otro extremo del mostrador. Busken estaba que casi bailaba de perversa alegría.
—¡Pásame la escoba, Dilly! —jadeó entre risas—. Al amigo Jack le vamos a revisar, je, je, la próstata. ¿Te apetece que te hagamos un masajito, Jackie? ¡Je, je!
Le pasé una escoba ordinaria de cocina. Manteniéndose a prudente distancia de posibles pataleos, Busken insertó lentamente el ajado cepillo de paja entre las nalgas de Jack. Este se revolvía, estremeciéndose con una risa rabiosa. Busken le dedicó un delicado cosquilleo sobre los testículos. Jack dio un respingo y quedó suspendido en el aire por un segundo.
Mientras Busken seguía atormentándolo con la escoba —y nunca había visto a nadie poner semejante entusiasmo en una labor—, Vail estiraba de él. Poco a poco, el cuerpo de Jack empezó a deslizarse por el mostrador.
Mientras Busken y Vail seguían en plena faena, Moon apareció de repente y se quedó contemplando la escena, sin mostrarse ni divertido ni irritado por cuanto estaba viendo. Vail se volvió hacia él y preguntó:
—¿Querías alguna cosa?
—¿Cuánto rato pensáis seguir ocupados?
—Un minuto y terminamos.
—Mejor que os deis prisa. El guarda está a punto de venir.
Al cabo de un momento, ya habían arrastrado a Jack al otro lado del mostrador. A esas alturas estaba hecho un destrozado manojo de nervios, solo capaz de seguir allí plantado repartiendo insultos, y ni siquiera con mucha efectividad.
—Mejor que te vayas de aquí —observó Moon—. Se supone que a este recinto solo pueden acceder los empleados del departamento.
—¡Maldita sea! —chilló Jack—. ¿Es que no ha visto lo que me han hecho? ¿Es que se cree que...?
—Como digo, mejor que te vayas —repitió Moon—. No puedo dejar pasar a nadie a este departamento, y eso es lo que me propongo hacer en este momento.
Jack salió por la puerta principal murmurando imprecaciones mientras se remetía los faldones de su camisa destrozada.
—Ven conmigo, Dilly —dijo Moon—. Quiero que me pases unos borradores a máquina.
Acompañé a Moon hasta el escritorio de Gross.
—Gross, déjale tu taburete a Dilly un momento —indicó Moon—. Quiero que me pase unos borradores a máquina.
Gross se levantó en el acto.
—Yo mismo puedo hacerlo.
—Mejor que ayudes a Murphy a llevar esas hélices a Mantenimiento.
Gross enrojeció.
—Pensaba que aquí el contable era yo.
—¿Y quién dice lo contrario?
—Entonces, ¿por qué...? ¿Para qué...? ¡Qué demonios! —Con el ceño fruncido, Gross nos volvió la espalda y se alejó de nuestro lado.
—Dilly, quiero que pases a máquina estos dos pedidos —explicó Moon, haciéndome entrega de dos hojas de papel anotadas a máquina—. Un pedido de primera entrega. La primera entrega se refiere a veinticinco barcos, la segunda a cincuenta. A medida que nos vamos organizando y se incrementa la producción, las entregas son cada vez mayores.
—Entonces, ¿este pedido incluye las piezas necesarias para terminar veinticinco barcos? —pregunté.
—Exacto. Lo normal sería que tú mismo elaborases el pedido a partir de los libros, pero como eres nuevo, yo me he encargado de hacerlo. Fíjate. Esta es la primera unidad del listado: un soporte de mamparo. Número F-1198. Hay cuatro piezas de esta clase por barco. En estos momentos hemos enviado cuarenta a Montaje Final y contamos con cuarenta y tres más en el almacén, así que nos faltan diecisiete. Cuatro piezas por veinticinco barcos nos da un total de cien piezas, y si solo contamos con ochenta y tres piezas, es que nos faltan diecisiete.
—Captado —repuse.
—Bien. Quiero que me entregues un original y cuatro copias, y me gustaría ver lo que tardas en tenerlo todo a punto.
Me restregué las manos en el pantalón, ajusté papel carbón y cuartillas en el carro de la máquina de escribir y me puse manos a la obra. Como era de esperar, estaba nervioso, y la máquina no funcionaba como era debido. Pero me las arreglé para liquidar el pedido, compuesto casi enteramente de números y referencias, en menos de media hora. Sin cometer un solo error.
Bastante satisfecho con mi labor, entregué el pedido a Moon.
Este le echó una mirada y fijó sus ojos en mí.
—¿De dónde salen todas estas manchas?
—Vaya. Es que he estado tintando esos pernos... —expliqué—. Aunque yo diría que no es cosa tan grave.
Me pareció que esta última frase era meramente retórica, pues las cuartillas estaban prácticamente impolutas.
—No puedo enviar un pedido así a la oficina —declaró Moon.
—Entonces, ahora mismo me lavo las manos y lo redacto de nuevo —ofrecí.
—Olvídalo.
—Pero si no me cuesta nada... —protesté—. Ya que no lo he hecho bien del todo, me gustaría repetirlo.
—Olvídalo —repitió él—. Que lo haga Gross.
—Pero...
—Y además tenía pensado asignarte otra faena en este momento.
Me pasé el resto de la jornada montando cajas para los componentes, acaso la labor más desagradable que sea posible concebir. Las cajas nos llegan en forma de trozos de cartón planos. Hay que coger cada cartón, hacerle un reborde al final y a los lados y embadurnar la pestaña trasera de cola. A continuación hay que fijar la pestaña con rapidez, embadurnarse uno mismo hasta los codos, poner sacos de arena sobre ella y dejarla un rato a secar, hasta que la cola esté bien fijada. Cuando la pestaña trasera está firmemente unida, quitas los sacos de arena, aplicas cola sobre una recia tabla que se ajusta bajo la pestaña frontal y repites todo el proceso. La caja ya está más o menos lista, y solo falta atornillar el mango. Lo normal es que los tornillos del mango astillen la madera del tablón, cuyo veteado muchas veces discurre en el sentido equivocado, y entonces te toca volver a empezar de cero.
Esa cola es de un tipo similar al que cierto sujeto comercializaba en Ranger, Texas, durante los años del boom del petróleo. Papá me había hablado del asunto. Un campesino entrado en años la elaboraba a partir de una fórmula secreta y la vendía junto a los pozos. La transportaba en una calesa tirada por un caballo. Aquella cola lo pegaba todo. Si alguien se seccionaba una mano por accidente, solo tenía que unirla con aquella cola, y la mano quedaba como nueva. Si se soltaba una sección de tubería, un poco de cola solventaba el desperfecto. Papá siempre me contaba la misma historia (la oí tantas veces que al final le daba la espalda y me marchaba cuando empezaba otra vez con el rollo de siempre). Según decía, en cierta ocasión el campesino pasaba junto a un pozo en el momento preciso en que el encargado puso la torre de perforación en funcionamiento. Uno de los cables tensores saltó zumbando por los aires y cayó justo tras la cabeza del caballo, de modo que seccionó el animal en dos. Por supuesto, el campesino ni se inmutó; tenía muy claro lo que había que hacer en aquel momento. Simplemente cogió un frasco de cola y volvió a unir las dos mitades del caballo. Por desgracia, no las colocó tal como estaban en un principio. Más bien las unió de forma que dos de las patas del caballo apuntaban en una dirección y las otras dos en la otra. Pero la cosa funcionó. Y es que aquel animal era de lo que no hay. Cuando se cansaba de caminar sobre dos de sus patas, el campesino se contentaba con darle la vuelta y hacerlo caminar sobre las otras dos.
En fin...
A mediodía mis manos parecían lucir sendos guantes amarillos. Y la cola no se iba tan fácilmente como yo me las prometía. Me vi obligado a comer mis sándwiches sosteniéndolos sobre las palmas de las manos, y para fumar un cigarrillo tuve que sacarlo del paquete con los labios.
Gross se lo estaba pasando en grande, por mucho que se solidarizase conmigo verbalmente y me reiterase su convicción de que Moon estaba loco de remate.
Cuando volví a casa esa noche, Roberta se metió conmigo en el cuarto de baño y me enjabonó y refregó las manos a fondo. Al final acabó llorando como una magdalena. Después de cenar seguía tan apenada por mí que nos fuimos al Balboa Park, donde pasamos un buen rato sentados hasta que todos se marcharon a dormir.
Volvimos a casa. Todo estaba en silencio. Entré en la cocina a por un vaso de agua, momento en que oí como Roberta corría las cortinas y disponía una silla bajo el pomo de la puerta. Esperé un minuto antes de entrar en el dormitorio. Dejé conectada la luz de la cocina. Roberta es consciente de su físico y, cuando nos metemos en faena, le gusta hacerlo con un poco de luz. No he conocido a ninguna otra mujer a quien le guste.
Entré. Roberta había dispuesto los cojines de la cama turca en el suelo y estaba tendida sobre ellos, con el vestido arrugado y a un lado. Alzó la mirada, me sonrió y me ofrendó sus pechos con las manos. En ese momento me pareció más blanca y resplandeciente, más hermosa y enloquecedora que nunca.
Yo la había visto cinco mil veces de ese modo, y de nuevo volvía a verla tan preciosa. Como si la viera por primera vez. Sentí el ansia demencial e incomprensible que siempre me asaltaba en momentos así. Y que siempre me seguirá asaltando.
Y en un momento me encontré a la vez en el cielo y en el infierno. Hubo un tiempo en el que yo conseguía hundir mi ser entero en semejante éxtasis y olvidarme por completo de lo que estaba por venir. Pero los impulsos sexuales ahora se desplazan más allá de su periferia habitual, incidiendo, dolorosos, en mi corazón, mis pulmones y mi cerebro. Una nube me rodea, una neblina oscura, y siento que me asfixio. Y los horrores que están por llegar se tornan próximos, observándonos, de forma que me siento lascivo, vulgar, avergonzado.
No hay belleza en lo que hacemos. Lo nuestro es feo, despreciable. Durante varios días me voy a sentir atormentado, obsesionado, empequeñecido, enmudecido.
Y, sin embargo, incluso durante esos días..., incluso mañana por la mañana al despertarme... Pues sí, incluso dentro de una hora...