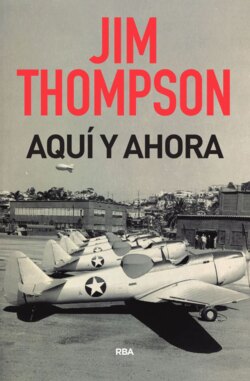Читать книгу Aquí y ahora - Jim Thompson - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEstaba cansado y dolorido. Sentía como si el pulmón que se me había fastidiado el invierno pasado estuviera inundado de melaza, y las hemorroides me estaban atormentando.
Solté un grito a modo de saludo cuando entré en casa, pero nadie me respondió; supuse que mamá también estaría fuera. Fui al baño, me lavé, traté de remediar lo de las hemorroides y me volví a lavar. Sin que sirviera de nada. Lo volví a intentar y me lavé una vez más. Hasta que recordé que lo había intentado ya media docena de veces, momento en que lo dejé correr.
En la nevera había cubitos de hielo. Apenas unos pocos, un apio pasado, unos cuantos pomelos y una pequeña porción de mantequilla. A mamá le cuesta sacar las cubiteras del frigorífico, y cuando lo consigue, lo normal es que olvide devolverlas al congelador. Roberta jamás echa agua en las bandejas. Cuando necesita cubitos, los saca de las bandejas, que luego mete en la nevera sin haber añadido una gota de agua. Jo y yo somos casi los únicos que dejamos las bandejas con agua y en su sitio. Si no fuera por nosotros, en la casa nunca habría hielo.
¡Joder, me cabreo como un energúmeno! Y todo por unos míseros cubitos de hielo. No entiendo qué me está pasando.
Mientras bebía agua, rascándome la cabeza y pensando en las musarañas, mamá salió por la puerta del dormitorio. Había estado durmiendo y andaba descalza. Mamá tiene las piernas llenas de varices. Que yo recuerde, siempre las ha tenido. Es posible que otra vez esté exagerando. Aunque mamá nunca tuvo las piernas del todo bien, las varices empezaron a salirle cuando yo tenía nueve años. Me acuerdo bien.
Las varices aparecieron más o menos una semana después de que naciera Frankie, mi hermana pequeña. Papá estaba en Texas, ultimando la construcción de un pozo petrolífero. Los demás malvivíamos en una casucha enclavada en el corazón de la West Main Street, en Oklahoma City. En un barrio que por aquel entonces era de lo más tirado. Y que supongo que lo seguirá siendo.
Margaret —mi hermana mayor— y yo sobrevivíamos gracias a la caridad de los vecinos, mientras que mamá apenas probaba bocado. Así que la única que necesitaba verdaderos cuidados era Frankie. Por desgracia, la pequeña no podía alimentarse de las sobras ajenas y mamá tampoco podía amamantarla. A todo esto, solo nos quedaban cincuenta centavos.
Lo que pasó fue que Margaret y yo fuimos al drugstore a por una botella de leche malteada, y cuando volvíamos, la pandilla de gamberros del barrio se nos echó encima. Salimos corriendo y a Margaret se le cayó la botella de las manos. Venía envuelta en ese papel de embalar grueso y resistente, de forma que no advertimos que estaba rota hasta que mamá abrió el envoltorio.
No, mamá no nos riñó ni nos pegó (de hecho, no recuerdo que nunca nos pusiera la mano encima); simplemente se sentó sobre los cojines mientras su rostro se contraía de un modo horrible. Y en ese momento se llevó la mano desnutrida a los ojos, los hombros se le estremecieron y rompió a llorar.
Yo diría que un artista debió de haber estado observándolo todo por la ventana, pues años más tarde me tropecé con un cuadro en el que aparecía mamá. El retrato de una mujer envuelta en un vestido andrajoso, con el pelo negro y enmarañado, y la mano escuálida sobre el rostro, aunque sin esconder —en absoluto—, sino más bien subrayando, una desdicha, un dolor y una desesperación imposibles de describir. El cuadro se llamaba Desesperanza.
En todo caso, el pintor habría hecho bien en quedarse a ver lo que sucedió después.
Cogimos unos periódicos viejos y los desplegamos sobre la cama. Después vertimos en ellos la leche malteada. A continuación, Marge, mamá y yo nos pusimos a recoger los trozos de cristal. Nos pasamos una hora o más rebuscando y apartando los cristales, hasta que los ojos nos dolieron, y justo cuando habíamos conseguido reunir unas pocas cucharadas de leche sin cristales, Frankie se despertó con uno de esos berrinches que eran típicos de ella al recobrar la conciencia. Casi se cayó de la cama. Nos las arreglamos para que los cristales no volvieran a mezclarse con la leche. Cosa que no sirvió de nada. Frankie todavía nos reservaba el plato fuerte. Empezó a dar patadas y el camisón se le subió torso arriba; un momento más tarde los pañales se le escurrieron y...
Al final tiramos los periódicos por ahí y limpiamos un poco el estropicio. El episodio resultó tan gracioso que se nos acabó escapando la risa. Después mamá preguntó si teníamos alguna idea sobre lo que convenía hacer. Marge, que por aquel entonces tenía doce años, respondió que había traído un pedazo de tiza de la escuela; acaso pudiéramos machacarla y disolverla en agua hirviendo para procurarnos un sucedáneo de leche.
Mamá no lo veía claro.
Y a mí no se me ocurría nada.
Frankie lloraba desconsolada, con toda la razón del mundo.
Por fin, mamá aventuró:
—¿Qué os parece si escribo una nota al señor Johnson y se la lleváis de mi parte...?
Marge y yo respondimos con quejas y gimoteos. Los golfos de antes se nos echarían encima en cuanto volviéramos a salir a la calle, y la nueva botella de leche acabaría rompiéndose igual que la primera. Además, el señor Johnson era un viejo mezquino que nunca fiaba. Así lo proclamaban varios cartelones en su establecimiento.
—Lo mejor sería que vinieras con nosotros...
Mamá reconoció que seguramente teníamos razón.
Sacamos del armario su viejo vestido de sarga negra, un chal y unas zapatillas. Marge hizo lo que pudo por atusarle un poco el pelo. Envolvimos a Frankie en una manta y salimos a la calle. Nos llevamos a Frankie porque mamá se negó en redondo a dejarla sola en casa. Mamá se apoyaba en Marge y en mí al caminar.
Hacía un frío de perros, y pensé que por eso mamá se estremecía. Pero no era por eso, no solo se trataba del frío. Era por el dolor que le ascendía por sus piernas maltratadas. El drugstore estaba a tan solo una calle de nuestra casa, pero, como digo, mi madre no tenía bien las piernas, acababa de tener a Frankie y llevaba años sin alimentarse como es debido.
Conseguimos la leche. Johnson hubiera preferido negárnosla, pero resultó que en ese momento en su local se encontraban una furcia y su chulo —dos clientes de los buenos— ocupados en beber Coca-Cola y paregórico,1 de modo que el viejo tuvo que hacer de tripas corazón para atendernos. Incluso nos regaló un frasquito de jarabe, sin duda caducado y destinado a la basura. El frasquito exhibía una pequeña etiqueta medio escondida bajo el nuevo etiquetado, lo que parecía el remanente de una etiqueta original, arrancada casi en su totalidad. En ella todavía se alcanzaba a leer las letras OPI...
Volvimos a casa y nos dirigimos a la cocina. Todavía no nos habían cortado el gas, lo que no acabo de explicarme. Mamá puso a Frankie estirado sobre la mesa y se sentó en una silla; Marge y yo hervimos la leche y llenamos el biberón. Juro que Frankie se levantó de las mantas y nos lo arrebató de las manos.
Frankie chupó el biberón con avidez, hasta que dijo algo así como «¡Gu!» y nos regaló una de esas ufanas sonrisas de suficiencia, características del presidente Hoover. Luego cerró los ojos y se quedó roque.
—Esa leche tiene tan buena pinta que yo misma voy a probarla —apuntó mamá—. A vosotros tampoco no os vendría mal beber un poco.
A nosotros no nos gustaba la leche. Pocas veces nos gustaba algo que fuese bueno para nuestro organismo, quizá por falta de costumbre.
—Pero sí que os gustan los refrescos de helado —insistió mamá—. Ahora mismo os preparo un par. Dormiréis mejor con el estómago lleno.
Bueno... Si se trataba de unos refrescos de helado, la cuestión era muy otra.
Hervimos un poco más de leche y llenamos con ella tres copas. A continuación recurrió al frasquito de jarabe y vertió un tercio de su contenido en cada copa. El frasquito era diminuto y mi madre no se lo pensó dos veces. Papá más tarde insistiría en que tendría que haberlo hecho, no sin añadir que lo que Johnson se merecía era una paliza. Pero esa noche papá no estaba en casa.
Recuerdo vagamente haberme encontrado avanzando con lentitud por unos corredores neblinosos hacia un rostro blanquecino que insistía en aparecer ante mis ojos. Un rostro blanquecino de largo pelo negro y ojos aterrados por el peligro, que solo conseguían mantenerse abiertos gracias a los dedos invisibles de la fuerza de voluntad. Cada vez que veía ese rostro, daba media vuelta, sintiéndome imprecisamente reconfortado.
En un momento dado me adentré por un pasillo subterráneo en pos de un olor, un sonido, una imagen.
No recuerdo bien de qué se trataba, pero sí que recuerdo que era irresistible. Llegué ante un dintel en forma de arco, laboriosamente tallado, en cuyo otro extremo una niñita reía y me tendía las manos. Era Jo. Jo, que tendía sus manitas hacia mí, tratando de establecer contacto.
Lo digo en serio. Se trataba de Jo. Eso sucedió quince años antes de su nacimiento, pero al momento supe que se trataba de Jo, quien a su vez sabía que yo era su padre.
—¿Dónde está tu madre? —pregunté.
Jo se echó a reír y se atusó el cabello.
—Por aquí no anda —respondió—. Ven a jugar conmigo.
—Eso está hecho —dije yo, al tiempo que avanzaba un paso en su dirección. Jo agachó su cabecita, aprestándose a besarme la mano.
Y en ese momento mamá se interpuso entre nosotros.
Mamá le soltó una bofetada a Jo, y otra, y otra más. Y Jo se volvió hacia mí gritando que acudiera en su ayuda, y yo me quedé petrificado por el horror, triste y a la vez aliviado. Así seguí mientras mamá no paraba de abofetear a Jo, y terminó matándola con sus manos desnudas. A continuación mamá me hizo una seña, conminándome a precederla en el camino de vuelta por el pasillo. Obedecí la orden, di media vuelta y eché a andar, abandonando el cuerpo muerto de Jo en la pequeña habitación.
A Jo nunca le ha caído bien mamá...
Me encontré ante un gran pabellón blanco en el que había una pequeña piscina circular. Unas manos vigorosas insistían en empujarme hacia la piscina, cuyas aguas me repelían por su aspecto negruzco y glacial. Me pregunté por qué mamá no acudía a salvarme. Grité su nombre y una docena de voces me respondieron:
—¡Está recobrando el sentido! Ya verá como todo sale bien, señora Dillon...
Abrí los ojos. El aroma del negro café ascendía perezoso del hule. Bebí de la taza. Llevaba treinta horas durmiendo, siete más que Marge. Mamá se había recuperado de su estupor en el mismo momento en que Frankie había empezado a chillar pidiendo más leche.
Papá volvió a casa unas noches más tarde. Llegó en un taxi atestado de paquetes. Se presentó con un abrigo nuevo para mamá (abrigo que ella siempre detestó pero que llevó durante muchísimos años), un traje para mí, vestidos para Marge, zapatos para todos (sin que ningún par fuera del número adecuado), juguetes, relojes, golosinas, pan de centeno, rábanos picantes, pies de cerdo, mortadela, de todo.
Marge y yo bailábamos en torno a la cama de mamá, riendo, comiendo y quitándole el envoltorio a las cosas, mientras mamá se esforzaba en sonreír, tendida en el lecho, y papá contemplaba la escena, orgulloso y feliz. En ese momento me fijé en la pequeña bolsa de mano que llevaba consigo.
—¿Qué hay ahí dentro, papá? ¿Qué más nos has traído, papá? —exclamé, secundado por Marge.
Papá alzó la bolsa sobre nuestras cabezas, incapaz de contener una risa nerviosa. Una risa que nos sorprendió y nos paralizó por un momento. Papá era un hombre de gran presencia física y enorme dignidad natural, incluso cuando lo estaba pasando en grande. Yo diría que es el único hombre a quien he conocido capaz de ofrecer una estampa imponente aun con los pantalones arrugados y medio rotos, y la camiseta manchada de salsa roja picante. Aunque siempre vestía ropa elegante, no siempre cuidaba de dichas prendas como era debido.
Papá abrió el cierre de la bolsa, que volvió del revés, de forma que una lluvia de billetes de banco, giros postales y cheques certificados flotó sobre la cama y el suelo del dormitorio. Acababa de vender parte de sus acciones por sesenta y cinco mil dólares. Un dinero que teníamos delante de nuestras narices.
El pintor habría hecho bien en contemplar también dicha escena. Mamá tumbada en la cama, con las piernas enormes y ennegrecidas como caños de chimenea, rodeada por sesenta y cinco mil dólares...
Pues bien, sus piernas siguen igual que entonces. Y papá continúa dedicándose a perforar pozos de petróleo. O lo que él toma por pozos de petróleo. En cuanto a mí...
En cuanto a mí...