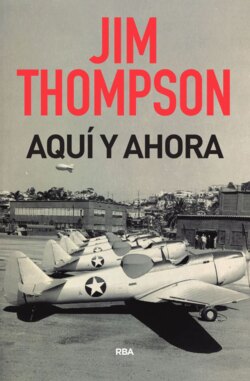Читать книгу Aquí y ahora - Jim Thompson - Страница 7
4
ОглавлениеEn casa no había nada que me pudiera llevar como almuerzo, y me las arreglé para vomitar el café cuando todavía no había caminado una manzana. Tosí, me atraganté y vomité, me entraron retortijones y comprendí que lo mejor que podía hacer era ir al baño. Pero tenía miedo de llegar tarde, así que seguí andando.
La cosa no me resultó complicada mientras seguí caminando ladera abajo. Todo cuanto tenía que hacer era mantenerme erguido y mover los pies de forma que la acera pareciera escurrirse bajo las plantas. Los apuros comenzaron cuando llegué al Pacific Boulevard. Dicha avenida tiene seis carriles y todos estaban atestados de obreros de las empresas aeronáuticas que avanzaban zumbando en dirección a las fábricas. En California, los automóviles nuevos cuestan un dineral, así que casi todo el mundo iba al volante de cacharros desvencijados y frenos poco fiables. Todos conducían como locos, adelantándose a los demás y cambiando de carril una y otra vez, a fin de llegar a la fábrica antes que sus compañeros. Aunque todavía era temprano, la gente intenta llegar pronto a la fábrica; de lo contrario, tiene que aparcar en el quinto pino.
En condiciones, digamos, normales, no me habría sido fácil cruzar la calle entre tanto tráfico, y yo distaba de encontrarme en condiciones normales. Para empezar, me sentía tan enfermo y cansado que estaba tentado de tumbarme en la cuneta y echarme a dormir. Y el vino se obstinaba en gastarme jugarretas. Me costaba coordinar los movimientos de mis músculos y extremidades.
Cuando intentaba adentrarme entre el tráfico, mis reacciones eran tan lentas que no conseguía dar un paso hasta que la oportunidad se había esfumado. En varias ocasiones fui incapaz de refrenar el impulso ya iniciado y me encontré caminando hacia automóviles en movimiento, rozando con mis rodillas sus ruedas y guardabarros. Me resultaba imposible juzgar cualquier distancia. El mismo coche que semejaba hallarse a una calle de mí de pronto parecía estar a punto de arrollarme con el parachoques, entre las imprecaciones de su conductor.
No sabría decir con exactitud cómo me las arreglé para cruzar. Recuerdo que me caí y me desollé las rodillas al rodar sobre la cuneta entre un sinfín de bocinazos. De pronto me encontré al otro lado de la carretera. Eran las siete menos cuarto de la mañana, y todavía me quedaba más de un kilómetro por recorrer.
Eché a caminar al trote por la carretera sin asfaltar que seguía el contorno de la bahía. Una continua procesión de vehículos avanzaba a mi lado, no mucho más rápidos en su progresión y tan próximos que me rozaban la ropa. Sin embargo, ninguno se detuvo a recogerme. Sus ocupantes me observaban con aire flemático por un instante antes de desviar la mirada. Yo seguía corriendo y trastabillando a su lado con el rostro enrojecido, nervioso, con la lengua fuera, igualito a un perro de caza que siguiera a una máquina trilladora campo arriba y campo abajo. Tenía ganas de escupirles a través de la ventanilla, de hacerme con un montón de pedruscos y soltarles una lluvia de cantazos. Aunque lo que yo en ese momento de veras quería era encontrarme muy lejos de donde estaba. En un lugar tranquilo y solitario, donde no hubiera un alma.
Naturalmente, yo sabía bien por qué nadie se ofrecía a llevarme. Entre semejante tráfico ningún automóvil podía detenerse. Si alguno se parase, los coches que venían detrás lo empujarían hacia delante, por mucho que tuviera echado el freno de mano y apagado el motor. Y casi todos ellos estaban atestados de obreros; y no podían transportarme en el estribo del vehículo, cosa que está prohibidísima en esta ciudad.
Me daba igual. Yo seguía odiándolos. Sentía hacia ellos casi el mismo odio que sentía hacia mí.
Llegué a la fábrica justo cuando sonaba el silbato que indicaba que faltaban cinco minutos para la hora. De hecho, se supone que a menos cinco todos los obreros tienen que estar en el interior de la fábrica y en su puesto; pese a todo, cientos de hombres se encontraban en la misma situación que yo. Me puse a la cola de la puerta donde me tocaba fichar. Aunque estaba muy débil, me encontraba mejor. Tanto sudar me había sentado bien.
Una sucesión de metálicos clics combinada con el rumor del papel grueso al ser manipulado me llegaba de la puerta, donde los guardas jurados revisaban las tarteras y los envoltorios de los almuerzos de los obreros. Uno de los hombres, novato a todas luces, traía la comida envuelta en papel de periódico. La progresión de la cola se paralizó mientras el guarda quitaba las gomas elásticas y abría el paquete.
Cuando llegué ante el guarda asignado a nuestra puerta, este echó un vistazo a mi pase y a la tarjeta que llevaba en la solapa. Se quedó con el pase, me arrancó la tarjeta de la chaqueta y me empujó en dirección a las colas vecinas.
—Por allí. Tienes que pasar por el despacho del jefe de seguridad.
No pregunté por qué. Me pareció que ya lo sabía. Por un segundo estuve tentado de salir corriendo. Pero entonces pensé que si de veras querían pillarme, me acabarían pillando de todas formas. Así que me quedé plantado ante el escritorio hasta que el jefe de seguridad tocado con gorra de militar y correaje alzó la mirada en mi dirección. El tipo tenía la cara rechoncha y fría, y los ojillos astutos.
—¿Número?
—¿Cómo?
—El número, hombre, el número. El número que tienes asignado en el reloj de entrada.
—Ah. —Se lo dije.
El jefe de seguridad abrió un cajón y sacó una nueva tarjeta y un carné amarillo laminado con cola de pescado. El pase exhibía la fotografía que me habían hecho el día anterior, mi nombre, mi edad y una detallada descripción física.
—Aquí tienes tu tarjeta definitiva, con la que ficharás la entrada todas las mañanas. Y este es tu carné de identificación personal. Ni se te ocurra perderlos, prestarlos u olvidarlos. Tienes que llevarlos encima para acceder al recinto y mientras estés dentro de él. Si los olvidas en casa, tendrás que abonar cincuenta centavos en concepto de pago al mensajero que enviaremos para recuperarlos. Y si los pierdes, la cosa te saldrá por un dólar. ¿Está claro? Muy bien. Buena suerte.
Fiché y caminé por el atestado exterior hacia la puerta principal de la fábrica... ¿Aliviado? Acaso no sea esa la palabra adecuada. Quizás en otro momento os explique por qué.
Como de costumbre, la puerta del almacén estaba cerrada con llave. Vi que Moon, Busken y Vail charlaban animadamente en el departamento de piezas adquiridas, a todas luces ajenos a mi llegada. Gross, el contable, estaba sentado en su taburete, concentrado en la manicura de sus uñas. Me acerqué a la ventanilla.
—¿Qué tal si alguien me abre la puerta? —pregunté.
Gross alzó la vista. Es un hombre apuesto, de cabeza bien conformada y ojos y cabello oscuros, si bien su complexión física es tan enorme que ofrece un aspecto más bien curioso. Esa mañana iba vestido de forma impecable, envuelto en una chaqueta de napa y unos pantalones de pana marrón.
—Siempre puedes entrar por la ventanilla —sugirió en tono afable.
—Pero hay un cartel que lo prohíbe.
—Pues qué bien. Lo que es yo, todos los días entro por la ventanilla.
Con los pies por delante, me escurrí por la ventanilla justo cuando sonaba el silbato de las siete en punto. Al poner los pies en el suelo me di de bruces con Moon.
—Yo en tu lugar no volvería a hacer este tipo de cosas —apuntó—. Te recuerdo que están prohibidas.
Me volví hacia Gross. Dándonos la espalda, el contable se aprestaba a sacarle la funda a su máquina de escribir.
—Muy bien —dije—. ¿Qué quiere que haga hoy?
—Que vayas ordenando estas piezas tiradas por el suelo, para empezar.
—¿Cómo...?
Pero Moon ya me había vuelto la espalda. Moon mide más de uno ochenta, es muy moreno, y tan delgado que parece flotar en el aire en vez de caminar.
Un hombrecillo joven y rechoncho, de aspecto mexicano, deambulaba por la zona cubierta con papel de embalar donde se acumulaban las piezas llegadas durante la noche. Al acercarme a él, recogió un hatillo de piezas y echó a andar hacia las estanterías. Recogí un segundo hatillo y le seguí los pasos.
El desconocido distribuyó su carga con rapidez por estantes y cajones y se dispuso a volver sobre sus pasos, dejándome allí plantado.
Lo detuve.
—¿Dónde van estas piezas? —pregunté.
Tras echar una ojeada a los componentes, mi interlocutor me quitó varios del brazo y los distribuyó de forma correcta.
—Las demás no se guardan aquí —me soltó, de nuevo aprestándose a marchar.
Lo seguí.
—Entonces, ¿dónde se guardan?
—Los rebordes para tanque de gasolina, en Soldadura; las agarraderas, en Submontaje; los soportes de cuaderna a compresión, en Laminados Metálicos.
—¿Y cómo es que los han dejado aquí?
—Ni idea. Las agarraderas antes se guardaban aquí para que los de Montaje Final las engarzasen. Supongo que el transportista se habrá equivocado.
Ya estábamos otra vez en el área de descarga.
—De momento, déjalo todo en el suelo —indicó mi compañero—. Cuando pueda, iré a buscar una carretilla. Si quieres, puedes ir almacenando esas nervaduras, que sí que son para nosotros.
Tras señalar las nervaduras, me indicó los estantes a los que estaban asignadas. Cargué una carretilla, la llevé junto a las estanterías y me puse a distribuir las nervaduras por los estantes. Trabajaba a ritmo más bien lento, y no solo por la resaca. Las nervaduras tenían tendencia a engancharse en el papel de embalar, que tenía que ser dispuesto capa por capa, y a arrastrar las hojas al fondo del estante. A pesar de su tamaño, las nervaduras eran tan livianas que el menor golpecito sobre una de las piezas bastaba para desordenar el montón entero.
Al mediodía apenas si había dispuesto dos tercios de las nervaduras, y estaba tan nervioso que me olvidé de lo débil y hambriento que me sentía. Fui al baño y me lavé un poco, y fumé un par de cigarrillos en el patio. Luego volví al departamento y reemprendí mi labor.
El desconocido de piel morena apareció hacia la una. Por lo que parecía, ahora podía dedicarme unos minutos.
—¿Cómo va eso? —preguntó. Antes de que yo pudiera responder, añadió—: A ver, a ver... ¡Vaya! ¿No estarás apilando esos dos modelos juntos?
Mi compañero revolvió entre los estantes, sacando una pieza de allí y otra de aquí.
—¿Te has dado cuenta de que son distintas? Una tiene las ranuras en un lado y la otra en el otro. Y fíjate, aquí lo verás. Los agujeros para los remaches están espaciados de forma diferente. En una pieza están alineados a pares, mientras que en la otra están dispuestos con regularidad.
Pues qué bien. «¿Y por qué demonios no me lo dijiste antes?», pensé. Sin embargo, me contenté con pensarlo.
—¿He metido la pata con alguna otra pieza? —pregunté con actitud dócil.
—Harías mejor en poner parte de estos componentes en el estante opuesto. Sí, ya sé que se trata de nervaduras derechas, pero el caso es que siempre ajustan una de ellas a cada ala izquierda. Y lo mismo vale para las nervaduras izquierdas de esta clase. El truco está en acordarse de que en cada ala se ajusta una nervadura izquierda y una nervadura derecha.
—Me parece que voy a renunciar al empleo —afirmé, y lo decía en serio.
—Con el tiempo le pillarás el truco —dijo él, con una sonrisa maliciosa—. Un poco de tiempo, y la cosa está chupada.
—Y ahora, ¿cómo pongo en orden todo este follón?
—Ya... —Mi compañero lanzó una rápida mirada por encima del hombro—. Tengo que hacer un recado en el departamento de Conos de Cola, pero está bien... Te voy a echar una mano.
La verdad es que solventó el desaguisado en menos de media hora.
Moon hizo aparición justo cuando había terminado.
—¿Has llevado ya el pedido a Conos de Cola, Murphy? —preguntó—. No paran de darme la murga.
Observé a mi moreno compañero por un segundo. Es posible que no tuviera ni idea de nervaduras, me dije, pero sí que sabía reconocer a la gente a la primera y a los mexicanos los detectaba a la legua. Una cosa estaba clara: el tal Murphy no tenía nada de irlandés.2
—Si hay algún problema, la culpa es mía —dije mientras Murphy salía a escape—. Como me equivoqué al almacenar estas nervaduras, Murphy me ha echado un cabo y me ha enseñado a ordenarlas.
—¿Y cómo es que te has equivocado al almacenarlas? —inquirió Moon—. Y ya puestos, ¿dónde están los viajantes?
—No lo sé —respondí—. La verdad, tampoco sé muy bien lo que es un viajante.
Moon se dio media vuelta y me hizo una seña con la cabeza para que lo siguiera. Al llegar ante el mostrador principal, se detuvo, y yo también me detuve. El capataz se agachó frente al estante que había bajo el mostrador, abrió su tartera del almuerzo y sacó una manzana. Tras morderla, masticar el bocado y tragárselo garganta abajo, echó a caminar hacia el escritorio de Gross.
—Gross —dijo Moon con la boca llena—, ¿has visto algunos viajantes sueltos por ahí?
—Pues sí —contestó Gross—. He encontrado tres..., no, cuatro, me parece.
—Déjame verlos.
Los viajantes eran unas cartulinas azules y cuadradas mecanografiadas en toda su extensión.
—Los viajantes informan del proceso completo de manufacturación de un componente determinado —me explicó Moon—. Sirven para efectuar el seguimiento total del componente, y cuando llegan aquí, realizamos nuestra propia anotación y los entregamos a Gross, quien a su vez registra el asiento en sus libros... Así que me temo que ahora habrá que contar esas nervaduras para mayor seguridad. Gross se encargará de hacerlo dentro de un rato.
—Ya lo hago yo mismo —me ofrecí—. Al fin y al cabo, soy yo quien se ha equivocado.
—Que lo haga Gross, que ahora tiene poco trabajo.
—Ahora mismo me encargo del asunto —dijo Gross.
Moon dio un último mordisco a su manzana, acercó un cajón de madera a la valla y se subió a él. A una quincena de metros, un guarda jurado nos daba la espalda apoyado contra una columna. Moon echó un lento vistazo a su alrededor, puso el brazo hacia atrás con gesto pausado y lanzó el corazón de la manzana hacia el guarda jurado. El pequeño proyectil se estrelló contra la rígida visera de la gorra del guarda, hundiéndosela sobre los ojos, rebotó a gran altura y acabó aterrizando en la carlinga de un avión.
Moon se bajó del cajón, sin que ninguna sonrisa se pintara en su rostro.
—Y ahora, a currar un poco —ordenó—. Hay que barrer este suelo a conciencia.