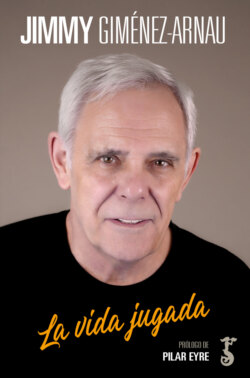Читать книгу La vida jugada - Jimmy Giménez-Arnau - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cuando me aburro, me voy
ОглавлениеEmpiezo este libro de igual forma que, en 1981, empecé aquel mamotreto sobre la tribu de los Franco titulado Yo, Jimmy. Entonces dije que lo crucial para mí era vivir. Por ello, esté con quien esté, o donde quiera que esté, cuando me aburro, me voy. Sin retorno. Hoy, 2020, casi cuarenta años más tarde, sigo en mis trece: no aguanto el aburrimiento. Así que prepárense a leer unas páginas que nacen con la pretensión de ser divertidas y en las que me he propuesto ir hilvanando recuerdos y algo de imaginación. Supongo que no pretenderán que lo cuente todo ni que todo sea como lo viví; me quedo con las palabras de Molière cuando afirmó que quien lo cuenta todo aburre.
Antes de dictar, pues no merecía ser escrito, lo que pasé con aquella tribu, yo ya había publicado mis dos libros de poemas: Cuya selva (bendecidapor el genial Carlos Edmundo de Ory) y La Soledad Distinta (apadrinada por el no menos fabuloso Rafael Alberti). Y mi primera novela Las islas transparentes, finalista del Premio Nadal, me introdujo en las letras por la puerta grande. Quien domina la métrica, como yo lo hago, siempre será bienvenido en el mundo de la literatura.
A lo que iba: inicié Yo, Jimmy —best seller que alcanzó 36 ediciones— con una anécdota que manifiesta de lo que soy capaz cuando quiero largarme de un entorno soporífero. Lean y verán que no miento.
Otoño en Taipéi. La capital de Taiwán, la antigua Formosa, me abrumaba con su tedio y su calor. Era la hora en que se maquillan las chinas y los espías nazis se duermen en los cafés, cuando el sol asume esa roja tonalidad con la que se apaga la tarde en Oriente.
El taxista que me condujo al aeropuerto olía a sudor mezclado con aceite de soja. Constantemente, como un poseso, cambiaba la radio de frecuencia. El ruido de las ondas sonaba a masacre en un gallinero. Los efluvios del conductor, más su estúpida manía por desequilibrar la red de emisoras, hacían crecer mi aburrimiento, el cual, para sosegarse, necesitaba que alcanzásemos el avión.
Salir de Asia resulta tan difícil como salir de África negra. A última hora, siempre surge un requisito raro, extrañas barricadas que levanta ante ti la burocracia oriental. Aquel tórrido viernes de otoño no iba a ser menos. El aduanero, con un acento inglés hamacado en bambúes, fue explícito:
—No puede abandonar Taiwán. En su pasaporte no figura el sello de salida de la Oficina de Emigración de Taipéi.
Bastaba ver al agente para saber que era insobornable; no había nada que hacer. Hube de recomponer mi actitud. Le cambié las constantes y, sin responder a su código, le dije que quería hablar con el jefe de aduanas con toda urgencia, pues no podía perder el vuelo. El aduanero no se opuso a mi petición. Con la ironía del que manda a alguien a no conseguir nada, me indicó el modo de llegar a las oficinas del edificio.
Ascendí por unos escalones, atravesé un corredor abandonado a grasientos anuncios de aviación y apareció, al fondo, un despacho cuyas puertas permanecían abiertas. Con más prisa que seguridad, penetré en aquella estancia de aire agrio. Una vieja pegaba sellos o pólizas, no sé, no tuve tiempo para fijarme en su vicio. Los ojos de un gran sapo de unos ochenta kilos se habían posado en los míos como lapas. Era el jefe de aduanas, no le cabía otro aspecto. Antes de que pudiera cerrar su abanico, me incliné sobre su mesa y le dije en tono casi secreto:
—He de hablar con usted, a solas. Se trata de un asunto personal y privado.
Un gesto suyo mandó salir a la vieja, que lo hizo al instante.
Para empezar, había logrado crear un ambiente. El misterio que cautiva a los chinos. Compartir situaciones confusas les da placer. Dicho cacique, empanado en rutina, parecía interesarse por lo que le pudiera contar. Solo faltaba involucrarle en mi drama. Y eso fue lo que hice. De nuevo, me adelanté a sus pensamientos. Esta vez, perforando su intimidad, le solté:
—¿Está usted casado?
—Sí, desde hace diez años, ¿por qué le interesa?
Sin responder a su pregunta, volví a preguntar:
—¿Su mujer le es fiel?
—¡Por supuesto que sí! ¡Siempre lo ha sido! —dijo, poniéndose de pie y subrayando con una gota de histeria su afirmación.
Aquella fidelidad confesada resultaba perfecta a mis planes. El chino empezaba a transpirar incertidumbre, no iba a costar mucho llevarle al huerto. Bastaba con que yo improvisase una historia de infidelidad que pudiera sucederle a él en cualquier momento, algo que contuviera los elementos de un drama, para que, sin dudarlo, se desdoblase y participara en mi caso como un solo hombre. Le dije, como quien se confiesa a un hermano:
—Tengo que ir a Tokio, esta noche, sin falta. Sospecho que mi mujer está teniendo un asunto con mi mejor amigo. Quiero cogerlos juntos. Según he sido informado, ahora están en el hotel Okura, dale que dale.
Al jefe de aduanas se le retorcieron las tripas. Vivía mis cuernos como si fueran suyos. Su desdoblamiento, de manual psiquiátrico, mostraba comprensión hacia mí y una terrible indignación ante el suceso que deshacía mi vida. El chino ya se había entregado. Sin ocultar su ira por la cabronada que mi mujer y el fraternal amigo me estaban brindando en Tokio, hizo la siguiente pregunta:
—Si los sorprende juntos, ¿qué les hará?
Como era menester, no le repuse y volví a trasladarle la pregunta:
—¿Qué haría usted?
—¡Matarlos! ¡Hay que matarlos! —repuso con voz de ansiedad, abanicándose fuerte.
—Yo no sé si llegaría a tanto, pero quiero cogerlos juntos, ¿usted me comprende?
—¡Claro que le comprendo! ¡Usted no puede esperar!
—Pero existe un problema. Hoy es viernes, me falta un sello y… la Oficina de Información de Taipéi no abre hasta el lunes.
—¡No se preocupe y venga conmigo! —terminó, adquiriendo una velocidad al andar que no correspondía a su peso de morsa. Él ya era yo, había asumido mi tragedia y quería vengarla.
Me acompañó hasta la puerta de embarque, deseando suerte a mi misión de rescate y castigo. Nos estrechamos las manos, tan fuerte que todavía me duelen los dedos. De haberse enterado de que yo por entonces era soltero, no sé qué me habría ocurrido. La que debió armarle a su china esa noche tuvo que ser de marca mayor, pues hablamos de un energúmeno.
Cuando me sofoca un entorno, invento lo que sea con tal de poder seguir disfrutando de la vida. Por eso, cuando me aburro, me voy.