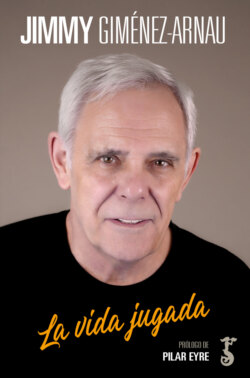Читать книгу La vida jugada - Jimmy Giménez-Arnau - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
Las cenizas familiares
ОглавлениеCierro estos capítulos dedicados a la primera etapa de mi vida, la que cubre desde mi nacimiento hasta los compases previos a mi desembarco universitario, dedicando unas líneas a la familia. Hay quien dice que la escuela es esa institución gracias a la cual los niños están protegidos de la nefasta influencia de unos padres nefastos. En mi caso, desde luego, me sirvió al menos para crecer al margen de unos hermanos que me fueron siempre extraños, como creo haber dejado claro en las ocasiones en las que hasta ahora los he mencionado. Desconocidos de niños, si echo la vista atrás, puedo decir que casi lamenté conocerlos mejor cuando fuimos adultos.
A mi madre la he presentado ya en la primera escena de este libro. Hay poco más que decir de ella, a pesar de lo cual rescato para el lector este último apunte que combina la crítica con el reconocimiento de lo mejor de su legado. Es quizá un intento final de hacer justicia, pero en un sentido por completo desprovisto de drama. Mi padre queda al margen del ajuste. A él sí lo quise de verdad, seguramente tanto como él me quiso a mí. Mi padre tenía cosas que enseñarme y por eso yo lo admiraba.
Tal vez la cualidad más elogiable de mi madre, ya que nunca pude sacar nada positivo de su trato hacia mí en cuanto al cariño, era su sentido del humor, un sentido del humor cuajado de mala leche que fue su mejor herencia. La manera que tenía mi madre de definir a los personajes era increíble. Crueldad, ironía, sarcasmo y clasismo… Tan clasista era que no le planteaba el más mínimo problema cambiarle el nombre al personal de servicio, si alguno de los criados era tocayo de mi padre, no fuera a ser que a una llamada convocando a su esposo acudiera el fámulo en cuestión, degradando así hasta lo intolerable la dimensión profesional y hasta genética del cónyuge. Les pongo en situación: palacio de Palhavã, sede de la embajada de España en Lisboa, frente a la fundación Gulbenkian. Mi madre ultima los preparativos para el cóctel que tendrá lugar esta noche y pasa revista a los criados.
—¿Cómo se llama usted?
—José, señora.
—Aquí solo se llama José el señor embajador. Desde ahora usted se llama Juan.
Incontestable, ¿no?
Otro de sus rasgos característicos, muy relacionado con lo liviano de su formación, era su tendencia a cambiar frases hechas y refranes: era perfectamente capaz de afirmar que se encontraba entre «la espalda y la pared» sin inmutarse lo más mínimo. Como acabo de relatar, su suegra, la abuela Carmen, me regaló en una ocasión un manuscrito para que yo aprendiera los dichos populares del idioma castellano en su forma correcta y sin los errores que cometía mi madre.
La apariencia lo era todo para ella; nada horrorizaba más a mi madre que la posibilidad de dar un espectáculo. Y si para evitarlo yo tenía que taparme la boca a presión con ambas manos y tragar mi propio vómito, porque en el barco en que viajábamos me había mareado, a ella no le importaba. Allí, delante de todo el mundo, en plena cena, más me valía ahogarme, y creo que, de haber podido, yo habría optado, en efecto, por morir: «¡Aquí no, Joaquín, aquí no!». Al final sucedió: arrojé hasta las entrañas por la nariz y mi madre, presa de la vergüenza y la ira, me sacó a empellones del comedor. He de decir que si superé el trance de mis mareos en el resto de la travesía no fue gracias a la ternura materna, sino a un jarabe mágico que me dio la jefa de las camareras del barco y que resultó ser, tal como me reveló el día que nos despedimos al llegar a nuestro destino, agua con limón.
Si el ingenio siempre fue virtud de los Puente, los Giménez-Arnau estaban más inclinados a la excelencia intelectual, esa que hacía inaceptable para mi abuelo obtener alguna calificación académica inferior a la matrícula, la misma que llevó a mi tía abuela Amalia a aprenderse de memoria nada menos que pasajes completos del Quijote.
Y si heredé cierto humor cáustico de un lado, justo es reconocer que mi potente capacidad para memorizar me la cedió generosa la rama paterna de la familia y de ella he gozado a lo largo de los años, sin perder de vista, al mismo tiempo, que «la memoria es la inteligencia de los burros», como sostenía mi padre a modo de recordatorio para bajarme los humos cuando era niño y restarle alas a cualquier atisbo de pavoneo por mi parte. Yo admiré siempre la inteligencia de mi padre, dicho queda. Era un hombre brillante y estricto. Le quería porque con él aprendía, al contrario que con mi madre, que jamás me enseñó absolutamente nada. Nunca olvidaré la sensación de aquellos domingos en el Madrid de mi infancia, cuando después de asistir a misa de su mano me llevaba a visitar el Museo del Prado, cada semana una sala: los primitivos flamencos, el barroco sevillano, Goya… Se lo agradezco de corazón. Porque el suyo, su corazón, también fue pródigo en afecto. Siendo mi padre director general de cinematografía, me presentó a don Juan Carlos, con quien coincidí en el cine Carlos III, con motivo del estreno de una película de su gran amigo Vicente Escrivá, guionista y productor que tomó la decisión, después de haberse arruinado haciendo cine de calidad, de no volver nunca a hacer una buena película.
A lo largo de los años, la frialdad de mi madre se convertiría incluso en violencia algunas veces. Ya durante mi infancia, si se ponía nerviosa era capaz de golpear, a diferencia de mi padre, que practicaba más lo que yo llamo la «bofetada simbólica», para la que amagaba desde atrás con ímpetu amenazador, para frenar a escasos centímetros del rostro y rozarte apenas. Pero ella era capaz de todo. En alguna ocasión incluso llegó a tirarme una silla a la cabeza. Pero uno aprende a protegerse. Debía yo de andar por los doce años y estaba aún convaleciente de una caída que sufrí mientras esquiaba —como resultado de la cual tuve tres fracturas y once fisuras en la pierna—, y mi madre pretendía obligarme a ir al colegio con un bastón. Lo hice el primer día, pero al segundo, avergonzado por las burlas de mis compañeros, me negué en redondo. Se puso furiosa y quiso abofetearme una vez más; entonces yo me aparté y ella chocó su mano contra un radiador. Dos horas más tarde salía su avión hacia París. El avión salió, supongo, pero ella no iba dentro: se le jodió el viaje. Se había partido la muñeca. Mi madre no razonaba, era una mujer airada.
Por lo que respecta a los hermanos, lo cierto es que apenas nos conocíamos. Siempre estudiamos fuera de España, como he contado, cada uno en un sitio, así que solo nos reuníamos en las Navidades y celebraciones de guardar. Aunque de modo coyuntural compartí piso con Ricardo durante un tiempo en Madrid, aquello no sirvió, ni mucho menos, para que entre ambos se estableciera ni el más mínimo hilo. Tampoco con los demás. Éramos por completo autosuficientes, fraternalmente hablando; así sería siempre, y cuando fuimos mayores supongo que nadie echó de menos otro tipo de relación. En los escasos momentos que compartimos, la diferencia de edad con los varones nunca favoreció confidencia alguna. Y con las chicas, ya se sabe, ni a mí me interesaban ni yo a ellas.
Si yo tuve ocasión de sentir en carne propia el desapego materno siendo apenas un niño, hay que reconocer que no fui una excepción; lo mismo le sucedió al resto de sus hijos. A Mónica, por ejemplo, a la que tampoco hizo nunca el más mínimo caso, mi madre la exponía sin pudor cada vez que había invitados en casa, reclamando su presencia para que cantara, porque, al parecer, lo hacía muy bien. Ni aunque quisiera podría preguntarle sobre sus recuerdos. Mónica ya está muerta.
A quien más quiso mi madre, dentro de sus evidentes limitaciones para el amor a su prole, fue a Ricardo, lo cual no suavizó la brusquedad de mi hermano hacia ella, acentuada, eso sí, una vez muerto mi padre. Y qué decir de José Antonio y Patricia… No puede decirse que fueran precisamente generosos con ella.
Yo dejé de querer a mi madre siendo un niño, pero jamás habría sido capaz de hacerle algo como lo que hicieron mis hermanos. Quizá porque la enseñanza de mi padre me quedó grabada a fuego: lo primero en casa siempre era ella. Cuando mi padre tenía 72 años, cercana ya su muerte como consecuencia de un trombo que dejó su vocabulario reducido a menos de cuarenta palabras —y eso sí fue una verdadera cabronada para un hombre que había escrito tanto y que, como buen diplomático, estaba bien dotado para los discursos—, mi madre pronunció delante de todos los hermanos una frase que nunca he olvidado: «A mí, la única persona que me ha importado en la vida ha sido vuestro padre; los cinco juntos no me importáis nada». Reservó todo su amor para su marido. Cuando él le preguntaba por qué no leía sus libros, ella contestaba que únicamente lo haría cuando hubiera fallecido, para estar siempre junto a él. Sentía auténtica veneración. En todo caso, fue una declaración altisonante, pura palabrería, porque mi madre jamás leyó entero un solo libro de los que escribió mi padre.
Y concluyo este epígrafe que probablemente sea el único que dedique a los hermanos, hablando del más pequeño. Con José Antonio, la profecía se cumplió. La maldición había caído sobre la familia: el primero nació guapo y el último ñoño. No lo digo yo, lo dicen los turcos. Lo de la maldición, me refiero.