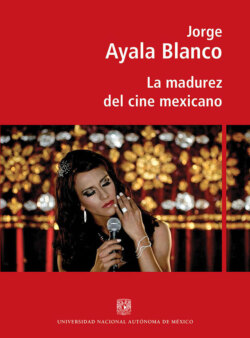Читать книгу La madurez del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 5
La madurez vanguardista
ОглавлениеLo heterodoxo, lo insólito, lo inusitado, lo herético, lo excéntrico. Lo fuera de serie, de lugar, de norma, de código, o precisamente, de centro.
Si existe un simple vocablo, expresión o concepto que en términos cinematográficos resulte en su profundidad confuso, difuso y paradójicamente profuso, y cuyo significado y sentido muevan sin quererlo a querer decirlo todo y acaben por no poder abarcar nada, o casi nada, o muy poco, ése es sin duda el término de vanguardia.
Todo porque ya existe un periodo, un capítulo muy bien delimitado, delimitadísimo, en la Historia del Cine que así fue calificado por los historiadores fílmicos franceses, con el poeta surrealista vuelto marxista-estalinista Georges Sadoul a la cabeza, todo porque bajo algún título habría que agrupar a ese conjunto de cintas de duraciones inhabituales y diversas, desde cortometrajes hasta medios y largometrajes, que destacadas personalidades del mundo de las artes plásticas y de la literatura (tan connotadas como Hans Richter, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Viking Eggeling o René Clair) habían filmado en celuloide, de 1919 a 1929 aproximadamente, pero no para ser exhibidas en los cines considerados regulares, sino en las llamadas Salas de Arte y Ensayo, para la élite o para la minoría activa estética (como se desee), al margen de cualquier afán de lucro, pero a veces sí de escándalo mayúsculo, tanto por su afán de búsqueda formal como por sus heteróclitas posturas morales o políticas enarboladas, sostenidas o implicadas.
Con la noción de vanguardia fílmica hoy pretenden cubrirse demasiados rubros. Un cine en guerra contra lo que sea, de acuerdo con una acepción derivada del aberrante origen militar del término mismo de avant-garde, surgido en el siglo XII y significando lo que va antes de la guardia, en el polo opuesto de la retaguardia. Asimismo, un cine de avanzada (cualquiera que ésta sea: estética, social, política, ideológica o discursiva en general), un cine a contracorriente en cuanto a enfoques genéricos, un cine alternativo a la exhibición comercial, un cine independiente de la industria establecida y en ocasiones opuesto a ella, un cine abstracto en contraposición con un cine de hechos concretos, un cine experimental sin que jamás se especifique lo que está experimentándose, si nuevas maneras de narrar o de representar, si el formato, si la evidencia del cine como materia, si la posibilidad de rodar fuera de los estudios, si el soporte material o técnico, si la naturaleza o el origen de la película virgen, si alguna forma extraña de montaje o de iluminación, si desmontar usos y costumbres de exposición, y demás.
Pero siempre, aquí y allá un cine de la negación, un cine no-narrativo convencional, no-figurativo o un cine de no-ficción, o como ya se decía respecto a los odiados vanguardistas Jean-Marie Straub y Danièlle Huillet en los acelerados años setenta, un cine no NRI, o séase, no-narrativo, no-representativo y no-industrial: una variable dependiente del cine de consumo pero de orden negativo, dirían los arcaicos sociólogos u ociólogos. Aunque también, ya como organizaciones u organismos militantes, “los vanguardismos casi siempre se caracterizan por su deseo de tener la exclusividad del arte, con base en su denigración de otros artistas y de otras corrientes”, según los acuciosos recopiladores Jacques Aumont y Michel Marie en su utilísimo Diccionario teórico y crítico del cine. De nuevo confusión y más confusión en la exitosa o fracasada difusión, ahora solipsista y doctrinaria o dogmática y autoritaria, como se quiera y requiera.
Ítem más, el más bello y clásico ensayo existente sobre el cine de vanguardia, el así intitulado por el dramaturgo-cineasta judioberlinés vuelto sueco Peter Weiss e incluido en su libro Informes, elude con elegancia abstinente cualquier definición del resbaloso concepto y procede desde su primera línea a hacer una fenomenología de las cintas llamadas de vanguardia, desde sus antecedentes detectables en Méliès, Feuillade y Abel Gance, hasta sus exponentes máximos en Man Ray y las indisolubles duplas Luis Buñuel-Salvador Dalí o, acaso por encima de ella, Antonin Artaud-Germaine Dulac, sin dejar de pasar sobre El hombre de la cámara del documentalista soviético Dziga Vertov con su vida tomada a lo imprevisto a partir de un film sin guión, y pare usted de contar; pero en un escueto aunque incendiario parrafito final, ahí sí, después de constatar que “el aullido de Las Hurdes o Tierra sin pan de Buñuel se ha convertido en un gemido ahogado”, de manera quasi terrorista el teórico-práctico director de vanguardia Weiss anota paradójicamente y con gran sencillez: “La vanguardia tuvo que constituirse en movimiento clandestino. Los vanguardistas eran saboteadores, autores de atentados furtivos”.
Si bien compruebo que, sistemáticamente, en medio siglo de artículos, he evitado como la peste el uso de la palabrita “vanguardia”, por imprecisa, rimbombante y a fin de cuentas hundida en la vaguedad, he de reconocer que en cada uno de los ya doce tomos de mi abecedario dedicado al cine nacional, hay películas que, con todo derecho podrían reclamarse o reivindicarse como vanguardistas, de acuerdo con los significados, aunque sean fluctuantes, que en cada época y etapa del desarrollo de nuestro cine se han dado en reconocer como definitorios de un cine en vanguardia, desde hace cincuenta años ya, desde 1965 exactamente, o en fechas más recientes; a partir y a propósito del mal llamado Primer Concurso de Cine Experimental, donde el único experimento que pretendían hacer los organizadores era la posibilidad de hacer un cine fuera de la industria establecida, un cine off-Churubusco, a imitación o no del cine underground estadunidense, pero fuera de los subterráneos, y emulando a la Nueva Ola francesa, que eran ambos, sin ocultarlo jamás, sus fuentes de inspiración directas y fehacientes.
Hay sin duda en esas etapas algunas películas, o grupos de películas, o trayectorias de películas, a las que con todo derecho podríamos llamar vanguardistas, sobre todo si se aplica la propuesta hecha por Jacques Doniol-Valcroze, un progenitor ya olvidado de la susodicha Nueva Ola francesa y corredactor en jefe de la fundamental revista Cahiers du cinéma, quien hacia 1953 ya efectuaba subdivisiones y polarizaciones muy pertinentes y temerariamente anticipadas, tomando en cuenta la cerrazón de su tiempo, para distinguir entre una Vanguardia Externa, o sea aquella que incluiría el teatro filmado (tipo Los padres terribles de Jean Cocteau), sobre el arte (tipo Paraíso terrestre de Luciano Emmer y Enrico Gras sobre los infiernos de la pintura fantástica de El Bosco por sí mismos) y los filmes basados en el montaje (que encabezan la entrañable evocación fantasiosa de época París 1900 de Nicole Vedrés y los cine-ensayos líricos de Jean Mitry sobre lacunares Imágenes de Debussy o el Pacific 231 de Arthur Honegger convertido en ritmo ferroviario elaboradísimamente plástico), y una Vanguardia Interna, aquella que formaban las iniciales apabullantes cintas interioristas de Robert Bresson, el Orfeo de Cocteau y la rara avis de Las vacaciones del señor Hulot de Jacques Tati), a las que podría añadírsele la soberana tetralogía intimista de San Roberto Rossellini con la tan sancta Ingrid Bergman y todas las cintas que rompían con las estructuras tradicionales del relato y la escritura fílmicas, imponiendo ya fuera una dialéctica o bien un sistema de composición originales, para decirlo en términos del divulgador de la estética del cine espiritualista Henri Agel. Por supuesto a nadie se le ocurriría hoy, ni podría seguir hoy, una clasificación semejante, cuando ya la TV ha venido haciendo millones de estragos en todos esos rubros durante seis décadas, para mejor no hablar de los usos y abusos o estagnaciones de videoclips por varios arrasantes lustros; pero quedaba demostrado que el cine de vanguardia no es uno solo, sino múltiple, o que puede multiplicarse, que puede clasificarse por bloques, por series, por corrientes, por tendencias, o como quiera llamárseles.
O sea, que no hay una vanguardia, sino vanguardias, muchas vanguardias. Y hoy, aplicada esta noción al cine mexicano, podríamos registrar una tipología con un mínimo de nueve grupos o compartimientos, todos ellos más o menos bien copeteados, como sigue.
1. Películas de vanguardia que estarían integradas por aquellas cuya lógica de narración es más bien poética, con base en asociaciones libres, en su mayoría sugerentes, metafóricas, insólitas o provocadoras. Son las seguidoras de En el balcón vacío de Jomi García Ascot (1962), o el fluir de la subjetividad de una sensibilidad cercenada por la Guerra Civil Española, y por supuesto y sobre todo de La fórmula secreta de Rubén Gámez (1965), ganadora indiscutible del mencionado concurso dizque experimental y acaso sólo por ella plena y literalmente cumplido en su proclamado propósito original. Ni modo, el principio del cine de vanguardia declarado y a la mexicana, fue La fórmula secreta, cosa que el heterodoxo y lo que seguía de hosco amigo Gámez seguramente hubiera repudiado, con un antes, un durante y un después, dentro de esa magnífica obra clave y a partir de ella. Un antes, en el bombástico e irritantemente colosal corto Magueyes (1962), donde los inmóviles magueyes se movilizaban a la guerra y dejaban desolada la tierra al ritmo fragoroso de la Undécima Sinfonía de Dimitri Shostakóvich pero permitiendo que renacieran unos magueyitos pimpollos para volver a poblarla. Un durante visionario, en el que todo parece partir, surgir, brotar para el cine de vanguardia mexicana, sí, todo semeja haber comenzado en la entonces cacareada Fórmula Secreta de la economía estadunidense hegemónica e imposible para nosotros, en el revoloteo de esa águila enloquecida en vuelo rasante sobre la falta de significado del Zócalo capitalino, en ese monstruoso crecimiento sin fin de un hot-dog que surgía de un restaurante taste-freeze para enlazar como cordón umbilical antinacionlista a encorbatados bípedos domésticos de seguro pasivamente vendepatrias, en esas mutaciones edípicas de un matacuás cargando con todo el peso de la familia mexicana en estado de pudrición como res destazada en el rastro, en esas sacrílegas imprecaciones rulfianas sobre un rostro indígena que insiste en seguir saliendo a cuadro, en esa persecución de un peatón urbano por un charro a caballo por la calle de Madero hasta ser al fin lazado, en esas divagaciones vengativas que desbordaban la metafísica psicoanalítica de lo mexicano en El laberinto de la soledad de Octavio Paz y precursores y sucedáneos, para culminar en esa interminable lápida que aplasta a un delirante infeliz a quien se le está inyectando Coca-Cola en la sangre. Y un después, un triste después bastante infortunado, pues Gámez tuvo que esperar, sirviéndole como retratista fílmico personal al presidente Luis Echeverría, hasta 1978, para acometer su proyecto de filmar los cuentos de El llano en llamas de su cuate Juan Rulfo en el Centro Histórico de Ciudad de México, pero el rodaje fue suspendido por mandato superior dos días antes de que arrancara, y su retorno al cine, hacia 1991, sería con una cinta más bien desigual y esforzadamente simbólica como Tequila (1991), ya cansada, sin grandes iluminaciones ni secuencias memorables. Y por qué no un afortunado después, un después ajeno que desembocaría perentoriamente en el subjetivismo lírico parisino-lumpenmexicano de la desgraciadamente olvidada y rechazadísima en su momento El diablo y la dama (1983), extraña culminación onírica de las obras progresistas y progresivas de Ariel Zúñiga, más bien en el campo del cine militante e hiperrealista, tales como Apuntes (1974) y Uno entre muchos (1981); pero ésa, como dirían los abstinentes literatos cursis de los sesenta, es otra historia. Por el atajo de las provocaciones bastardas y simbolistas hubiésemos sin duda topado con El Topo (1969), el western metafísico-iniciático del hoy reverenciado gurú psicomágico Alexandro Jodorowsky, con toda su cauda de embestidas escénico-pánicas en despoblado tipo Fando y Lis, o Fango y Chis como se le conoció de cariño en su ya reacia época, hacia 1967, y secuelas como La montaña sagrada (1972), con su fascinante secuencia desprendible de la Conquista de México protagonizada por sapos en el atrio de la Basílica de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac y demás. Un demás, superado sólo por el visionario deliberadamente naíf Rafael Corkidi, el otrora camarógrafo-verdadero auteur jodorowskiano, el de las caprichosas fantasías concebidas cual cromos deambulatorios con pies de grabado, del género de Pafnucio Santo (1976), Deseos (1977) y el videofilm pionero Figuras de la pasión (1984), estas últimas adaptaciones inusitadas de Al filo del agua de Agustín Yáñez y de Gabriel Miró, más el titipuchal de cintas y videocintas inéditas que dejó al morir en 2013 este inclasificable cineasta poco menos que incomprendido y despreciado sin razón.
2. Cintas semiabstractas, o definitivamente abstractas, que trabajan de manera tan devastadora cuan providente sobre la materia misma del cine, el Film als Film, el cine como cine, que hacen disyunciones de mil maneras entre imagen y sonido, que rompen gracias al videoarte con el mito y la preponderancia de la imagen como dominio natural y realista, desintegrándola, siderándola, irrealizándola, desrealizándola, con-virtiéndola en émulo y epígono de los sucedáneos fílmicos refugiados en museos vetustos o en Eco, y alguien diría que por fortuna sólo allí exhibibles, restos perdidos, como los filmes europeos del mexicano Theo Hernández. Tributaria del cine puro y todos los cinepurismos que en el cine han sido, visualistas y de visualidad autárquica, con base en el videoarte o mezclada a veces con rayados de cinta, como algunas peliculitas del movimiento de Súper 8 de principios de los años setenta, o con la danza y el narcisismo performancero, como los viejos videos sexosuicidas de Pola Weiss, más apreciados en el extranjero que en nuestro país. Por el sendero desviado de la psicodelia y las postrimerías del hombre, se encontrarían otras dos películas que sólo el tiempo vendría a unificar como análogas: Mictlán, la casa de los que ya no son de Raúl Kamffer (1970) y la técnicamente elaboradísima Vera de Francisco Athié (2002), ambas virtuosísticas y enfáticas como un descenso a los infiernos, sendas películas-caronte de viajes dantescos por los Estados Alterados por el país de los muertos, según nuestras genuinas e irreemplazables mitologías autóctonas.
3. Proyectos virtuosísticamente realizados que forman amalgamas diversas, disparadas, tercas o hiperimaginativas entre el documental y la ficción, y cuyas raíces se encontrarían tanto en Raíces de Benito Alazraki (1954), gracias a sus aspiraciones antropológicas e indigenistas, como en, un poco más atrás, Redes del emigrante vienés Fred Zinnemann con fotografía del revolucionario fotofijas estadunidense Paul Strand (1934) y música abrumadora de Silvestre Revueltas, sobre la recreación de un levantamiento de pescadores auténticos contra sus explotadores mayoristas, o retrocediendo todavía más, en Hambre del pintor Adolfo Best Maugard (también de 1934), película de dos rollos donde el eisensteiniano libre montaje de atracciones convertía en visualista poema coral la precariedad de los mexicanos más necesitados, ante las penosas campañas caritativas. Pero la vanguardia docuficcional habría de engrandecerse y tornarse prolífica, merced al desarrollo de las técnicas del cine directo, es decir el documental no clásico, ya que provisto de sonido directo, pero reacio a todo reduccionismo a simple gestión de entrevistas y declaraciones de cabezas parlantes, basado sobre la acción y la palabra vividas, sea con propósitos panfletarios, o como enumeraría luego Bill Nichols, observacionales, reflexivos, participativos o performativos, o con preservativos, para generar una inextricable mezcla detonante y ontológica de ser, existencia y realidad en trance de estar siendo vividas, en una tendencia que en años recientes ha producido verdaderas obras maestras docuficcionales, tan inolvidables como El paciente interno de Alejandro Solar (2012), sobre el patético asesino fallido del expresidente Díaz Ordaz que motivó un aislado pabellón de manicomio para él solo, y Morir de pie de Jacaranda Correa (2011) y Quebranto de Roberto Fiesco (2012), ese díptico indisoluble sobre sendos casos de transexualidad, sufridas, experimentadas y gozadas a fondo.
4. Películas concebidas como revelaciones de mundos oscuros o subterráneos o sacados fuera de sus estereotipos, planteados en su asombrosa frescura y espontaneidad de cosmos marginales, inimitables y autónomos. Son las cintas seguidoras, lo sepan o no, de La mancha de sangre del mencionado pintor de avanzada Best Maugard (1939), que revelaba la fotogenia humana y la genuina naturaleza obrera de los cabarets populares hoy legendarios, mucho antes de los intentos recreadores del Indio Fernández-Gabriel Figueroa, hacia la vuelta del medio siglo de la centuria pasada, en Salón México o Víctimas del pecado. De ahí derivan desde los magnos documentales supraindigenistas de la gran época de Nicolás Echevarría en los años setenta y ochenta (María Sabina, 1979; Poetas campesinos, 1980; Niño Fidencio, taumaturgo de Espinazo, 1981), a mundo desconocido por tiro de piedra, hasta la apabullante drogadicción-shocking tijuanense del Navajazo de Ricardo Silva (2014), que un programador del FICUNAM (Maximiliano Cruz) no retrocedió en señalar como una literal cuchillada al statu quo del cine nacional.
5. Películas fincadas en los círculos viciosos (y los vicios circulosos) de la posmodernidad y en las posibilidades abiertas por la metaficción, ese haz de relatos cosechados a partir de la ficción sobre la ficción misma, y por la autoficción, ese juego de espejos producido por el cineasta como principio y fin de la ficción, distanciada o no. Ambas corrientes sustentadas en el más allá o el más acá del cine-ensayo y en la cuerda floja, aunque con notable proliferación más o menos controlada o caótica de elementos y estallidos de prácticas significantes. Una postura metaficcional que ya ha prodigado aerolitos de humor desquiciado como Alucardos, retrato de un vampiro de Ulises Guzmán (2010) y El hombre que vivió en un zapato de Gabriella Gómez-Mont (2011), con sus hilarantes loquitos lindos, tanto como familiaristas y feroces. Una propuesta autoficcional que ensarta a rabiar las piezas de música de cámara ensimismada del arrebatado marginalista persistente Gabriel Retes, en El bulto (1991) y Bienvenido / Welcome (1993), aunque sobre todo en la soberbia ignorada Bienvenido-Welcome 2 (@festivbercine.ron) (2003) y un Asalto domiciliario (2007) en torno a su propia madre beatíficamente aquejada de Alzheimer.
6. Películas minimalistas en su hoy impositiva vertiente hiperrealista, tan irritantes y generadoras de histeria como el autosuficiente nerviosismo congelado de su cámara fija y desdramatizada. Less is enough, less is more, lo más se dice con lo menos, basta con lo menos, en virtud de un sabio aprovechamiento de la larga longitud de los planos y de la inmovilidad de la imagen. Muy por encima de las incipientes densidades a base de eternos jadeos respiratorios de un anciano, en La sunamita de Héctor Mendoza (1965), o de las echeverristas colecciones de sistemáticos momentos muertos de Paul Leduc en Reed-México Insurgentes y anexas (1970) y Etnocidio, notas boniteras sobre el Mezquital (1976) o las pasarelas inimaginativas de Sufrida, naturaleza lugarcomunesca menos que viva (1983), más que pronto superadas por las austeridades paranoides, de Anacrusa o de cómo la música viene después del silencio de Ariel Zúñiga (1978), y hasta por las bojorquerías posneorrealistas de Lo mejor de Teresa (1976) y Retrato de una mujer casada (1979) de Alberto Bojórquez. Pero hallando su vocación egregia en las sinuosidades posmodernas del Bajo California: el límite del tiempo de Carlos Bolado (1998), o del Segundo siglo de Jorge Bolado (1999), y en los soliloquios lamentosos del inefable Carlos Reygadas, de Japón (2002) a Post tenebras lux (2012), pasando por la excelencia de Batallas en el cielo (2005) y Luz silenciosa (2007). A los que habría que añadir indudablemente los delirios in vitro de Parque Vía (2008) y Mai morire (2012) de Enrique Rivero, los incandescentes desgarramientos mediante decenas de elipsis en el mismo plano del Julián Hernández de Mil nubes de paz (2003) y Rabioso sol, rabioso cielo (2009), las austeras si bien juveniles sonrisas irónicas de Fernando Eimbcke en Temporada de patos (2004), Lake Tahoe (2008) y ante todo el desternillante Club sándwich (2013), que bien poco tienen que ver con la hiperviolenta exasperación contenida del Amat Escalante de Los bastardos (2008) y Heli (2013), o con el suspenso de la timidez en vilo de las criaturas de Párpados azules de Ernesto Contreras (2007), o con las tiernas languideces de Halley (2012), la película-zombi de Sebastián Hofmann a lívida imagen y semejanza de su personaje, tan lejanos o equidistantes de Reygadas como la Familia tortuga de Rubén Ímaz (2006) y Paraísos artificiales de Yulene Olaizola (2011), pero tal pareciera que unánimemente decididos a superar y enterrar al maestro.
7. Películas que incursionan a un tiempo en la infracultura y en la supracultura, según la clasificación hecha por el teórico Pascal Bonitzer en su crucial ensayo “Los dos polos del cine contemporáneo”, donde distinguía las dos formas extremas de sobrepasar el edificio cultural contemporáneo, ambas de naturaleza esquizoide para conseguir superar la identificación paranoica con el autoritarismo establecido. Haciendo pasar mensajes por debajo de la cultura dominante, en la infracultura, y haciendo pasar mensajes por encima de la cultura, en la supracultura. A esta postura conjunta pertenecerán experiencias de cineastas límite nacionales como la fantasiosa falsa comedia musical norteño-populachera sin diálogos Cumbia callera de René Villarreal, las relampagueantes estilizaciones artificiales SOBA (2004) y Nesio (2008) de Alan Coton, la concertadísima fábula sordonírica Música ocular de José Antonio Cordero (2012), el work in progress cineinfinito que culminaría en El tiempo y la memoria de Santiago Torres (2011), y sin duda las obras completas, ficcionales o docuconceptuales, erotómanas o sí siempre, del zacatecano Iván Ávila Dueñas, capaz de hallar equivalentes expresivos a la inmortal deambulación infinita de Adán y Eva (todavía) (2004), a la transmigración de las almas de cuerpo en cuerpo en La sangre iluminada (2007), para mejor no intentar definir lo indefinible de sus documentales-ensayo Zacateco (2010) y La vida sin memoria parece dulce... (2013).
8. Películas que rinden cuenta de la vitalidad aún creadora de la retrovanguardia. Las que parecen retroceder a los orígenes de un precine, un cine antes del cine que conocemos. Sea el drama de lastrada recuperación familiar post mortem Seres humanos (2001) de Jorge Aguilera, que diríase filmado en los fondos negros de un alquitranado Black Maria de Edison a nivel citadino, sea la caótica iniciación amorosa de un joven cuya ejecutoria se escalona a lo largo de un Año uña (2007) de Jonás Cuarón, de principio a fin narrado por medio de fotosfijas preanimadas, o bien dos cintas, sorpresivamente dos, filmadas de un jalón, en un solo plano-secuencia cada una, el dramón crimino-incestuoso Tiempo real del jalapeño Fabrizio Prada (2002) y el fortuito pero decisivo encuentro romántico de azotea Preludio de Eduardo Lucatero (2012).
9. Películas que cuestionan las formas mismas de representación, tanto como el cine potencial, mediante repeticiones y ensayos escénicos con cámara petrificada, o desnudamientos, autodenuncias y visualizaciones del cine desde sus tripas, cuyo campeón es hoy por hoy el archiprolífico y burlón mexicano-quebequense Nicolás Pereda, capaz de ensartar año con año, durante los últimos siete, a partir de 2007, una experiencia límite quasi escénica tras otra: ¿Dónde están sus historias?, Entrevista con la tierra, Juntos, Perpetuum mobile, Todo, en fin, el silencio lo ocupaba, Verano de Goliat, Los mejores temas, Matar extraños (en codirección con el debutante danés Jacob Schulsinger) y El palacio, más lo que se junte esta semana.
Y así sucesivamente, incluyendo las obras fílmicas extremas que en estos momentos se están preparando, rodando o filmando (o grabando, como ahora se dice, en homenaje a los formatos en video).
Por lo demás, de varias cosas o evidencias parecemos estar bastante convencidos.
a) Que lógica y cronológicamente, puede afirmarse que el cine de vanguardia es múltiple y que en todas sus ramas, evoluciona e involuciona, casi a placer.
b) Que una buena o gran película no necesariamente es una película de vanguardia.
c) Que los géneros cinematográficos, sin pretensiones vanguardistas, por todas partes, en el cine archicomercial o el restrictivamente llamado de arte, desde hace mucho han sido subvertidos y han estallado, dando lugar a híbridos fuera de norma, dotados de una narrativa cada vez más delirante, cuando no radicalmente vertiginosa.
d) Que la vanguardia no es, ni puede ser, ni llegar a ser, un género cinematográfico.
e) Que no podemos hablar ni de temas vanguardistas en sí, ni de modos de producción vanguardistas per se, ni géneros vanguardistas por sí mismos.
f) Y por último, que pretenderse, asumirse o proclamarse como vanguardista por parte de una película puede resultar lo más anacrónico y pasado de moda de la tierra, pues, infortunadamente, de nada es garantía, ni de calidad ni de sentido avanzado, puesto que sus resultados pueden ser de lo más rutinario o amateur, y sus formas lo más decepcionante o carente de imaginación y de invención propiamente cinematográficas.
Y a todo esto, ¿qué demonios es hoy el Cine de Vanguardia? La pregunta sigue en el aire, y a todos nosotros nos corresponde cercarlo, definirlo, estudiarlo y, ante todo, observar sus difíciles maneras de surgimiento, y disfrutarlo, desde un esfuerzo de lucidez y de madurez, vanguardista o no.