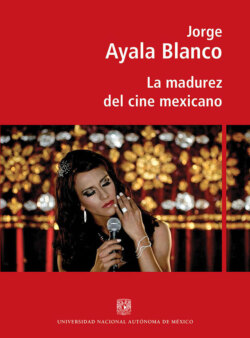Читать книгу La madurez del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 8
La madurez merenguera
ОглавлениеEn la coproducción mexicano-alemana Guten Tag, Ramón (Beanca Films - Fidecine / Imcine - Eficine 226 - MPN Cologne Film 3 - Fox International Productions, 100 minutos, 2013), conmovedor cuarto largometraje del sonriente chilango excececiano autor total en Europa radicando de 54 años Jorge Ramírez-Suárez (Morena, 1995; Conejo en la luna, 2004; Amar, 2009, además del segmento ficcional “Elevador” del film-ómnibus Los inadaptados, 2012), el cándido pero tenaz joven bailoteador merenguero duranguense candidato a emigrante clandestino Ramón Castro (Kristyan Ferrer el sensacional chavo trágico de Días de gracia bastante más crecidito al unísono de Las horas muertas) intenta cruzar por quinta vez la frontera norte a bordo de un tráiler embutido que será abandonado en mitad del desierto, sólo él sobrevive milagrosamente de entre los muertos por inanición, sufre otra deportación de manos de la migra, regresa marchando por las vías férreas a su pueblaco con el rabo entre las patas para burla general y gran decepción tanto de su sobretrabajada madre viuda Rosa (Arcelia Ramírez) como de su quejumbres abuela enferma malhumorada a perpetuidad Esperanza (Adriana Barraza) que le rogarán para comprar medicamentos costosos jalándole inútilmente la manga (“¿Qué vamos a hacer, Ramón, al rato para comer, para las medicinas que necesita tu mamá y yo? Y aquí no tienes chance”), se resiste por enésima vez a incorporarse como sicario a la narcobanda de El Chiquis (Jorge de los Reyes) y se dispone a intentar otra vez la migración, pero, a la muerte violenta de su infortunado cuate El Manotas (Luis Rosales), se deja lavar el coco por su vecino El Güero (Héctor Kotsifakis) para ahora tratar de hacerlo hacia la lejana Alemania donde residiría una tía Gloria y donde no existe migra alguna (“¿Y dónde queda Alemania?” / “Al otro lado del mundo”), por lo que le malvende unos terrenos de su propiedad familiar al Chiquis y sigue a pie juntillas las indicaciones del Güero (dictadas por la tía) para adquirir su boleto en Durango capital, tomar su autobús al aeropuerto del DF sin tocar al monstruo urbano, acometer con éxito el vuelo trasatlántico, pasar migración con sonrisitas en el aeropuerto de Frankfurt aun sin visa ni hablar una sola palabra de alemán, merced a un agente buenaonda (Marcel Batangtaris), abordar el tren, hacer complicados transbordos y seguir zu fuss la ruta marcada por el río Rhin para arribar justo de frente a la casa de la tal tía, por ventura, en un pequeño villorrio perdido dentro de los alrededores de Wiesbaden; sin embargo, un tipo malencarado lo rechaza allí sin piedad, alegando que la mujer buscada ya no vive en ese lugar y haciendo que Ramón se retire desconcertado, dejándolo de nuevo en el abandono y la inermidad totales, en el dolor del hambre y el frío, y a partir de entonces vagará sin rumbo, gastará sus últimos euros en humildes víveres (pan a veces con jitomate y chile) de la suntuosa verdulería, sobrevivirá a la intemperie, se arrimará en ocasiones al calefactor de la estación de ferrocarriles para sentir un poco de calorcito en medio de alguna helada, descubrirá que puede ganar unas monedas cargándole sus bolsas del súper a un tacaño anciano redondo Herr Schneider (Karl Friedrich) que habrá de resultar típico de ese sitio habitado principalmente por pensionados, sufrirá el robo de la mochila con boleto de regreso y pasaporte que usaba como almohada callejera, aprenderá ocasionalmente a pedir limosna con un vasito de cartón encerado a media acera, pero también a hacer mandados y diversos empleos ínfimos que le permiten sobrevivir a base de propinas roñosas o espléndidas, aunque deberá disputar ese espacio con otro menesteroso balcánico volcánico, hasta toparse con una bondadosa Frau Ruth Grotha (Ingeborg Schöner) que ya lo había abordado en una banca del parque y ahora lo defiende del explosivo indigente golpeador (“¿Por qué le pega? La calle es de todos”), le ofrece de cenar, y poco después lo interroga a través de una mercenaria traductora con premura (“¿No será de la policía?”), lo lleva a su depto, lo aloja en el amplio sótano, prácticamente lo adopta, le sirve el desayuno en su camastro la primera noche, le enseña algunas indispensables expresiones alemanas (“Guten Tag, Ramón”) al igual que la amable verdulera rubia (“Ich bin dein Freund”), le obsequia para abrigarse como sea una chamarra suya de mujer, lo introduce (“Er spricht kein Deutsch, und kein Englisch, nur Spanisch”) con el simpático vecino jubilado y folclorista internacional por afición Herr Müller (Rüdiger Evers) que lo habilitan como trabajador doméstico y van a descubrir las aptitudes de Ramón para bambolear al compás de la tambora y la salsa y el merengue, convirtiéndolo a su vez en entusiasta profesor de baile de un grupo de ruquitos ociosos y dándole oportunidad de subsistir con dignidad, cocinando burritos para él y para sus discípulos felices, e incluso telefonear a casa y poder enviar un poco de dinero (“Apunta el pinche número del envío, que la llamada me sale muy cara”) para sus urgidas parientas, hasta que una paranoica denuncia anónima de Herr Schneider hacen que el muchacho sea aprehendido como ilegal (por ende sospechoso de potencial delincuente) y deportado a su natal Durango, pero aún allí, tiempo después recibirá el depósito bancario de una fortuna en euros que le ha legado una repentinamente envejecida Frau Ruth antes de recluirse en cualquier terminal casa de asistencia.
La madurez merenguera consuma una meditación sobre la soledad a través de dos solitarios límite que se reúnen bajo la divisa de la espontánea y azarosa solidaridad en la ignominia (la evidente, la invisible) como común denominador, en esta fábula edificante con cálidas bocanadas gélidas de cuento de hadas, en torno a la vetusta pensionada generosa y un nuevo insólito Norteado, cual viviente homenaje juvenil a aquel titular del oaxaqueño Perezcano (2010), cual versión más animada de la Dama y el vagabundo disneyanos, convirtiendo la dramática parábola de La jaula de oro (Diego Quemada-Diez, 2013) en la reconfortante semifantasía de La jauja de oro, más allá de la miseria, la violencia y el hambre, que a final de cuentas coincide con el imaginario ilusorio de todo emigrante y el iluso de toda aspiración benigna o escapista, aunque sin moraleja ni repetición posible en puerta, pero dejando así asentada, pese a su tinte sonrosado de novela rosa, la distancia abismal que aún separa al Tercer Inmundo de la prosperidad del Primer Mundo, a México de la verdadera civilización actual, incluyendo asimismo una dimensión Guten Tag, Mamón que le dice al alemán promedio algo de lo que más le gusta oír de sí mismo: “Cuando los alemanes dan su amistad son de una lealtad inquebrantable”, declaró merengueramente Ramírez-Suárez a la prensa germana (según Alia Lira Hartmann en La Jornada el 31 de marzo de 2015) a raíz del estreno del film con 52 copias (inhabituales para una película mexicana) en Alemania.
La madurez merenguera emplea en toda ocasión un tono cálido y auténtico, antimelodramático, como si se tratase de la simple observación documental del choque aplazado y suavemente ligero entre dos culturas y mentalidades opuestas, yendo con leve ironía de la dureza de los planos cerradísimos del desorden asfixiante (del vagón pollero y de la desolación rural que parece hecha de narcoecos residuales de El infierno de Luis Estrada, 2010) al orden asfixiante de la prosperidad germánica, cual docuficción vagamente humorística y severa con firmeza, bien apoyado un guión rebosante de monos detalles y agudas anotaciones ambientales y gestuales, una fotografía de Carlos Hidalgo sobria hasta la elegancia en sus secuencias casi subliminales, una música siempre desenfadada de Rodrigo Flores López (más canciones tradicionales mexicanas tipo “El sauce y la palma” y atronadores ritmos de merengue por los corredores y escaleras, que hábilmente coexisten con fragmentos del Concierto para piano 20 de Mozart y la Segunda sonata de Beethoven), una dirección de arte de Florent Vitse ejercida en México y en Europa con real conocimiento de causa y last but not least una insinuante edición del realizador con Sam Baixauli y Sonia Sánchez Carrasco, sobre todo en el enfoque de ese ínfimo dorf donde hay un receptáculo callejero para reciclar cascos de botella blancos y otro para verdes y donde la entrañable ruquita solterona a perpetuidad (por haberse enamorado en su juventud del hijo de un odiado SS hitleriano) puede conducir sin escándalo a Ramón a un burdel superhigiénico para que desahogue sus endorfinas acumuladas con una sexoservidora al gusto, cual casta posesión de la anciana por interpósita persona en las antípodas del pintor extraviado y su provecta anfitriona pueblerina en el Japón del erotómano Carlos Reygadas (2002).
Y la madurez merenguera no se consuma como un encomio a la caridad cristiana, ni a la generosidad en el vacío (lo primero que hará Ramón con el dinero que reciba de la opulenta Alemania superdesarrollada será comprar unos simbólicos anteojos para ver mejor su realidad circundante), ni a la abnegación churrimelodramática, ni al sacrificio autoinmolatorio, sino a la amistad encarnada y un hiperelogio al concepto juguiano del Amor Absoluto, aquel en el cual uno de los amantes voluntariamente decide dedicarse a la construcción del otro como ser creativo y productor, un amor absoluto y absuelto cuya ausencia se dejaba sentir en el cine mexicano desde La casa chica de Roberto Gavaldón (con uno de los pocos guiones originales de José Revueltas, 1949), un amor absoluto que rompe de tajo sentimental que no sentimentalista con la clásica autocompasión nacional de los De Fuentes / Fernández / Galindo / Rodríguez (¿para acercarse a la anglo-hindú del escocés Danny Boyle de Quisiera ser millonario, 2008, aunque en versión antichantajista?), un amor absoluto que hubiese fundado una más de aquellas “familias paralelas, afectuosas y hermanables, bajo la cariñosa protección de la madre” (diría el José Donoso de las Conjeturas sobre la memoria de mi tribu), el tema concreto y explícito del amor absoluto que en su novela La tejedora de sombras se le escaparía por su prosa de Corín Tellado al brillante narrador Jorge Volpi de En busca de Klingsor, un amor absoluto matizado y expandido como concepto mismo, un magnánimo amor absoluto que la disputa con la esposa-hermana-amiga-compañera-comadrita de la invención de la encegueciente transexual discapacitada Irina en la obra maestra docuficcional Morir de pie (Jacaranda Correa, 2011), una sublime obsesión a lo Douglas Sirk-Rainer Werner Fassbinder que oscila entre los perfiles radiantes pese a todo de Ramón recortados sobre profundidades de campo en contrapicado (un Krystian Ferrer que sin duda “sostiene la cinta con su simpatía, carisma, ojos picarescos y fácil sonrisa”: Ernesto Diezmartínez, también regocijado con esta “desbocada fantasía migrante”, “de plano inverosímil, pero todo está hecho con tan buen humor que uno lo deja pasar” en Primera Fila de Reforma, 22 de agosto de 2014) y esos momentos supremos de empatía emocional cual ultraemotivo teléfono descompuesto (“Usted es como mi hada madrina, mi ángel de la guarda”), un bendecido y beatífico amor absoluto compartido por el chavo guapachoso y la señora tristona por partes iguales, como en ese magnífico por mutuamente magnificado diálogo de sordos monologales que subsanaba la soledad de dos almas gentiles de diferentes latitudes y razas y edades y costumbres y culturas y valores pero perfectamente conectadas en lo afectivo a la hora de la prodigiosa comunicación confesional de la sobremesa y al final metaforizado por ese travelling ascendente sobre el Río Rhin (¿esquina con Reforma?).