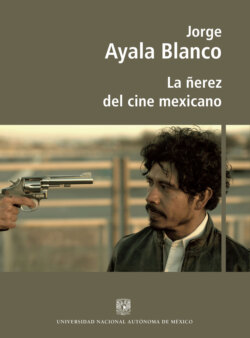Читать книгу La ñerez del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 12
La ñerez homoamnésica
ОглавлениеEn Memorias de lo que no fue (Utopía 7 Films, 116 minutos, 2017), prismático e intempestivo largometraje quickie bien concluido 27 del prolífico hombre-orquesta independiente de nuevo al mismo tiempo director-guionista-editor-fotógrafo-músico (esto último en definitiva bajo el seudónimo de DJ Polodeus) de 46 años Leopoldo Laborde (de Utopía 7, 1995, y Sin destino, 1999, a Cu4tro paredes, 2010, y Piel rota, 2014, más cantidad de filmes inéditos o rigurosamente inconclusos en cada ínterin), siempre muy bien apoyado por su productor-factótum técnico Roberto Trujillo y presentando su resultado un par de meses después cual magna fantasía gay en el 21 Festival Mix Factory de Diversidad Sexual en 2017 (que dedicó una breve retrospectiva-tributo al secreto cineasta más bien clandestino en su heroico tratamiento de la bisexualidad Laborde ya entrando a la madurez), un desnudo chavo miope de identidad desconocida hasta por él mismo (Paul Act absorbente) recoge, al despertar aturdido y crudo en un domicilio acomodado, sus gruesas gafas del suelo, se las pone e intenta vestir su ropa desperdigada con la intención de escapar de ese domicilio ajeno, pero otro chico guapo, su ligador con dos rutilantes lunares en la cara Miguel Mike (Eduardo Longoria vigoroso), lo alcanza, lo acaricia (“¿Te sientes mejor?”), le impide partir y le baja los pantalones para fornicar con él (“Vamos a estar bien”), si bien, ante la dificultad de penetrarlo, a causa de la evidente inexperiencia del otro en el coito anal (“No eres gay, de inmediato te sentí, estás muy apretado, nunca has cogido por atrás”), empieza por violarlo con varios dedos, y poco a poco, apenas habiendo consumado su acto posesivo y rememorado su levantón de anoche en un sofisticadísimo antro chafa lumínico de strippers zonarroseros, el todavía inepto objeto erótico confiesa y reitera obsesivo que nada, ninguna otra cosa recuerda, ni siquiera su propio nombre, ni el de su escuela, ni su procedencia, ni otra actividad, exasperante: (“No creo que no tengas tu credencial de la escuela, algo tienes que tener”), justo para que, al enterarse de que su anfitrión Mike es hijo de un dueño de cafeterías donde a veces ayuda en la administración, le pida trabajo (“¿Me darías chamba aquí?”), pero él a regañadientes lo mantiene durante una jornada en su casa, lo saca por la mañana en su auto amarillo e intenta en vano dejarlo por el camino urbano, al regresar lo corre de su casa, aunque vuelve a recibirlo, consiente ahora sí en alojarlo y sostenerlo (“Te pedí trabajo, no que me mantuvieras”) por una temporada indefinida, pasean de la manita, vive con él un romance en el lago de Chapultepec, luego ensaya esclavizarlo sexualmente de varias maneras y por fin logra iniciarlo en disfrutables prácticas homoeróticas y arrancarlo de su actitud todorreceptiva e inerme, en espera de la pronta, ineludible llegada tanto del goce de sabrosas felaciones al providente Mike, como de los inocultables celos hacia amoríos anteriores (“Sé quién es él” / “Ya no lo extraño”). En eso estaban cuando, cierto día en la calle, el chavo anónimo es abordado furtivamente por un chavo de la Ibero, que lo reconoce, le llama “Fernando” un tanto intimidado y se echa a correr, a consecuencia de lo cual el intrigado Mike decide hurgar clandestinamente en las grabaciones de vigilancia del antro del ligue originario, sigue la pista de un obsequioso chalán del lugar, investiga y ubica, en buena medida gracias a los buenos oficios como indispensable conexión gestora / delatora del legendario zonarrosero septuagenario Don Ricardo (Xavier Loyá redivivo) que resultará ser el padre de un “pinchurriento delegado” y acaso abuelo vicioso de uno de los presuntos atracadores; localiza a los causantes de todo el numerazo y hábilmente interroga, retacándolos primero de droga, a dos de los privilegiados seudoamigos heterosexuales desmadrosos de su ya identificado protegé, un guapo examante de Mike llamado Ricardo (Rodrigo López Carranza) y al también bonitillo ojete principal Damián (Luis Felipe Schÿvÿ el pésimo estudiante de Piel rota con otra grafía nominal), hasta que el obsedido extorsionador tocayo y émulo de Mike Hammer consigue poner al descubierto el complot armado por varios condiscípulos de Fernando, siguiendo órdenes de una sexovengativa desquiciada Patricia (una Abril Ramos Xocheteatzin efímera pero monstruosamente intimidadora), para abandonarlo en inopinado viaje lisérgico al interior del antro de la Zona Rosa donde fuera hallado divagante e indefenso, por lo que Fernando y su amigo decidirán vengarse secuestrando al enjundioso ejecutor material Damián, lo atarán encuerado a una silla, lo torturarán y, amenazando castrarlo con grandes cuchillos, no tendrán que hacer demasiado esfuerzo para que el pobre tipo traidorcillo / autotraidorcito nato se declare culpable y pida perdón, e implore clemencia, antes de ser trasladado en calidad de bulto desnudo a la falda de un imponente bosque, donde será vejado, descompuesto por última vez y dejado escapar despavorido (“Bórrate; si rajas, ya sé en dónde andas”), para cerrar ese inopinado periplo de exacerbaciones de una misma ñerez homoamnésica, como sigue.
La ñerez homoamnésica exacerba los orígenes de cierta forma posible de homosexualidad surgida al azar de una voluntariosa atracción incipiente y de una entrega incondicional, de una abulia aparente (“Una cosa es que no pueda saber quién soy y otra que no sepa lo que quiero”), así como de angustiosas prácticas y posturas pasivas, sólo interrumpidas por el solitario hurgamiento admirativo y casi envidioso en las fotos del compañero al lado de otros ligues apuestos y demás felices romances viriles, con insinuaciones enérgicas por parte del proveedor, timidez absoluta y curiosidad por parte del desconocido, acercamientos corporales, convencimientos, rechazos y dejadeces mutuas, cercando y reciclando todas las posibilidades de las fassbinderianas líneas de fuerza entre dos (“Vístete, ya no vamos, ¿te vistes tú o te visto yo?”), aparte de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, humillando al otro como perro (homologado con un auténtico can: “Se llama Doggy”) por dormirse en el suelo sin atreverse a acostarse a su lado en el lecho (“Si ahí te vas a quedar, al menos ládrame; cómprate una casita como la del Doggy”), perpetuamente en tiempo dilatado, con jadeos que hacen eco a los sonidos selváticos del DJ, pantallas que emiten viejas películas pretenciosas de Hugo Stiglitz, llegadas por detrás, gestos estáticos con la boca llena, visiones al contraluz de la ventana, panoramas de la empobrecida ciudad gris desde el balcón de piedra, cogidas para obligar a salir de sí mismo al otro, cuerpos perpetuos y recurrentes intentándolo ahora al filo de la cama, arrumacos y explícita mostración de penes y coitos brutales que equivalen sin más a cariñitos y besitos que por su parte equivalen a cualquier cosa menos a vías del placer en sí pudiendo serlo además del misterio para sí y de la indagación del emotivo mundo sensible.
La ñerez homoamnésica exacerba las figuras de un minimalismo límite, con casi una locación única: la casa del chavo anfitrión gay, aunque permitiendo numerosas salidas o escapadas breves al exterior, y apenas dos personajes, como solamente se habían atrevido en nuestro cine el fallido 7:19, la hora del temblor de Jorge Michel Grau (2016) y, a un nivel superior, Almacenados de Jack Zagha Kababie (2015), pero sobre todo desde posturas distintas de las adoptadas por estos cineastas, o sea, ni recurriendo al patetismo de un encierro postsísmico, ni magnificando el teatro del absurdo, y al margen de cualquier forma y figura, o gesto y asomo, de hiperrealismo posible, ya que las iluminaciones iridiscentes y las fotogenias ultrasofisticadas y los encuadres duros de la imagen-acción acaban extendiendo el volumen de posibilidades espaciales como un magma en aumento.
La ñerez homoamnésica exacerba las variaciones de una pasión por el cine que son también la exacerbación de la masculinidad, consumadas aquí como un acto persistente, tanto como un arte diestro y sabio, del cuerpo, una manera de ver y contemplar profunda y eminentemente física, una forma de capturar a los cuerpos estremecidos en la semipenumbra, tendiendo y aprovechando la anonimia fundamental de los cuerpos copuladores que habrán de temblar, estremecerse una vez más, palpitar y disolverse, cuerpos no impulsados por el inagotable deseo sin cesar reinventados, como aquellos siempre escurriéndose azotadamente por las paredes que habitan autorreflejantes en los indomeñables cielos siniestros / siniestrados de Julián Hernández (Rabioso sol, Rabioso cielo, 2009, y Yo soy la felicidad de este mundo, 2014), sino cuerpos de Laborde al borde del ímpetu y el contacto incompleto e insatisfactorio, sometidos a una cópula más bien disyuntiva, en la que se observa al chavo con gafas intentando sentir y en vano salir de sí mismo, mientras el otro disfruta su tentativa de dos movimientos tan contradictorios como la esclavitud y la manumisión simultáneas, haciendo de cada impulso un extraño poema lírico sobre el masoquista tema del “¿en quién piensas?”, o ¿en quién pensamos?, o ¿en qué piensas?, o simplemente ¿piensas?, en medio de las largas pausas con la pantalla en negro, el renovado abismo de la desesperación consabida, la pequeña muerte tan implacable cuan impecable, el vuelo del corazón latiendo cuando no sabe ni puede amar, la tristeza sombría de las alas olvidadas y la mueca que igual servirá para detonar el desespero compungido de la falta de identidad que el descubrimiento de la crueldad vindicadora a la hora del destemplado thriller tan deliberada cuan arteramente confuso tras el hábil giro melodramático de la ficción, en medio de chantajes y videos de seguridad y maraña de dealers y tensiones precipitadas al final de la trama superretorcida (un final que nada desmerece junto a los de Sin destino o Cu4tro paredes y Piel rota), o entre flashbacks estroboscópicos (con fondo de La vie en rose cual sicalíptico motivo inaugural) o ya en medio de los pintoresquismos del testimonial histórico zonarrosero invocando a José Luis Cuevas desde la añosa decadencia caricaturesca del dinástico actor-testigo zonarrosero de la gran época (ese flagrante contraste entre la excelencia de los actores principales y la sobreactuación desviada de los secundarios), o entre la misandria filmada a chilazos misóginos o el folclor futurista del celular convocando algunas imágenes en formato vertical con sus habituales mamparas oscuras, o de plano en medio de esos expansivos juegos de identidades cada vez más demenciales que van extendiéndose hacia estratos tan elevados como las irrealidades histriónicas del generoso actor veterano Loyá haciendo malabares abstractos con su personaje de aristócrata ¡zonarrosero! involuntaria / metafísicamente enclaustrado que encarnó en el falso thriller El ángel exterminador de Luis Buñuel (1962) o las prodigiosas semejanzas físicas ¿intercambiables? entre el examante Ricardo / López Carranza y el amigo traidor crucial Damián / Schÿvÿ.
La ñerez homoamnésica exacerba así en todo momento el rol desempeñado por la memoria, su papel preponderante, su juego en riesgo, la memoria que se invoca desde el título como la subjetividad objetivada de un joven Fernando que se la habrá de pasar invocando lo que nunca fue, ni está siendo, ni nunca será, ¿ni quizá nunca fui?, una compleja y ambivalente inestabilidad subjetiva fundada para sí y para el otro en la desconfianza (“¿Cómo sé que no te estás escondiendo?”) y fílmicamente en planos sostenidos sobre abrazos suspendidos en la incertidumbre de un espacio-tiempo decidido a devenir memoria intransitable.
La ñerez homoamnésica exacerba las posibilidades de una estructura desdoblada que incluye un cambio de tono y naturaleza genérica prácticamente radical, algo que es por completo novedoso en el personalísimo cine de Laborde, un cine entre ingenuo y rompedor, un cineasta que respira cine y filma por incontenible instinto, una estilización de cine puro que densifica atmosféricamente y ahonda psicológicamente cada instante cinematográfico para convertirlo y convertirse en exacto lo contrario de un porno amateur o de una fotonovela de moda en los años sesenta-setenta, todo ello en perpetua búsqueda y mutación, como la del relato fílmico mismo de Memorias de lo que no fue, dividido, aunque no exactamente por la mitad, en dos partes disímbolas, dos partes casi opuestas, un atribulado inicio con su abundante capitulado intimista por un lado, recurrente a carta cabal, evolucionando en expansivos círculos concéntricos al principio, y por el otro lado, un corpus de intriga parapolicial que redunda en un parco capitulado hermético cada vez más cerrado y ensimismado, rompiendo falsamente con la energía de la intimidad acumulada, haciendo involucionar la trama a modo de una espiral hacia adentro, en implosivos círculos concéntricos, desde una especie de tácito “debo ser homosexual para satisfacer a mi pareja incipiente cada vez más satisfactoria, hasta el desquite consumado, hasta la aparente promesa de un consentido marchitamiento dramático, hasta esa irónico anhelo de integración auténtica de una nueva pareja dejando atrás todo (opción heterosexual, inmostrables nexos familiares, escuela, amigos) para empezar una nueva vida.
Y la ñerez homoamnésica exacerba entonces, por último, la ínfima jamás infame desembocadura en una historia de una ávida y penosa revelación de la sensualidad gay y el cambio esencial de orientación sexual que ello implica y se atreve a acometer, rumbo a ese milagro del hallazgo amoroso que circunda en el silencio de su habitación abrazados a contraluz del ventanal al pacificado Fernando ya no doblado ni gimoteante y a su protector en adelante acaso permanente, un silencio apto para la culminación narrativa en una intensa cogida tan inspirada y ansiosa como es posible, conquistando tácitamente una identidad que anula y torna irrisoria cualquier cariñosa sugerencia previa de su partenaire (“Ahora sí, ya tienes una pista, ¿quieres que busquemos más?”).