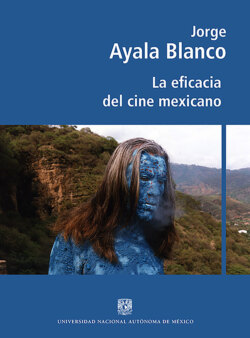Читать книгу La eficacia del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 11
El goce necrofílico
ОглавлениеCon súbita entrada de inframúsica para suspenso tremebundamente trémula y compungida de Rafael Garrido, un trueque de roles divinos / maléficos parece insinuarse de forma por completo involuntaria aun antes de manifestarse en la base argumental del film: el cura carcelario que reparte bendiciones patibularias por los pasillos y encabeza entre padrenuestros el cortejo ritual de la ejecución tiene más catadura de malviviente que el cabizbajo condenado a muerte resignado Carlos el Gato (Noé Murayama), en trance de ser freído en la silla eléctrica con sólo colocarle una coronita de cables relucientes y conectar un trivial interruptor hogareño; pero en seguida, sin mediar visiones subjetivas de ninguna ultrasofisticada Línea de muerte (Schumacher, 1990), el verdadero trueque trascendental sobrevendrá por campo-contracampo, articulando un imposible punto de vista del recién victimado delincuente con la jeta caída y condición de fiambre doctamente certificada, para permitir que se le aparezca el cachondísimo Ser Supremo de las Tinieblas (Ana Luisa Peluffo), haciéndole una singular propuesta de resurrección, bajo tres inflexibles condiciones: primero, que renuncie a “la religión que lo abandonó”; segundo, que le ofrezca sacrificios y placeres, adorándolo así “a cambio de riquezas y todas las drogas al alcance de la mano”; y tercero, que marque a sus víctimas ya muertas, hombres o mujeres, con tres seises (666), porque es “el signo de los seres predestinados al dragón de las siete cabezas”.
Sin titubear un segundo, pues difícilmente los muertos reflexionan o rechazan proposiciones de resurrección por indecorosas que sean, nuestro electrocutado Gato cuarentón emerge de su ronroneante anticipo de sueño eterno, asiente con torva sonrisa a la jugosa propuesta, se relame de encantamiento inmoral por anticipado y se convierte de inmediato en Hijo Predilecto de Satán, más allá de los 100 000 voltios de terror (Craven, 1989), por exceso resurreccional.
Luego, por elipsis y con auxilio de un tilt down sobre cierto cuadro abstracto con humaredas en el averno colorado o algo así, incontenibles carcajadas del Gato con magna cabezota hacen eco a las de su amo de ultratumba y denuncian de modo inequívoco que se ha despertado en un nuevo lecho lujoso y fáusticamente dueño de todo lo prometido: riqueza, drogas, criaturas violables, impulso inagotable para la violencia sacrificatoria. Guaaau, y el envilecido espectador ingenuo se queda envidiando el ejercicio irrestricto de los valores negativos ante El violador infernal (1988) del reincidente Damián Acosta (La venganza de los punks, 1987), desconsolador sucedáneo de thriller fantástico-perverso. Dentro de la línea levemente más prestigiosa de Alan Parker y Martin Scorsese, he aquí un Corazón satánico (Parker, 1987) a nivel Neza y el Cabo de miedo (Scorsese, 1991) que te mereces, aunque ninguna de esas hipertrofiadas cintas estadunidenses haya conocido, como el film Acosta, el privilegio de ser prohibida por la censura gubernamental de su país durante más de tres años y haberse exhibido mutilada una sola temerosa semana en salas de circuito porno, si bien recuperable como curiosidad límite en su versión integral gracias a copias de Video Halcón o piratas.
Pero, a decir verdad, ¿qué significan riqueza, drogas, criaturas violables, impulso inagotable y violencia sacrificatoria para el residual cine popular mexicano en la transición delamadrilista /salinista (o sea, filmado durante el valemadrismo delamadridista y conservado inédito hasta las desprohibiciones en masa del licenciado Nájera Torres)?
Pobrediablismos aparte, riqueza significa despertarse leyendo entre carcajadas maléficas la sección “Mundo financiero” del Excélsior, darse un pericazo con elegante tubito en forma de inhalador en vez de sentarse a desayunar antes de salir, vestir impecable traje blanco con corbata blanca cual terno deportivo para todo el día, quedarse con la palabra en la boca al chulear con discreto saludo a la vecinita guaposa, abordar un Rolls-Royce color hojalata, asistir a un establecimiento de estética masculina para ser admirativamente peinado a diario y solicitar de vez en cuando un masaje de rubias con derecho a cuchiplanche, tomar la copa en aburdelados restaurantes drive-in con meseros que silban a las parejitas cogelonas antes de acercarles el servicio, y habitar una mansión con alcobas más bien miserables.
Drogas significa meterse todo tipo de enervantes en toda ocasión y en todo momento durante toda la película, venga o no a cuento y previa tarada plática explicativa para instruir al espectador atónito: inofensiva mariguana con grandes aspavientos y con envidiables efectos exagerados, sofisticada cocaína para persignarse por la mañana o por la noche y, por turno, en pareja, arponazos de heroína que didácticamente se preparan en reverberos domésticos o sobre la guantera del automóvil americano sorpresivamente sumergido en el bosque.
Criaturas violables significa algún azaroso mariconcillo de batita corta (Arturo Masson) que amaneradísimamente intenta ingenuos avances corporales en su delicado departamento, alguna mercenaria y lésbica masajista consentida (Marisol Cervantes) que primero se monta sobre el cliente ante un inmenso espejo pero detrás de un pudoroso asiento de peluquería y luego acepta salir a pasear de noche al bosque sin miedo al Chamuco, la atildada fodonga de lujo Carla (Viviana Olivia) que el peligroso varón puede flechar entre los reflejos especulares de la estética y después la espera a la amable salida para invitarla a beber al Aramys, dejando que ella se haga la interesante, la desconocida vecinita desdeñosa (Blanca Nieves) a quien el violador venadea desde el front ground sin descender de su dominante automóvil y de repente secuestra con arma blanca a media calle, y como broche de oro, la güerota manicurista Maribel (Princesa Lea) que en seguida conduce al hombre a su casa con chimenea, menospreciando no obstante las víctimas del ya célebre asesino maniático (“Se lo merecen por fáciles”).
Impulso inagotable significa subrayar a cada instante el asedio directo de unos ojillos asquerosos, ostentar una mofadora sotabarba de collar que culmina en candado, exhibir en el pecho un desquiciado tatuaje de sierpe enroscada, exigir a las víctimas una análoga obediencia masoquista y el mismo trato como Ser Supremo de las Tinieblas que a él le exigen, esgrimir en la mano desquiciada una daga amenazante en el mejor momento de la velada narcoerotómana, o todo ello a la vez.
Finalmente, violencia sacrificatoria significa echarse sus frías y en ocasiones hasta sus fríos, a la menor provocación, para satisfacer a la deidad maléfica, procurando una voluptuosidad voraz en el exceso.
De exceso en exceso y hacia el exceso por el exceso, aunque con fotografía de un apenas bueno para operador de cámara Armando Castillón y primarísimo guion de Cristóbal Martell sobre una idea del productor multichurrero Ulises Pérez Aguirre, la película resulta simplota, sin matices ni misterio ni suspenso ni emoción ni trasfondos ni segundas instancias, más obscena por su obviedad que por su contenido; pero, a similitud de La venganza, de los punks (1988), la otra cinta excesiva de Damián Acosta prohibida / desprohibida por el salinismo, rehúsa hacer concesiones al romance o sentimentales a secas. A imagen y semejanza de su protagonista Noé Murayama, rehusa hacer concesiones en su crueldad azteca u oriental, en su complacencia glauca, en su barbarie mórbida a flor de piel, en su sadismo y su necrofilia sin atenuantes. Explicitud máxima en las mostraciones del delito narcosexual, violaciones in crescendo y en detalle, asesinatos maniáticos como orgasmo obligado.
Por la senda de la fantasía negra llega a su extremo el socorrido género terminal de la película-violación que despegó a tambor batiente con Violación, de Trujillo (1987) y trató de culminar con las barrocas truculencias de El homicida (Rosas Priego, 1989) o con aquel infeliz librero matamujeres Adalberto Arvizu, a quien se reputaba como el Asesino del metro (Urquieta, 1990), pero no pasaba del tren ligero, acaso porque las féminas acostumbraban humillarlo desde su iniciación sexual hasta su captura con Lina Santos como infalible carnada de policías a la manera de Theresa Russell en Tentación peligrosa (Sondra Locke, 1990). Así pues, en busca de excelencia en el reñido arte de la transgresión ojeta y manteniendo desconcertada a la fuerza pública bajo las preclaras órdenes del comandante homofóbico Manuel Flaco Ibáñez, quien “persigue a un muerto” al tiempo que pendejea a gusto a sus subalternos Blanco (Roberto Blanco) y Moro (el inefable Juan Moro, quien jamás termina de interpretarse a sí mismo) para resistir las presiones del procurador en persona (Luis Avendaño), el Violador Infernal anda suelto y sus fechorías ya compiten en exceso de ruindad entre ellas.
Tras conminarlo a arponearse ante él y pincharse él mismo, el bisexual Gato acuchilla con saña, por la espalda, al maricón, lo sodomiza sobre una mesa aún con el hocico sangrando y, en un giro semicircular de la cámara, le graba sobre una nalga el reglamento 666, cual marca del Zorro escrofuloso, con ayuda de cierta infaltable daga. Tras enmotarla y hacerla enloquecer de onanismo, el acariciador ubicuo Gato hace escapar del auto a la masajista con sólo revelarle su identidad, la alcanza sin problemas en la oscuridad cerrada, la posee salvajemente sobre un montículo del bosque y la cose a puñaladas, antes de iluminar con su vista de rayos luminosos a dos policías despistados. Tras cerrar la portezuela del coche con sólo mirarla, el megalomaniaco Gato abofetea de mala manera a su casi tocaya Carla, la viola en el asiento trasero y la sodomiza acuchillándola, sin inhibirse por hallarse en un lugar público para parejitas. Tras someterla con daga y jalones de cabello, el enseñoreado Gato cachetea hasta cansarse a la vecina desconocida en una habitación mugre de su felina residencia, le desgarra la ropa, se defiende de sus golpes con teléfono, le ata los brazos, entra en éxtasis orgásmico mientras una mano maquinal la apuñala y, al final, la desecha como trapo sanguinolento.
A la pícara rubia Maribel no le irá mejor, aunque sí más espectacular, pues el paranoicazo Gato deberá emplear todos sus superpoderes diabólicos para someterla, perseguirla escaleras abajo en un descuido, estrellarla contra la romántica chimenea encendida y hacerla volar por los aires cual clásica vomitante Linda Blair de El exorcista (Friedkin, 1973). En todos los casos, la abrupta ceremonia de la violación sádica por la violación sádica alterna tomas en picado con encuadres en contrapicado, entre tinieblas y techos visibles, insistiendo en proyectar las perspectivas sensoriales tanto de la víctima inerme como de la bestia victimaria, sin afán de parcialidad en la dualidad mórbida de ese violado exceso violador.
La presencia femenina del Ser Supremo de las Tinieblas tiene también su gracia, su originalidad inusitada, un fabulesco encanto intemporal, y por ello no resulta extraño que contagie al violador bruscote (quien sólo la obedece e imita) y a la película (que la secunda y ensalza). Desnudista pionera del cine nacional, desnudista “artística”, desnudista excelsa por La fuerza del deseo (Miguel M. Delgado, 1955) para ser pasto de El seductor (Urueta, 1955) como La ilegítima (Urueta, 1955) para petrificarse en el escandaloso cuan reñido pedestal de La Diana Cazadora (Davison, 1956) y reconocerse por fin en el camp melodramático de La mujer marcada (Morayta, 1957) o en el kitsch biográfico de Nacida para amar (Rogelio A. González, 1958), desnudista hasta El reventón (Burns, 1975) y hasta el final, e incluso más allá del final, hasta el más allá del más allá, la prodigiosa Ana Luisa Peluffo presta sus maduras sinuosidades y sus senos maravillosamente firmes a ese terrible Satán jacarandoso que no rechazarían las erofantasías feministas de la efímera realizadora Isela Vega en Las amantes del Señor de la Noche (1984).
En la prisión, a la mitad de un acuchillamiento doméstico, entre resplandores que quiebran la nocturnidad boscosa, al término de un sacrificio congratulable (“Eres mi hijo predilecto, el mejor que ha habido”), o en la azotea desde la cual condena al Gato correlón de la policía a una segunda muerte (por no haber marcado a Maribel, su última víctima). Media docena de apariciones inesperadas pero recurrentes, con atuendos siempre distintos, aunque semejantes. Brazos omnipotentes en alto, gasas variopintas, transparentes vestidos llenos de destellos, rayos rectilíneos saliendo de sus órbitas oculares, azulosos cabellos de Gorgona en el espanto, viento portátil, cabellos luminosos, ojos agrandados por maquillajes monocromos. Satán matrona impúdica, Satán vieja marrana, Satán patrona insaciable, Satán siempre kitsch y camp, siempre grandilocuente y desordenante. Un Satán irrebatible, venido de Nunca Jamás, se divierte y se consigue vicarios goces sexonarcohomicidas, con la avidez palpitante de su satanizado exceso satánico.
En la genérica Venganza suicida de Ruiz Llaneza (1990), una multiultrajada Patricia Rivera se cambiaba el rostro para achicharrar el pene a uno de sus antiguos violadores, cercenar las manos a otro, atropellar a un tercero después de flambearlo, degollar al último y acabar tiroteando a su propio galán inocente: pero nada de ello sacudía los valores de nadie y el bodriazo cotorrísimo se exhibió sin problemas. El secreto de la prohibición de la película-violación de Acosta hay que desentrañarlo mediante un conjunto de excesos del relato y, sobre todo, mediante los goces, en especial los goces contradictorios que evidencia el engendro interpretado por el magnífico actor esporádicamente protagónico Noé Murayama. Intensidad de su piadosa sumisión durante el electrocutamiento, intensidad de su crueldad orgásmica a ojos cerrados o de sus caricias con desvanecimientos, intensidad de sus arrobamientos y sobresaltos paranoicos, intensidad al musitar odas a la piel de las mujeres, mientras libidinoso las acaricia encueradas, intensidad en sus odios impertérritos, intensidad de sus temores todavía humanos.
El gestual excesivo del subvertido seductor antiglamuroso se ha vuelto subversivo. ¿Un Gilles de Rais de tres centavos?, ¿última reconversión de la momia monacal de El fantasma del convento (De Fuentes, 1934)?, ¿otra versión sincrética de los mitos pactodemoniacos a lo Retorno a la juventud (Bustillo Oro, 1953) del inexplorado cine fantástico mexicano?, ¿una fusión del draculesco Germán Robles y del seudogalán Abel Salazar de El vampiro (Méndez, 1957)?, ¿un maloso infrasub de cualquier película de episodios de el Santo?, ¿un remedo muy nuestro del luciferino Robert de Niro de Corazón satánico o Cabo de miedo), ¿una bestia del Apocalipsis garrapateando una nota roja con faltas ortográficas? En Tlayucan (Alcoriza, 1961) y en la experimental ficción rulfiana de Mitl Valdez (Tras el horizonte, 1984), Noé Murayama ya encarnaba al dañado moral por excelencia del mundo agrario; ahora su gestual placentero es la subversión pura del Mal absoluto.
No hay olvido vergonzoso y el remate del subfilm maniaco de Acosta, sin perder su tono de crispación desenfadada, se adjudica para terminar un chiste posmo, más bien digno de las ficciones virtuosísticas de Parker, de De Palma o de Verhoeven (Bajos instintos, 1991). Todo habrá de concluir en un terminante excesivo Terminator (Cameron, 1984 / 1991), mucho más convincente que el dizque intergaláctico perseguidor grandulón con inofensivos colmillos draculosos de Luchadores de las estrellas (López Real, 1992). Acribillado por la policía y desplomado al vacío, el cadáver de el Gato es llevado a la morgue y, allí, tendido sobre una plancha pela de nuevo los ojos, negándose otra vez a morir, pero ahora por terco impulso propio.