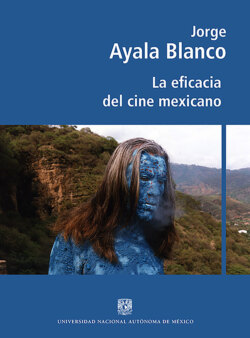Читать книгу La eficacia del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 12
La negrura enrarecida
ОглавлениеMientras aguarda y espía agónico, cautivo de tensión en el estrecho pasillo de la angustia, con las botas refregándose sobre el pantalón, la espalda repegada a las paredes, la metralleta enhiesta, los espesos bigotes en punta flácida, la faz descompuesta y los oídos inundados de sadomasoquistas quejiditos emergiendo de una puerta mal cerrada, al anónimo pero feroz matón a sueldo apodado el Güero (Humberto Zurita) evoca irónicamente el día de su Primera comunión (Mariscal, 1967), o más bien es asaltado por ella. Bajo las guirnaldas del atrio al salir, la madre cayó fulminada por los tiros cruzados, pero la jeta sangrante del padre (Guillermo García Cantú) alcanzó a parársele enfrente al niño de 8 años y dictarle, antes de fallecer, una personal / impersonal lección de furioso machismo testiculátrico (“Vas a quedarte solo” / “Hay que echarle muchos huevos”), para certificar El principio (Martínez, 1972) de todas las futuras deformaciones conductuales del pequeño. Pero también la rabia de ese atesorado recuerdo traumático, cual contacto con revigorizante tierra nutricia, dará a nuestro Güero-Anteo fuerza, energía y ánimo: la fuerza necesaria para romper con su punto muerto y dinamizarse, la energía bastante para tirotear gratuitamente a bocajarro al guardián del pasillo e irrumpir en la habitación echando bala al puto gordo perverso que se hacía cachetear sobre una cama y acribillar hasta al inofensivo radio del buró, el ánimo suficiente para abofetear al labiopintado chichifo con temblequeante parafernalia de cuero negro (Samuel Loo) y meterle con la mayor parsimonia el fálico cañón del arma en la boca antes de jalar gozoso el gatillo, reclamando un sitio preeminente, aunque sometido, en el Imperio de los malditos de Cristian González (1992).
Por supuesto, del anclaje en la infancia deriva la asfixiante carga de angustias, crueldades, miedos e incapacidades del encrespado criminal. Sin dolor no hay placer: el placer de matar, la infamia por placer, el antiescándalo del pistolero perturbado, en un sombrío relato que va retorciéndose a su imagen y semejanza. Absoluta falta de sentimientos, sólo pulsiones, soledad, búsqueda desesperada del padre, proclividades a la traición y sumisión irracional. Son las cualidades indicadas por un psicoanálisis instantáneo, que se amplifica por un acentuado behaviorismo tan virulento como complaciente (¿a quién pertenecen las retorcidas fantasías realizadas, al personaje o al guionista-director?). Son las cualidades indicadas para definir a un inmejorable guardaespaldas a la mexicana, para activar las líneas de fuerza del más epónimo guardaespaldas que ha trazado nuestro cine industrial desde El bruto de Buñuel (1952) o los de Ratas de la ciudad de Trujillo (1984), en suma, para elaborar el manual del perfecto guarura, sirviendo a los corruptos detentadores del poder político. Al tiempo que se les festeja, esas cualidades permitirán al héroe desarrollar trabajos más ambiciosos, que él registra con testimonial cámara de video, tácitamente inspirado por las Partes habladas (1989) del egiptocanadiense Egoyan corrigiendo La tarea de Hermosillo (1990), como la explosión progresiva de un cohetero (Luis de Icaza) belmondianamente envuelto en sus cohetones y encadenado a los tanques de gas en la azotea, tras el desollamiento de su aterrada hija adolescente (Margarita Salinas) en la regadera. Esas cualidades lo ayudarán a convertirse en el empistolado perro fiel de Rutilo Morán (Salvador Sánchez), el líder gansteril de la Central de Abastos (“Te contraté no porque seas el mejor, sino porque eres el más ojete”), para ser adoptado por él casi como un hijo, participar en las clandestinas prácticas de magia negra que conduce la exmujer del poderoso Marina (Isaura Espinosa), integrar un violento triángulo erótico con Fabiola (Dobrina Cristeva), la ambiciosa amante intocable de su superior (“Recuerda que eres la nalga del patrón”), y acabar varias veces medio muerto.
Emasculado, abocándose a una terrible venganza ciega, ascenderá, sin triunfalismo alguno, vacío, ya para qué, a heredero indirecto del Imperio de los Malditos, lo cual debería ser el sueño inefable de todo buen guarura desalmado y por fin hecho realidad gracias a los amorales estragos del film noir, si bien los virulentos manejos visuales del tercer largometraje del excuequense auteur de ridículos filmes de arte (Thanatos, 1986; Polvo de luz, 1988) y desde hace poco prolífico destajista de videohomes (Reto a muerte, El diablo está caliente, Mujeres de medianoche y La cumbia asesina, 1991) Cristian González, desbordan con creces a ese convincente, aunque esquemático y mitificante, retrato guaruresco.
No obstante los eficaces zarpazos del Güero, el personaje más memorable en este Imperio de los malditos es, sin duda, el líder placero Morán. Más que un acertado retrato, vehicula originalidad, audacia argumental, una detonante suma de temas inusuales. Dueño de bodegas y cabaretuchos, así como de una rorraza de lujo (¡importada de Hong Kong!) y una ignorancia atropellante en la jeta abotagada, gusta de enviar y recibir regalos-bomba, le ha declarado la guerra en la Centra! de Abastos a su lampiño rival López (Leonardo Daniel) y tiene un hijo adolescente (Carlos Anaya), ante el cual copula con su tipa sin pudor, pero al que pronto le estallará un paquete explosivo en la cara, para que su padre lo haga rematar por un médico. Sin saberlo, es el principio del fin de su mínimo imperio.
No tardará en contratar al Güero, quien le gusta desde la primera canallada y a quien abiertamente declarará como su hijo sustituto, siendo bien correspondido, para retorcer aún más el desorden psicológico del relato. Por el Güero, el líder tolerará las traiciones, pastas y sodomizaciones que le administra su amante neovamp (“Daría todo lo que poseo con tal de que me funcionara esta mierda”) y por él vencerá su férrea tentación de pegarse un plomazo en la sien. A él obsequiará su más preciado trofeo: el arma de fuego con la que cometió su primer crimen defensivo / ofensivo en La Merced para ir a dar a prisión. Con él y su rubia fatal formará un triángulo armónicamente inarmónico que se alebresta para desencadenar brutales riñas todas las noches en el soporífero cabaretucho (cual personajes de Greenaway en cena pictórica) y solamente los gritos de chiquillo destemplado que lanza el Güero pueden calmar a la agria pareja de Morán y Fabiola, sus padres putativos, en la formidable escena en que se bajan a madrearse desde una camioneta en marcha (“Les guste o no les guste, somos una familia, cabrones”).
Todo núcleo familiar esconde un mauraciano Nudo de víboras, pero el núcleo reconstruido simbólica y corporalmente por el Güero y Morán ostenta ese nudo, ya con el cuchillo empuñado sobre el padre inerme (“Hazlo, hazlo, cabrón”). Por eso, como gran prueba de amor paterno-filial, el desquiciado filicida Morán exigirá al filial Güero que lo ametralle en su mansión, cuando ya no aguante más. Desde los viejos buenos tiempos de Los hermanos del Hierro (Ismael Rodríguez, 1960), Los marcados (Mariscal, 1970) y La India (Rogelio A. González, 1974) nadie había dejado fluir las fantasías del inconsciente a ese nivel, muy por encima del guiñol freudiano de El otro crimen de González Morantes (1989).
Pero se descubrirá que el motor secreto de las imprevistas desgracias no ha sido, en última instancia, más que un nudo de traiciones engarzadas por la malvada rubia Fabiola, con turbio pasado de piruja internacional y acerbo odio a la miseria (“No quiero viajar en metro porque apesta a pobre, a naco”), que no cejará en ir a inyectar una dosis mortal a la infeliz ramera heroinómana que era la única amiga del Güero, cual si eliminara a su Doble en una mortífera visita de cortesía digna de Dolores del Río en La otra (Gavaldón, 1946). Sin embargo, traición sobre traición en esta colosal apología de la traición, todo resultará un producto nodal de los conjuros de magia negra de Marina, cuya señorial cabellera en cola de caballo toma posesión del Imperio y, como ineficaz conclusión de guillotina sorpresiva, ofrece al hundido Güero el cáliz con las cenizas de Morán disueltas en vino.
Son los Malditos de siempre, el enrarecimiento de las mitologías del film noir, la mitología enrarecida de las máquinas de matar destruyéndose entre ellas. Los mitos-peleles de sí mismos hasta el final. El mito del guarura sádico: Humberto Zurita, sosteniendo su extremo límite tras permutar la prepotencia berreante a lo Cazals (La furia de un dios, 1987) por un actualizante complejo de psychokiller Henry (Henry: retrato de un asesino serial de John McNaughton, 1990). El mito del villano prepotente: la malencarada jeta abotagada del histrionesco Salvador Sánchez. El mito de la hiperdesalmada rubia asesina: Dobrina Cristeva en el papel de la grenawayana Helen Mirren con ramificaciones de Kim Basinger en Deseo y decepción (Joanou, 1991) y de Sharon Stone en Bajos instintos (Verhoeven, 1992). El mito de las fuerzas ocultas que ríen mejor sólo porque ríen al último. El mito de la imposible sangre caliente para el asesinato a sangre fría. Es la otra cara de los mitos. Están todos los ingredientes necesarios para generar una instant cult movie, imposible ante una cinefilia mexicana otra vez inmadura y raquítica tirando a inexistente.
Son los Malditos de siempre, pero enfocados desde adentro, bajo la lente deformante de una sociopsychopathia sexualis bastante inusitada, provocadora. En este Imperio de los malditos pueden detectarse situaciones de irreverencia religiosa (ese desconcertante arranque eucarístico), crueldad homofóbica (el balazo al implorante travesti, ya arrodillado para una buena felación), denuncia sociopolítica (los protagonistas del mitin lambiscón tapan el micrófono para entrecruzar sojuzgamientos con sordas amenazas), satiriasis ultrajante (la violación desolladura a la hija del cohetero), explicitud copulatoria (con las piernas femeninas sobre los hombros, sodomización de la mujer contra el mármol del tocador), eutanasia filicida (el líder la consigue en el hospital para el hijo achicharrado por una bomba, a quien despide con un beso en la frente), corrupción generalizada (hasta el digno galeno acepta el cheque), drogadicción motivadora (cocaína con ansiosa naturalidad cotidiana, heroína para la soberbia puta delatora de callejón que interpreta una demolida Luz María Jerez y pastas para debilitar al poderoso traicionado), machismo campante (ese leitmotiv con strippers masculinos eyaculando champaña con rítmicos aspavientos obscenos), magia negra (operación en vivo al Güero para extirparle una víbora negra del abdomen), misoginia patológica en todo instante (“A veces la odio y a veces me da asco, una mujer debe dar más”), impotencia sexual (el depresivo líder es retacado de pastas por su rubia amantita para practicar la violencia genital e incita al asesinato en el cuarto contiguo), parricidio transferido (el Güero ametrallando a Morán, cuyo cuerpo se desploma desde lo alto contra la alberca), emasculación dolorosa (al Güero tras ser baleado apoteóticamente entre tráileres en la Central de Abastos), sorprendentes sucedáneos genitales (esa metida de consolador al poderoso impotente tras un mes sin coger para sacarlo tachonado de sangre, ese cunnilingus a Fabiola atada a una silla en mitad de la estancia en espera del cuchillo eléctrico envuelto para regalo que penetrará devastadoramente en su vagina), cumplimiento de fantasías erotanáticas (la pistola del Güero disparando de súbito, tras haberse abierto paso con dificultad por el fondillo de sus enemigos en los mingitorios), ojetez filosofable (“Nacos somos y nacos nos vamos a morir” / “No hay que tener compasión ni para uno mismo”), sadismo pormenorizado (alarde ritual del corte de la mano al abogado transa por el Güero en la bodega de abasto), abyecto elogio a la bisexualidad abyecta (el enardecido romance de Morán con el Güero como nuevo amor que no se atreve a decir su nombre), edipismo vertiginoso (el Güero gimoteando sobre un sillón sobre las piernas del espectro de su verdadero padre), profanación necrológica (las cenizas mortuorias con vino), y así sucesivamente, sólo por joder y con pleno conocimiento de causa. Únicamente faltaron el canibalismo y la coprofagia; ya será para la otra.
Tal parece que el autor total Cristian González, cuando fue efímero subdirector de autorizaciones de la Dirección General de Cinematografía (léase jefe de censura fílmica en 1989), hubiese elaborado una lista de escenas-tabú y planteamientos merecedores de prohibición, anatema o mutilación, según la obsoleta ley vigente en la materia, para luego incluir ilustraciones de todos esos planteamientos y escenas-tabú en su primera cinta abiertamente comercial, por oscura represalia, remordida mala conciencia, espíritu prepotente, voluntad de remover, implícita competencia con el satirizado cineasta shocking Steve Martin de Grand Canyon (Kasdan, 1992), mercadotecnia o desafío, lo mismo da, pero afortunadamente siempre a contrapelo de los escapismos del paraíso fílmico salinista. Más que el Imperio de los Malditos, el Impedido de los Malbichos, el regodeo de la negatividad, un rosario de ojeteces, un catálogo de provocaciones en cuya trampa ya nadie necesitó caer (“Es una película insolente y agresiva, que pretende hacer vibrar la psicología de los mexicanos y plantea un cuestionamiento sobre el poder y la sexualidad”: González, en declaraciones a Salvador Torres en Unomásuno, 26 de agosto de 1992). La cinta se exhibió sin mayor problema ni éxito, incluso con más rapidez de lo habitual, pero sin dejar de excitar alguna vergonzante reacción de moralina anónima, porque aquí “la acumulación de obsesiones enfermizas es profundamente desagradable” (guía Tiempo Libre, 27 agosto-2 septiembre de 1992), pues los excesos mórbidos del nuevo film noir sólo se aceptan en obras extranjeras.
Por más que la película alegue sin disculpas su índole comercial y jamás se aparte de un esquema hipercodificado del film noir que admite escasas innovaciones, se halla expresivamente a años luz de los antaño prohibibles subfilmes hiperviolentos de Damián Acosta (La venganza, de los punks, 1987); El violador infernal, 1988) y congéneres. En buena medida, gracias al ojo ya maduro del camarógrafo excuequense Juan Carlos Martín, ya responsable de las imágenes seudotarkovskianas de Polvo de Luz, así como de la fotografía fulgurante de Lili de Gerardo Lara (1988), evidencia cualidades nada desdeñables de ejercicio visual, atmósfera y sigilo.
Como ejercicio visual vendría a consumar toda la sofisticación altiva que nunca lograron la artificiosa retórica narco-cabaretero-revisteril del olvidado A fuego lento de Juan Ibáñez (1977), ni los lamentables thrillers oficialistas de Pelayo (Días difíciles, 1987; Morir en el golfo, 1989), y vendría a ser una respuesta conspicua, el equivalente salvaje de las sórdidas iluminaciones plasticistas del fotógrafo Stefan Czapsky en Última salida a Brooklyn (Eder, 1989) y Batman regresa (Burton, 1992), después de intoxicarse con las paradójicas oquedades barrocas del resnaisiano maestro Sacha Vierny de El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante (Greenaway, 1989). El ejercicio visual estimula cierto delirio expresivo en frío.
La calidad de sus atmósferas se mueve en registros enrarecidos: atmósferas lentas para sucesos truculentos y terminales, atmósferas con ladrillos de cristal traspasados por la luz en techo y suelo, atmósferas agobiantes con profusión de distanciantes profundidades de campo, atmósferas inéditas y auténticas del fotogénico vientre de la Central de Abastos, atmósferas de antros sulfurosos, atmósferas de morgue hirviente y viviente, atmósferas nauseadas para seres nauseabundos y sicopáticos, atmósferas impuras y siniestras, atmósferas-recordatorios de un film noir (Demme, Verhoeven, Joanou, Burton) del que ya sólo queda un féretro de efectos amortajados y putrefactos.
El sigilo representa un lujo de la superestructura argumental, la elegancia de una inmerecida plusvalía estética, y se descubre ante todo en la violencia contrapuntística de las acciones paralelas que se asestan con una frecuencia casi maniática: sortilegios oscurantistas entre veladoras y relamidos sádicos, jalones del consolador con crema y embestidas del dragón del año nuevo chino, jadeos de drogado jetón impotente y agasajos eróticos de sus acompañantes en vela. El sigilo concede un tono onírico a los acontecimientos más atroces, sin que nada se desequilibre en la envoltura funeral del relato sleeper, ni se cimbre la depresión exasperada de este extraño film-objeto, en el que nadie gana nada a fin de cuentas.