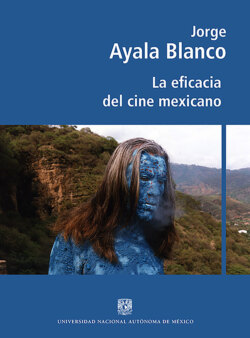Читать книгу La eficacia del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 9
La salvajadita exterminadora
ОглавлениеEn La venganza de los punks de Damián Acosta (1987) sólo hay espacio para la fantasía descompuesta. Dentro de un filón a jirones acaso ya irrepetible en sus maniacodepresivos alcances pulsionales y sus fantasías inconscientes, ojerosa y con pintarrajeos de plumero viviente, trepidante y en plena crispación corroída, la salvajada nihilista del más virulento cine popular se ha instalado a sus anchas en una tierra de nadie, infrasubdesarrolladamente equidistante de sus mitológicos faros inalcanzables (Mad Max 2: guerrero de la carretera de Miller, 1981; El reclamador de Cox, 1984; incluso ecos del multisaqueado El vengador anónimo de Winner, 1974) y se expande, ilimitada, hasta donde su malsana imaginación aguante. Por supuesto, como era de temerse o desearse, ese nihilismo y esta virulencia medran aferrados a la eficacia del ridículo delirante, la víscera triunfal, el exceso de excesos y la denodada búsqueda de apoyos cada vez más descabellados o pérfidos, incluso de hedionda inocentada o historieta aventurera, en las antípodas de la salvajada pretendida, sólo por falta de autoconvencimiento real. Pero en el cruce de tensiones entre todos esos elementos dispares, elementos dinámicos per se hasta la pueril perversidad polimorfa, elementos apriorísticos hasta lo burdo y lo abrupto, se ubicará el espacio de la exasperada acción hiperviolenta a la mexicana de La venganza de los punks (1978), del exasistente Damián Acosta vuelto eficiente destajista sin gusto ni ambición ni escrúpulo (Hallazgo sangriento, 1984; La hija sin padre, 1984; díptico sobre El fiscal de hierro, 1988 / 1989). Así, delineando y acotando su espacio fantástico a ras del asfalto o solar para el enjambre de las fabulosas motocicletas de los malditos punks, la descompuesta subversión lapidaria empieza desde la primera escena, literalmente explosiva, con el bombazo en la pared de una prisión, y el arrasamiento de los valores convencionales se prolongará hasta el fin de la trama.
“No tienen ley, y tampoco conocen los límites para el sexo y la violencia. Esta vez pretende acabar con sus enemigos de una manera brutal y total. ¡Raza exterminadora! Si hubiera pena de muerte, ellos serían los primeros en merecerla.” Aunque parezca mentira, las cacofónicas y grandilocuentes frases anteriores, que en ocasión de su estreno acompañaron publicitariamente al film, no se refieren a sus productores (¿qué tan merecedores de la pena de muerte?), sino a los repelentes personajes que, ataviados con extravagantes disfraces, pululan en su interior. La venganza de los punks se mimetiza con los enervados detentadores del exterminio.
Son los punks más vetarros, grotescos y malvados que puedan concebirse. Esperpéntica facha irreal, crueldad, ojetez, afrentas taradazas, no se niegan ningún ultraje ni capricho; nada de lo inhumano les es ajeno. Apenas acaban de excarcelar por boquetazo a sus líderes, corren a bordo de sus siete motocicletas dobles o triples a lo Busco mi destino / Easy Rider (Hopper, 1969) a celebrar el fausto acontecimiento con una incómoda sesión de sexo grupal a la intemperie, junto o encima de sus vehículos en círculo, tatuándose en rojo esvásticas hitlerianas (“No te metas con mi ídolo”), dándose toques o inhalando cocazos, lamiendo hembras desnudas y poniéndose sin reticencia los cuernos vikingos hasta con casco efectivo (“Viva la muerte, la coca, la mota, el alcohol; ahora, a divertirse, campeones”). Son los lastimosos depredadores con greña variopinta de Intrépidos punks, el oso más penoso del buen director Francisco Guerrero (1986); pero ahora, esos vándalos de chamarra negra expertos en asesinatos gratuitos no van a rivalizar contra karatecas por el control de un territorio, ni a dejarse apresar por honestos policías (los Juan Valentín y Juan Gallardo), sino que han regresado para rendir culto coscolinamente sagrado a la venganza, pues han incrementado su rabia contra la sociedad y contra los guardianes del orden, uno a uno y todos juntos.
Con corpulencia hinchada de luchador muégano e inextirpable máscara metálica a base de estoperoles, el jefe de los punks soporta el apodo de Tarzán (el Fantasma), usa leopardesca malla gladiadora, apabulla, humilla súbditos, reina, despertando tanto envidias como odios acérrimos, y antes de ser disputado genitalmente por las rivales de su formidable amante la Pantera (Olga Ríos), tan chichona que diríase a punto de la angina de pecho, funge como sumo sacerdote en una ceremonia narcosatánica de risa loca, con tribal danza porno-cavernícola, fantoche totémico de Satán y sacrificio de un divino cordero, al que hay que engullirle las tripas crudas (“Señor de las Tinieblas, Satán, somos tuyos”), en acción de gracias, entre sicalipsis y fuchis, mientras suenan ad nauseam los acordes de una canción de El Tri, muy adecuada para enmarcar los aspavientos de nuestro gran inquisidor con capa de lucha libre. Los restantes miembros de la horda apenas poseen realidad individualizada, pese a las indumentarias estridentes; amontonados entre hogueras y antorchas, envueltos en las siempre encendidas luces-luciérnagas del panal de motos, divididos por vesánicos sometimientos sadomasoquistas a la autoridad y conspiraciones de corte tiránica (“La coca y la mota siempre las administra, a nosotros sólo las bachas; me cae que este pinche Tarzán se va a morir pronto”), embebidos por strips instantáneos y cópulas sobre pacas de forraje, disueltos entre brazaletes piratas y musleras plateadas, entre cabelleras esponjadas y fiebre de estoperoles relucientes. En el imperio de la negatividad antisocial desternillantemente desatada, sólo los nombres de los bandosos cobran cierto valor evocativo: el Ojal, la Medusa, el Huesitos, el Loco, el Vikingo, el Gato (nuestro convicto de cabecera Juan Moro). Al gregarismo solidario por la brutalidad: juntos como una sola bestia en su irrupción como aguafiestas dentro de la fiesta de 15 años de la hija del policía, en los desgarrones de las galas de los invitados, en la violación “explícita” de mujeres y hombres, en el ametrallamiento colectivo de inocentes, en el apabullamiento del adversario dejado vivo para que no lo olvide, en el atraco a un videoclub de Miramontes, en la prepotencia y la superioridad armada de indomables enervados del exterminio.
Para disculpar, querer y admirar los abusos policiacos, hay que saber motivarlos, y el guion La venganza de los punks, escrito por Thomas Fuentes, no retrocede ante el más desatado elogio al policía torturador. A las órdenes de un inspector manco de gabardina clara (Bruno Rey) que gritonea su asco rencoroso contra los punks (“Desgraciados, miserables, viciosos, degenerados, escorias humanas, etcéteras”) y verbaliza su rabieta ante la incomprensión ambiental (“A los policías nos llaman criminales, a los políticos, médicos, periodistas, ya quisiera verlos así, a ver cómo reaccionaban”), el policía martirizado Marco (Juan Valentín) ve exterminar a su familia entera en torno a un pastel con velitas que se apagan para volver a encenderse after brutality, va a dar al hospital, contrae sus fieros bigotes y su prieta carota de Charles Bronson que nos merecemos, jura desquitarse adolorido, renuncia en un rapto de decepción a su placa de vengador legitimado, toma la carretera con su cámper y decide hacerse justicia por su propia mano, cual dicta el lugar común del cine violento mexicano de los ochentas.
Pero llegará más lejos que el noble pellejo legendario de Mario Almada en cualquiera de sus cintas; más lejos, al extremo. Representa al hombre esclavo de su inferioridad violenta, se revela como un gemelo del policía sicótico Juan Garrido de AR-15 comando implacable (Todd, 1988), otro sleeper hiperviolento. Pero nuestro héroe no comienza a vivir con los cadáveres momificados de sus seres queridos, porque no ha enloquecido de repente; va enloqueciendo ante nuestra vista, a medida que ejerce su venganza mediante monstruosas torturas, escabechándose por turno a sus enemigos, como resultado de su asedio constante y sus rápidas incursiones / capturas nocturnas en el campamento punketo. Sus gestos de guiñol sentimentalista claman por lo indecible, pero sus risotadas crecientes hasta el fortissimo a nadie engañan, y sus tequilazos a pico o sobre una pierna herida, como preámbulo a una autooperación en carne viva, lo desfiguran antes que idealizarlo.
La venganza de los Punks no es nada en comparación con la Venganza del Tira. En el estilo Drácula de Coppola (1992, o mejor: tipo Chico Ramos de Delfoss, 1970), a su primera víctima lo empala por el culo con una afilada estaca, a el Ojal traidor lo clava por la boca abierta contra un gigantesco tornillo, a la Pantera la ata en una cama para darle fuetazos hasta sangrarle todo el cuerpo, a otro punk lo mete amarrado en un foso rodeándolo de víboras, a la Medusa la quema paulatinamente con ácido corrosivo hasta que hierve y se carboniza su rostro aullante, a otro forajido lo incinera lentamente desde las piernas con un soplete de oxiacetileno, a el Loco lo orilla a hacerse el harakiri de un golpe autosemisericordioso, a la manada de punks aterrados los diezma ametrallándolos en trance de huir y, tratamiento especial, al Tarzán gimoteante le balea los muslos y lo cuelga de los pies, para luego, con un cuchillo, sacarle en vivo los ojos, que ya le cuelgan cual pesadas bolsitas. El espíritu exterminador de Punks Vengativos medra ahora en el alma del policía sicótico; es lo único que lo eleva y dignifica.
La venganza de los punks convierte a la acción en una enfermedad. Cosas desagradables veredes, el destajismo del director Acosta combina los tics de los narcothrillers descompuestos con los tics del más infumable melodrama sensiblero, a lo Crevenna, cuyo Milagro en el barrio (1989) proponía el trasplante de ojos infantiles como superación de la lucha de clases. Con vehemencia enferma, fotografía desglamurizante de Alfredo Uribe y lograda síntesis, gracias al editor Francisco Chiu (ya responsable de AR-15 comando implacable), la enfermedad de la acción pura se vuelve una práctica inatacable, irritante, fiera. Al principio, la acción exultaba con los tiroteados que resucitaban para volver a morir y con los destellos dorados de las motos a 160 km / hora. Al final, la acción se va convertido en un festival de lagrimones de rabia, de lloriqueos cobardes para salvar la zalea (“No jefecito, perdóneme, yo no sabía lo que hacía, estaba muy pasado”), pero con la furia desfalleciente de una aritmética despiadada, sin reposo.
La venganza de los punks permaneció cuatro años censurada, pero, producto de las desprohibiciones de películas realizadas por la segunda administración de la RTC salinista (sólo quedó Masacre en el río Tula de Rodríguez hijo, 1985), se benefició con la autorización triple a películas “difíciles por su violencia”, que se dictó el 5 de mayo de 1990, junto con El violador infernal del mismo Acosta (1988) y Las paradas de los choferes de Ángel Rodríguez (1989). Finalmente, a mediados de 1991, cuando ya parecía un reducto anacrónico de la irresponsable, aunque excitante escalada de excesos del cine delamadridista, fue programado en los cines más mugres de COTSA, sin publicidad y de manera efímera, pese a su éxito inicial, so pretexto de que daba “un mal ejemplo a la juventud”.
De aflictiva orgía sexual en exagerada orgía violenta, lo único subversivo que podría detectarse en el relato de Acosta sería lo calenturiento de sus dolores y goces, en el vértigo de las sensaciones fuertes. Como algunos grandes cultivadores del cine de acción (Anthony Mann a la cabeza), la intuición desequilibrada del enfático director Acosta gusta de presentar el dolor en el interior del ejercicio de la violencia, tanto el dolor de quien la recibe como el de quien la ejerce. En sus peores momentos de dolor, el policía invoca el nombre de su esposa difunta (“¡¡¡Amanda!!!”), gritando de remordimiento y desesperación, pero sin dejar de ejercer la más brutal violencia. Algo semejante ocurre también con el goce. Al igual que en El violador infernal, en La venganza de los punks domina el goce como subversión. Sin culpa alguna, aquí se gozan los excesos múltiples de droga, sexo abierto, crueldad, tortura brutal y herejía satánica; pero también goza intermitente la puesta en escena, goza la violadora con gestos zoofílicos, goza el nalgazo de despedida a los hogareños acribillados, goza el agarrón de tetas como alcayatas, goza el triángulo público dibujado en rojo sobre un abdomen femenino, goza la exterminadora ronda noctívaga, goza el ritmo vertiginoso del abuso.
Por último, en La venganza de los punks, el relato no culmina, sino simplemente se extingue, sin beneficio de moral ni moraleja alguna. Como si se arrepintiera la ficción al póstumo minuto, el policía sicótico despierta de la pesadilla abrazado a su mujer muerta (Luz María Jerez), pero luego sigue caminando desalentado a través de un paraje umbrío. Extinción de la venganza irracional, extinción de la trama insostenible, extinción del ánimo descompuesto. Todo se extingue a un tiempo en la salvajadita exterminadora. De bombazo en exterminio y de exterminio en exterminio, sin tiempo para el intermezzo sentimental o el respiro anticlimático, colocando al mismo nivel aquel inicial ametrallamiento de una familia inocente y la devastación final del campamento de los malhechores, el arrasamiento subnormal de todos los valores convencionales, o simplemente humanos, se prolongó, erizado, hasta las apoteosis seriadas de la trama, y luego sólo el consuelo tajante de la Nada.