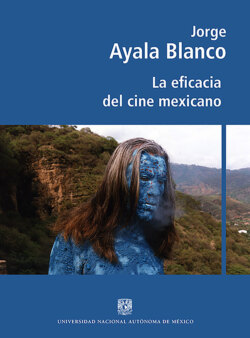Читать книгу La eficacia del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 5
La matanza en off
ОглавлениеEntelequia: reducción que se construye a partir del espejismo autónomo de una cosa. Desde los créditos iniciales con fondo negro de Rojo amanecer, de Jorge Fons (1989), se oye amplificado el tic-tac de un reloj despertador, pesa la temporalidad matraca de lo doméstico, se hace perceptible con insistencia al paso del tiempo encerrado. Más que una gran tragedia contemporánea, una metáfora colectiva o una metonimia significativa del Movimiento Estudiantil de julio-octubre de 1968 y de la masacre que lo cercenó por orden presidencial, el séptimo largometraje del cineasta santón echeverrista sin obra consistente y hoy afanoso televiso Jorge Fons (episodio Nosotros de Tú, yo, nosotros, 1970; Los cachorros, 1971; episodio Caridad de Fe, esperanza y caridad, 1973; Los albañiles, 1976) es una simple cronología supuestamente vivida y vagamente testimonial de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, vista desde un departamento de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, que daría a la Plaza de las Tres Culturas y sin salir de él. Una cronología parcial y a partir de datos inconexos, una cronología desde el punto de vista de las imposibilidades de encierro y los valores inmarcesibles del familiarismo, una cronología victimológica e indigesta que no impide a las víctimas sentarse a cenar con sus visitantes forzados, en la mesa redonda del comedor a las diez de la noche. El pivote cronométrico y fin único de la trama es Una familia tlatelolca de tantas, con estatismo y sensitiva representatividad de telenovela didáctica y tercermundista, cuyos miembros recitan desde el desayuno las más diversas posturas pedestres e inconciliables respecto al Movimiento Estudiantil, como si realmente las asumieran, pero sin oportunidad alguna de llegar a probarlo: el abuelo tosijoso y cojitranco Don Roque (Jorge Fegan) esgrime su trayectoria revolucionaria de capitán jubilado para rebuznar descalificaciones contra los revoltosos amariconados que-ya-merecen-un-escarmiento, el contrariado padre funcionario menor del gobierno de Ciudad de México Humberto (Héctor Bonilla) bufa cual reaccionetas, haciendo relinchar un escepticismo políticamente amargado por la vieja traición almazanista (“Con el Gobierno no se juega”), los discordantes hijos melenudos Jorge (Damián Bichir) y Sergio (Bruno Bichir) aprovechan la ocasión para recitar los seis puntos del pliego petitorio que fundamenta sus hipotéticas militancias universitarias, la madre satisfecha esclava y hogareña Alicia (María Rojo) maúlla una copiosa sinopsis del Movimiento al externar su ronroneante preocupación de varios meses, la hermana lela con uniforme guinda de secundaria Graciela (Patricia Robles) prodiga melindrosos mohínes remolinescos para demostrar que vive en babia porque es mujercita, y el hijito encantador full time Carlitos (Ademar Tacos de oro Arau) se entusiasma con la llegada de las primeras delegaciones deportivas para la inminente Olimpiada de México (Isaac, 1968) antes de cargar sus libros de texto gratuito, ya amarillentos por las décadas transcurridas. Luego, al enfático hilo de las horas y las hojas del calendario mal pegosteadas, se escalonarán ecos de los trágicos hechos consabidos, sin añadir nada a la confusión retrospectiva, ni señalar culpables (ya tan autoacusados como el propio presidente Gustavo Díaz Ordaz al término de su sexenio), ni esclarecer punto alguno, permaneciendo fuera de cualquier contexto político, en clave exclusiva para mexicanos evocadores, incluso, empobreciendo a rabiar los datos manejados por la vox populi. La electricidad y el teléfono son cortados desde la mañana, se advierte la presencia de extraños elementos armados en los edificios mucho antes de comenzar el mitin estudiantil en la plaza, estalla el resplandor de bengalas en el cielo, suenan altavoces y tiroteos, los hijos regresan con compañeros traumatizados y cargando un herido (Eduardo Palomo), la hoja de retiro del abuelo exmilitar protege a la familia refugiada del cateo por parte de un amable subteniente (Carlos Cardán), el papi llega con retraso, cesa la tensión, a medianoche se entrometen en el departamento unos torvos guaruras con guante blanco (¿del paramilitar Batallón Olimpia?) y matan despiadadamente a todos. Y al final, único sobreviviente, el niño de la casa baja la escalera entre cadáveres, mientras afuera un barrendero matinal cumple con su noble labor de limpieza (o de Limpidez, según el célebre poema de Octavio Paz sobre el hecho). Soñándose valerosa crónica indirecta, el esquema cronológico ha sido llenado cual circunstancial expediente oficinesco de manera tan reduccionista como torpe e infantiloide. Reducción política, reducción vivencial, reducción insignificante. Dos de octubre no se olvida, pero se banaliza. Rojo amanecer es la entelequia de un esquema pueril.
Entelequia: enunciado que prescinde de la realidad como esencia o forma de ser para hablar de ella. Con glamur de película maldita, retenida para su reglamentaria aprobación gubernamental más de la cuenta pero jamás prohibida, cuyo miniescándalo / sainete sólo sirvió para que se enseñoreara el director de RTC, Javier Nájera Torres, al autorizarla por encima de las decisiones de sus subalternos y para que los autores del film creyeran haber hecho caer a una directora de cinematografía particularmente torpe (Mercedes Certucha Llano), la ficción se apoya ante todo en tardos diálogos a lo Polvo de luz (Cristian González, 1988) del mercenario guionista sotoizquierdero Xavier Robles (“Yo no soy un inútil como tus hijos, antes la juventud era diferente” / “En estos tiempos es más peligroso ser estudiante que criminal” / “Se cayó en la plaza así nomás”), herrumbrosamente fotografiados por Miguel Garzón y dotados de la truculenta agilidad telenovelera de Fons. Como medida compensatoria se ofrece la frustración constante del espectador. A pesar de las expectativas despertadas (y extintas) a cada momento, nunca se presentará la matanza de manera directa, objetiva y explícita. La naturaleza fílmica de esa matanza permanece alusiva e hipotética, pertenece al dominio de lo inmostrable (como el rostro del bígamo de Rosa de dos aromas de Gazcón, 1989), perteneciente al dominio del atestado verbal y la pista sonora, mero producto del ocultamiento y la prestidigitación visual, anterior a cualquier estética cinematográfica del signo (Bresson, Ozu). La Noche de Tlatelolco ya tenía su crónica periodística (Poniatowska, Monsiváis), su novela (González de Alba, Del Paso), su poesía (Paz, Becerra) y su documental insuperable (El grito de López Arretche, 1968-1970); faltaba su telenovela burda y tremendista, en formato de rupestre cine posindustrial. Una matanza fuera de campo, matanza en off, matanza platicada y a base de ráfagas auditivas, matanza para impactar a espectadores ciegos, mientras el niño Carlitos se esconde con su madre y su abuelo debajo de la cama, en el interior de una estructura dramática más bien mecánica y un desarrollo tan mediocre como previsible. En medio de la agitación acústica, el tedio trepidante instala su escuálido caos entre órdenes con altoparlantes (“El mitin ha terminado, no caigan en provocaciones”), clamor de tres personas que gritan al unísono (“No queremos olimpiada, queremos revolución”), ruido de un helicóptero, algazara intermitente, estruendo perdido de tanques que sólo el viejillo sorprendido identifica en big close up, borrasca, testimonios balbucientes y entrecortados, aceda música vendetramas de Karen y Eduardo Roel, cuyos arreglos podrían ser de Alfredo Díaz Ordaz, reinicio de estrépitos inidentificables, fragor disperso, silencio. Particularmente menesterosa y fallida, la solipsista banda sonora se atiborra, se embota, se adelgaza, denuncia escaso trabajo de elaboración, se niega a un distinguo aristotélico, carece por completo de imaginación: todo debe caber en el espacio imaginario nunca concretado, sabiéndolo acomodar. Y a partir de esa cataplasma chasqueante tan poco imaginativa, el espectador debe imaginar la verdadera película. Rojo amanecer es la entelequia de una matanza fuera de campo.
Entelequia: abolición sustitutiva de la realidad por un artificio frágil y deforme, que se erige en falsa conciencia de las cosas. Vuelta abstracción indigente de sí misma y tributaria de una mentalidad burocrática que desea quedar bien con todo mundo (gobierno, ejército, policía, medios informativos, exmilitantes, padres retrógrados, derecha, izquierda), pero alzándose el cuello con el tratamiento de un tema tabú en el cine comercial, la inofensiva película resultante sólo hace escuchar las voces del Movimiento Estudiantil y la matanza como viles disturbios pretéritos, sin referencia al presente, de modo desinfectado y con apelación a los implícitos de la vaguedad, discurseando con un cadáver en la boca. Para colmo del absurdo, esta ficción inicua, infrateatral y profundamente inocua, ha debido mutilar, por razones de censura / autocensura, algún dialoguito “inquietante” del niño con su abuelo (“Abuelo, ¿los soldados siempre deben obedecer?” / “Sí, hijo, siempre, siempre”) y alguna fugaz aparición de soldados del Ejército Mexicano en la concluyente escena del barrendero (mutilaciones reconocidas / ostentadas como promoción por el propio guionista Robles en la revista Punto, meses después del estreno del film estando éste aún en cartelera). Para colmo de irritación, el relato omiso será el primero en infringir las propias reglas estrictas que él mismo se ha propuesto: Rojo amanecer confunde la severidad con la incongruencia. Acéptese como norma inflexible que la cámara nunca saldrá del claustro del estrecho departamento tlatelolca, salvo en la bajada final del chamaco; convéngase en que la matanza deberá leerse a través de las reacciones insolidarias / solidarias de un microcosmos representativo de la clase media alarmista de los sesentas; acéptese que la aterrada madre y su hijo pueden asomarse por la ventana del edificio de marcolita que da sobre la plaza-matadero, y que no habrá toma en subjetivo, ni contracampo; convéngase en que el hijo mayor puede verificar los balazos contra el cuadro del Sagrado Corazón y sobre la ventana, sin evitar espiar hacia abajo, aunque tampoco allí habrá toma subjetiva o contracampo de lo que él ve. Ni siquiera la televisión... Falso de toda falsedad, crasa equivocación; ésas no eran las reglas. Antes de la matanza, la cámara ha mostrado desierta la plaza en toma subjetiva desde la ventana y hasta con panning, y luego ha salido al cubo de los tapones de luz, a casa de la vecina Anita (Marta Aura) y al corredor, donde juegan abuelo y nieto con soldados de plástico, observando el movimiento envolvente de los guaruras. Durante la noche aciaga, la cámara ha rastreado en la escalera exterior a una Llorona moderna clamando por su hijo (burdo plagio al “Me mataron a mi hijo” de Los olvidados de Buñuel, 1950), ha salido a atisbar por la puerta el acto magnánimo del subteniente mandando parar la golpiza de los guaruras a dos estudiantes, e incluso ha insertado un turístico plano general de la plaza en calma después de la tormenta castrense, con los edificios iluminados en torno (¿aquí no ha pasado nada?). Después de la matanza, la cámara se anticipa al descenso trituracorazones del niño, malenfocando al barrendero, en la borrosa cuan inepta referencia a la plaza ensangrentada del poema paciano. La cámara ha salido del departamento cuando se le ha dado la gana, pero nunca cuando era necesario, revelador y deseable. ¿En qué quedamos? Imposible exigir coherencia expresiva a Fons y a sus dramaturgos. Hay en México toda una ideología del contracampo impedido. Recuérdese la manipulada y ocultadora transmisión televisiva de la toma de posesión presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en la cual jamás hubo contracampo de sus opositores partidarios en la ostentosa protesta parlamentaria; la bulliciosa matanza de Rojo amanecer ha recurrido exactamente al mismo procedimiento de ocultación manipuladora (¿por qué aquí sí y allá no?), optando por una lógica inconcreta e insustancial. Rojo amanecer es la entelequia de un contracampo impedido.
Entelequia: salto vicioso de lo singular a lo universal sin conexión dialéctica. Con menos vigor popular que las minimizadas cintas de Paco Guerrero que glosan candentes temas de actualidad (Trágico terremoto en México, 1987; Bancazo en Los Mochis, 1989) e ignorando las contradicciones de la inmolación familiarista de La ciudad al desnudo (Retes, 1988), la débil propuesta de esta película aparece inflada por chantajes político-sentimentales y caricaturas de estudiantes del todo inadmisibles, cuando no vergonzosamente ridículas. A fuerza de grabar capítulo tras capítulo de La casa al final de la calle y Yo compro a esa. mujer, el oficio de Fons se ha estragado, en toda ocasión resuelve sus secuencias de interiores como si estuviese mezclando la visión de tres cámaras gracias a un monitor y convierte en pensador / posador tembeleque sin cerebro a cualquier joven actorcillo televiso que cruza por su lente. Una anticipada punketa pelona estremece su parálisis sintiéndose la Sinead O’Connor del CNH o hace pronunciamientos subfeministas en el cuarto de baño (“Esto es asunto de hombres y mujeres”), mientras sus compañeros cachunescos se desangran, queman sus credenciales, se debaten hechos bolas conceptuales, tartamudean testificaciones inflamadas, estrechan los puños efusivos de papito, se atrincheran zurrándose de miedo tras la puerta del mingitorio, se apelotonan entre sus vendas-mortaja y salen del escondite para hacerse acribillar por turno. Todo mundo los babosea antes y después de la matanza, pero ellos jamás harán nada que sensatamente demuestre lo contrario. Recio sólo con respecto a ellos, el padre los llama “peleles del comunismo internacional”, pero los subsumidos ilusos alcanzan a proclamar que “México está orgulloso de sus jóvenes” y que “El pueblo está con nosotros”, aunque luego reconozcan que nadie quiso abrirles su puerta en la desesperada búsqueda de refugio. ¿Estamos ante un panfleto denunciador de la imbecilidad congénita e histórica de los jóvenes aguerridos que ayudaron a perder el Movimiento del 68? ¿No importa lo que hagas, sino el modo de hacerlo? Rojo amanecer es la entelequia de unos cachunes del 68.
Entelequia: cosa distorsionada que lleva en sí el principio de su acción y tiende por sí misma a su fin propio. Con obsesiones mórbidas de Polvo de luz y autodisculpas hipócritas de Los motivos de Luz (Cazals, 1985) para impresionar izquierdosos dinosaurios de los setentas con sensibilidad reblandecida de Paty Chapoy, la película conmemorativa de los Mártires de Tlatelolco (tan bien invocados durante la campaña salinista) termina solazándose en el neoliberalismo de un baño de sangre que, sin embargo, añora los viejos buenos baños de sangre echeverrista que perpetraron los campesinos linchadores de Canoa (Cazals, 1975) y los judas antiguerrillas de Bajo la metralla (Cazals, 1982). No saben concluir de otra manera, ni se saben de otra, ni la estolidez inmediatamente arcaica del cine neoecheverrista, ni la metafísica de la denuncia hueca, ni el maniqueísmo de la imprecisión. ¿Quiénes integraban las brigadas del Batallón Olimpia? Puros marcianos o maniáticos asesinos, tan intempestivos y motivados como los del Halloween de Carpenter (1978). Nadie sabe, nadie supo. Poco interesa, pues según la paranoia de Fons-Robles, toda la épica del Movimiento puede concentrarse en un día monumental de represión, toda tragedia helénica puede encapsularse en una historia chafísima que busca (y encuentra) su eficacia a nivel de víscera emotiva, toda represión puede ser pretexto para ese martirologio que tanto entusiasma todavía a los anacrónicos comunistas mexicanos, y lo único peor a la matanza colectiva fue una matanza civil de una familia con todo e invitados. Poco interesa que la película en su conjunto venga a decir mucho menos que los objetos diseminados en el soberbio cartel de propaganda: gafas, casquillos de bala, hebilla de cinturón, botas milicas en el suelo de la plaza entenebrecida; ahora habrá que sentir nostalgia de los baños de sangre generacionales, desde borregunos ojos infantiles a lo Cinema Paradiso (Tornatore, 1989). Cabellos largos, invocaciones a Los Beatles, póster del Che Guevara, jingle de Burbujita, antiguos billetes de uno y cinco pesotes, amarillista número especial de la revista ¿Por qué?, hallado al tender las cobijas junto a un ejemplar del Manifiesto del Partido Comunista, relojes ancestrales que me obsequió el general Rodríguez: la nostalgia maniática de Mañana, Mañana (Isaac, 1987) se ha metamorfoseado en una sanguinolenta pero muy ufana Matanza, matanza. Ha llegado la hora de poder lucrar con la matanza de Tlatelolco, chantajeando añejos sentimentalismos radicalosos y sin dejar de hacer una justificación a ultranza de la masacre, dándole la razón a los sabios festejados del día del padre asustadizo (“Se los dije: con el Gobierno no se juega”). Rojo amanecer es la entelequia de una nostalgia sanguinolenta.
Embalsamar con entelequias de telenovela martirológica la memoria histórica no equivale a mantenerla viva; es apenas otra forma diluida de la mentira mercenaria y la cobardía, sin relieve fílmico.