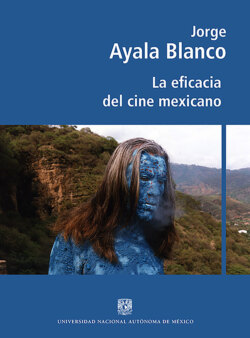Читать книгу La eficacia del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 7
El martirio del agente solovino
ОглавлениеSi existe una fascinación por el mal en mexican style, El secuestro de un policía, de Alfredo B. Crevenna (1985), sería su típico representante, a la vez famélicamente epónimo y políticamente peligroso.
Érase que se era en el más pinchito principio rastacuero, fue un admirado e idealizado jefe narco (el otrora galán desangelado Fernando Casanova de El hombre del alazán), un anónimo hombrazo de cabellos plateados, con sombrero texano y atuendo en blanco impoluto, que gozaba imponiendo sus desmanes sexoviolentos por encima de las interferencias policiacas binacionales, mexicano-estadunidenses, en una indigente película vagamente bilingüe, aunque filmada en Los Ángeles y en los alrededores de Ciudad de México. Y el sonriente jefe narco aventaba billetes verdes como alpiste a las ávidas golfas alineadas en los sillones de su sala, se ponía histérico cuando las reptantes suripantas se peleaban en la pizca del dinero, esbozaba un ademán de hartazgo para que sus diligentes guaruras en compañía de un grupo musical le desalojaran el lugar (“órale viejas jijas”), se levantaba trastabillante como cualquier briagadales, creaba una perpleja tensión al expresar su nuevo capricho de sexagenario (“Quiero que me traigan una señorita y que sea virgen”), y de inmediato los más torvos secuaces (Rojo Grau, Gilberto Román) saldrían a raptarle en una avenida a la hermosa Julia (Arlette Pacheco), previo acribillamiento del padre de ella, para que el poderoso capo se solazara fingiendo amparar seductoramente a la chica (“Ya mandé mi médico particular a atender a tu padre”) y se atreviera a sobarle un muslo en la cama, disuadiéndola después de toda rebeldía e intento de fuga (“Quítate esos malos pensamientos, ya eres mi amante”), antes de ahogarla en un jacuzzi lleno con champán (“Ya no, ya no”).
Luego, el ruquísimo antihéroe, latifundista y poderoso, se la pasaba huyendo de finca en finca, a bordo de un helicóptero y trayendo subrepticios cargamentos sudamericanos (de Perú, de Colombia) por la misma vía. Hacía que sus sicarios le abrieran la panza a una traficante moribunda (“Cuidado con las bolsitas de plástico”) y mandaba abortar a la guapa compañera colombiana-locombiana de ésta, llamada Alejandra (Sasha Montenegro), para adoptarla como su protegida favorita, tras haberla liberado de la prisión cuando era trasladada en una camioneta policiaca. Por supuesto, el villanazo sostenía apariencias de respetabilidad, lo que no le impedía hacer ametrallar a dos judiciales que se presentaban a interceptar un envío de estupefacientes en un aeropuerto clandestino; esgrimía actitudes soberbias de hombre de negocios en las juntas con otros capos (“Hay que enseñarles que con la mafia no se juega”) y se preocupaba por las dificultades que atravesaban sus campos de Chihuahua, abofeteaba de entrada a los negriblancos cubanos marielitos tan burlones (“No me gustan los payasos, los quiero seriecitos”) que habían sustituido a sus guaruras muertos, y no retrocedía para disparar a bocajarro contra subalternos desobedientes. Pero también había capturado a un agente antinarcóticos estadunidense, lo había sometido a tortura (“Hay que crear un conflicto internacional, para distraer a las autoridades”) y quedaría impune después de la precipitada ejecución del extranjero, gracias a su enorme suerte y a sus nexos reservados.
Como en su contemporánea cinta gemela Lo negro del Negro (Rodríguez Vázquez-Escamilla, 1985), la ficción de Crevenna ofrece esa figura de Corrupto Mayor para promover la más pobrediablista fascinación por el mal, el arrobo frente a la versión asequible por burda de la negatividad envidiable, el espejo del triunfador dionisiaco a nivel cosmopolita (o casi), el babeo ante la aberración fantasiosa y sus mugres pero inalcanzables prestigios sociojudiciales.
En el principio fue la corrupción, y ésta se hizo segunda piel nacional, para cohabitar con nosotros, dentro de nosotros. Resuelta la dicotomía del ser y la apariencia en apenas dos sexenios (López Portillo y De la Madrid), superada ya la dialéctica de la esencia y la conciencia, eliminada al fin la oposición establecida por el poeta José Emilio Pacheco entre “lo que deseamos ser y lo que somos”, la corrupción se asumió como ser-en-sí de los mexicanos y como ser-para-sí del recóndito ser patrio, porque el poder aquí no sirve desligado de su abuso, ni se explica sin su abuso, y sólo puede identificársele cuando algunos (que podrían / deberían ser todos) abusan de él; el poder mexicano existe en exclusiva para atropellar con garantías. Esto es lo que, en última instancia, de manera sintomática, insinúa el temerario infrabodrio El secuestro de un policía del superprolífico veterano Alfredo B. Crevenna, especializado en los géneros sexenales que caigan (Albures mexicanos, 1983; Braceras y mojados, 1985; Más buenas que el pan, 1984; Cinco nacos asaltan Las Vegas, 1986; El garañón, 1988; Juan Nadie, 1989; El Chile, 1989).
Nada de ello es nuevo en el género del cine narco, característico del régimen delamadridista; pero, en realidad, el núcleo de la ficción está formado por el enfrentamiento del jefe narco con el recién importado policía estadunidense Enrique Camarena, el agente solovino que había sido capturado y martirizado por el villano corrupto. De hecho, El secuestro de un policía había venido desarrollándose en segmentos alternados, que se dedicaban por turno a cada personaje, con idéntica importancia, dentro de la habitual antinomia héroe / antihéroe o perseguidor / perseguido del thriller, hasta que la reunión de ambos sobrevenía. Pero resulta que el sustrato del film era verídico.
El tema del asesinato del agente Camarena se convirtió en asunto de Estado y, sin merecérselo, la película fue elevada a categoría de caso, a nivel de papa caliente por pánico administrativo-gubernamental. Permaneció prohibida durante más de seis años. Sólo gracias a las desprohibiciones de 1989-1991, pudo levantarse el veto que impedía la exhibición de un film tan anodino e inocuo como El secuestro de un policía, de quien la febril lambisconería del macotelismo quiso hacer desaparecer todo rastro (copias, materiales publicitarios), convirtiéndolo en una no película. Hasta de distribuidor debió cambiar cuando salió por fin a la luz pública, después de que sus productores se hubieron comprometido a toda clase de disfraces. Se promueve, pues, la mercancía con una neutral y arrutinada frase publicitaria “¡Golpe al narcotráfico!”, que nada deja traslucir sobre su ambicioso contenido. Y en la cinta, excepcionalmente, se añaden letreros de que “todos los personajes son ficticios”, ¡tanto al principio como al final!, para tapar con dos dedos el paralelismo evidente con la desaparición, tortura y muerte, al inicio de 1985, del agente estadunidense Enrique Kiki Camarena, miembro de la DEA (Drug Enforcement Administration). Nada se avisa o se aclara sobre la irresponsable biografía veraz de un agente de la DEA que va a narrarse, ni mucho menos de las pretensiones de narrar por fin la verdadera historia de Kiki Camarena, el célebre caso que hizo estremecer al gobierno delamadridista e incluso la legalidad retrospectiva de neoliberalismo salinista. Sin embargo, con ingenuidad que resulta perversa, se han conservado los agradecimientos a la Procuraduría General de la República, “por su valiosa colaboración”, y se ha conservado el nombre propio de Camarena, dejándose oír también por ahí “El corrido de Caro Quintero”, como acompañamiento del jefe narco.
Habrá que volver a empezar. En el principio fue el agente solovino que pretendía enfrentarse, desenmascarar y derrotar a la institucionalizada corrupción mexicana. El relato abre con una alarmante bandera de barras y estrellas ondeando sobre un edificio público, prosigue con un recorrido por el centro de Los Ángeles y ubica al enchamarrado Kiki Camarena (Armando Silvestre) hablando por teléfono en una cabina, para ir conformando en actos contundentes su retrato fílmico. El buen policía mexicano-estadunidense soporta con estoicismo los inacatables consejos inhumanamente gabachos de un superior güero en su oficina (“Pida una japonesa por folleto: si le sale defectuosa la devuelve, hasta que le salga una dócil, obediente y tierna”), rabia contra su cateada y alcoholizada esposa aeróbica (Rebeca Silva), quien se niega a tener hijos (“Lo que quieres es verme gorda y fea”) y se refugia en el regazo de su añorante madrecita mexicana (Stella Inda), a la que admira con cafetera paciencia (“Ustedes son de muy buena mata”). Luego, luce su magnífica puntería mexicana con armas reglamentarias en el campo de tiro, se hace chulear por su origen chicano (“Tiene usted la ventaja de hablar dos idiomas”) y sueña con ir a descansar a México (“Para conocerlo y conseguir una buena esposa”), pues su vida pública, su vida privada y su vida secreta se hallan desvinculadas hasta la obviedad, lo cual seguramente le desaprobarían narradores como García Márquez y Aguilar Camín.
Pero los esquemáticos afanes del telúrico turista policial Camarena pronto serán acelerados por la muerte violenta de un pariente y el rapto de su sobrina, la exseñorita Julia, quien ha aparecido exánime en sus brazos, ahogada en un ostentoso jacuzzi. Nuestro héroe será nebulosamente comisionado para combatir el narcotráfico al sur de la frontera, se unirá con el irrelevante chofer de pick-up Andrés (Jorge Vargas) como en innominado buddy-thriller pronto de moda, sacará toda la sopa mafiosa a un infeliz mesero muy golpeable, se hará pasar por narco, para encerrarse con dos putas en un cuarto de burdel, llevándose a unos pistoleros muertitos por delante, e irrumpirá echando bala dentro de la mismísima guarida del jefe narco.
Lo que sigue no estaba previsto ni incluido en el familiarista rescate vengador por el que Camarena había viajado a México, al lado de su mamita enlutada (“Qué pasa, viejita chula?”), y había solicitado el apoyo servil de las autoridades nacionales (“Cuente con nosotros, incondicionalmente”). Propenso al martirio por accidente y ya convertido en el espontaneísta agente solovino, nuestro héroe de exportación / reimportación auxiliará a la narcolombiana Alejandra en el consultorio de un médico ilegal (Antonio Raxel), se enamorará de ella tras las rejas (“Estoy cansado de tanta gente malvada y creo que tú eres diferente”), le prometerá llevársela a California, moverá influencias para que la cambien de cárcel y, cuando ella ha sido “liberada” por los mafiosos, se hará capturar por ellos, torpemente, al ir a rescatarla con su chofer en la boca del lobo. Por último, se hará matar, luego de haber sido herido en el pecho, torturado con tehuacanes, para que confiese sus evidentísimos propósitos y habiendo conseguido infructuosamente escapar, mediante una estratagema de la bella chica, quien primero seduce al vigilante metralleto con un guiso y luego desata a su amado, le da un arma para defenderse en vano, haciéndose liquidar más rápidamente con una granada incendiaria en su huida. Los amoríos transnacionales del agente solovino sólo podían engendrar suspenso, sacrificio, peligro y muerte. Ése buen Camarena era sólo un acomplejado edípico, un loco quijotesco y un redentor de putas narcoaterrorizadas, sin mayor vocación heroica o justiciera, sin orgullo ni apego alguno por la camiseta de la DEA. El secuestro de un policía o las desventuras muy buscadas, pero reveladoras del agente solovino; El secuestro de un policía o el tercer martirio del héroe ambiguo, después de su martirio real y su martirio glosado en rocambolescas pugnas político-jurídicas entre los gobiernos de Estados Unidos y México, violando incluso las normas del derecho internacional: tres martirios que han dejado siempre un fangoso residuo de dudas, arbitrariedades y componendas.
Sin ningún escándalo, con abrupto oligoguion de José Loza y producción Agrasánchez de tres centavos pedestres, incapaz de distinguirse en nada de los Almadafilmes vertiente-Crevenna del mismo género (La muerte del federal de caminos, 1985; Cacería implacable, 1986; Cargamento mortal, 1987; Programado para morir, 1987) y a pesar de insertarse en la subserie de apologías verídicas del capo narcotraficante Rafael Caro Quintero (Operación Mariguana de Urquieta, 1985; Yerba sangrienta de Ismael Rodríguez padre, 1986), el Kiki Camarena muere por tercera vez, saliéndose ahora por la tangente de lo inofensivo. Jamás se decide entre la ambigüedad manipulable de lo real o por el martirologio antimexicano. Quiere afirmar un acomplejadísimo nacionalismo romanticón (“Si querías mejorar la raza, te hubieras casado con un alemán”), entre el ambivalente personaje acusado de turbios nexos con el narcotráfico (en el martirio perteneciente a la realidad objetiva) y el personaje utilizable por la ultraderecha estadunidense en la miniserie televisiva Drug Wars de Michael Mann hacia 1990 (en el martirio perteneciente a la realidad política). En la desprohibida versión del ínfimo cine popular, cero amarillismo; sólo cierta corrección inerte. ¿Dónde residía el miedo estatal, aparte de la “inoportunidad” del tema?
Sin embargo, no todo es pérdida. Como en las más de 130 películas dirigidas por el germano-mexicano Crevenna desde 1944, en El secuestro de un policía, acechan por todas partes los restos corrompidos de aquel impúdico y masoquista melodrama sublime que era la delicia del director de Algo flota sobre el agua. (1947), Otra primavera (1949), Mi esposa y la otra (1951), Orquídeas para mi esposa (1953), Si volvieras a mí (1953), Una mujer en la calle (1954), Gutierritos (1959), Los problemas de mamá (1968), Las impuras (1968) y Yesenia (1971), fincando su mínima y hoy olvidada gloria. Así pues, a los treinta días de perpetrado el crimen, una mano pardusca del semienterrado cadáver en descomposición de Camarena es rastreada y hallada suculentamente por el perro de un leñador. Entonces, la endurecida y aguantadora madrecita anciana del exagente (con todo lo que queda de la mitológica Stella Inda de Los olvidados) que, junto a un viejo gramófono en forma de gigantesca flor de metal, presenciaba redadas prostibularias en un desplumadero de la TV e imaginaba fusilamientos unanimistas de su hijo tras la abertura de un vidrio esmerilado, se traslada al patio de una jefatura policiaca, se acerca con unción a la mano pútrida tan querida que sale de un costal agujerado, la acaricia con las yemas y se deja acariciar por ella en la frente. El melodrama familiar y un imprevisto melodrama de amor corrompido, lejanamente bressoniano, confluyen en la pasión hedionda de esa madre. De repente, El secuestro de un policía bordea cierta eficacia como el melodrama de acción más corrupto del condado. Al final, ya sólo existía la Corrupción.