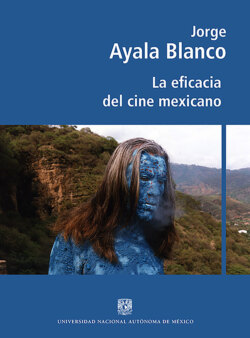Читать книгу La eficacia del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 8
El blanqueo canonizador
ОглавлениеTodo lo que la indigente superproducción pueda ofrecer a Durazo, la verdadera, historia, de Gilberto de Anda (1988), se hace poco. Por eso, la imagen se vuelve rutilantemente aérea desde los créditos en la que se sigue la figura tutelar de un helicóptero que no se cansa de sobrevolar la selva, en forma de señera silueta, con viraje de colores al exclusivo azul-rojo tan restallante, desrealizante e idealizante como la ficción que en seguida vendrá a desplegarse. Desde entonces, un helicóptero policial aparecerá en cada momento clave del grandilocuente duodécimo largometraje del miembro en cuestión de la dinastía De Anda (Cazador de demonios, 1983; El narco, 1986; A sangre y fuego, 1988).
Cuando el jefe canosón Arturo Negro Durazo (Sergio Bustamente) esté a punto de ser fusilado en un campamento de la sierra mazateca por los guerrilleros que comanda el fanático tísico antiyanqui Zambrano (Héctor Sáez), un helicóptero surgirá grandioso por detrás del improvisado paredón y comenzará de inmediato a escupir metralla, salvando in extremis la valiosa vida del legendario héroe instantáneo. Cuando el jefe medio crudo sea madrugadoramente sacado del casto lecho que comparte con su esposa (Santa Peregrino) para ir al rescate del hijo desaparecido de un amigo del “mero preciso”, un helicóptero lo conducirá en el rastreo rasante por las laderas del Ajusco a la búsqueda de la avioneta averiada, pese a las protestas del piloto ante los fortísimos vientos cruzados en esa zona de baja presión (“Tú síguele, porque si no nos partimos la madre, te la parto yo al llegar”). Cuando el jefe atrabancado recoja con su ayudante Tarzán (Jorge Reynoso) el cuerpo del accidentado sin pensar siquiera en aplicarle primeros auxilios (“Apúrale, cabrón”), el helicóptero que los transporta podrá aterrizar en el Hospital Infantil, para que el padre del sobreviviente (Antonio Raxel) pueda agradecer de inmediato su buena acción de boy scout (“Gracias, don Arturo, no tengo con qué pagarle todo lo que ha hecho por mi hijo”) y el héroe huraño pueda sentirse más que recompensado ante su gente (“Éstas son las cosas que hacen valer nuestro trabajo, ¿verdad, jefe?” / ”Sí, éste es nuestro mejor salario”).
Helicópteros providenciales, helicópteros temerarios, helicópteros bienhechores, helicópteros en el borde de la hilaridad realistamágica. La presencia del helicóptero cumple aquí una múltiple función simbólica: simboliza un presupuesto para producción más cuantioso que lo acostumbrado en nuestro infracine de acción de los ochentas (produjo el famoso expirata Rogelio Agrasánchez para una tal Churubusco, S. A.); simboliza la índole grácil, más que terrenal, del biografiado; simboliza el vuelo inmensamente estrecho del relato, y simboliza la naturaleza abarcablemente etérea de la operación de blanqueo de la negra figura del Negro Durazo, jefe de investigaciones de la Procuraduría General de la República y pronto director de la policía metropolitana, símbolo a su vez de la más descomunal y arbitraria corrupción del sistema político mexicano en el sexenio lopezportillista. Mi corrupto reino por un helicóptero. El blanqueo canonizador incluye a Mi Helicóptero Simbólico. El helicóptero como génesis y síntesis de las dádivas naturales del Poder. El reino de la corrupción ha sido trocado por la seráfica imagen mecánica de un helicóptero salvador, desde donde vela por nosotros el ángel de la guarda que aún nos merecemos: Arturo Durazo Moreno.
Todo lo que la imaginería del cine popular pueda ofrecer a Durazo, la verdadera historia, se hace poco. La forja del héroe se consuma como un rosario de aventuras. Aparte de las ya señaladas (la invasión destructora del loco guerrillero; el peligroso rescate de los Supervivientes de los Andes de Cardona padre, 1975, en las inmediaciones del Ajusco), las aventuras con pedestal de nuestro recién inaugurado Durazo son desprendibles, acumulativas, coleccionables, simulando el conjunto de episodios de una revista de historietas: un episodio completo en cada número (o rollo de película). Van desde la oportuna captura de dos cocainómanos de mingitorio, cuando Durazo se sacudía una meada después de jugar cubilete con sus asistentes en la cantina Mi Primera Comunión, hasta la interceptación de un cargamento de armas en un círculo de fuego en la carretera, filmado con grúa vertical; desde la sagaz infiltración de Durazo en el criminal mundo alucinógeno de la curandera Pachita (Stella Inda) en Huautla, hasta la triunfal riña alcohólica en el bar donde baila Diana Ferreti meneando su erótica cola-plumero de Pájaro Loco; desde la balacera exterminadora contra el narcotraficante colombiano Corral (Roberto Montiel), hasta el multisospechoso conecte Ernesto el Tucán (Juan Moro) durante un concurso de belleza en el hotel Fiesta Palace, en el que debía participar Miss Colombia (Lorena Herrera). El blanqueo canonizador incluye a Mi Aventurero Magnífico. La historieta como génesis y síntesis de las transmutaciones naturales del Poder. El aventurero poseerá el genio de un amable, aunque enardecido, vómito ficcional.
Todo lo que el devoto autor Gilberto de Anda pueda ofrecer a Durazo, la verdadera historia, se hace poco. Y eso que Durazo se eleva, de repente, por inopinado derecho, a protagonista ideal de las oligopelículas de acción / adicción violenta del mismo De Anda; pero no de una, sino de todas sus cintas anteriores como guionista-realizador. No se mide: las diez precedentes a la vez. Así como el cura pueblerino Tito Junco de Cazador de demonios debía matar con balas de plata al brujo que había reencarnado en nahual, así el enchamarrado Durazo debe ingerir el trastornante Suero de la Verdad para derrotar a esa Pachita, cirujana a mano limpia y cuchillo, en la que ha reencarnado la María Sabina, mujer espíritu de Echevarría (1978), vuelta aberrante enlace de guerrillas oaxaqueñas. Así como el Escuadrón Escorpión de la Policía Judicial Federal (Gilberto de Anda, 1985) combatía a la Liga Septiembre Negro que pretendía envenenar las aguas de Ciudad de México (?!), Durazo en escuadrón de a uno será confinado en una enorme mazmorra ruinosa, vigilado desde las alturas por una guerrillera buenona con bolerito verde olivo muy sexy (Roxana Chávez), cuya Liga pretende envenenar las aguas del ideario de la Revolución Institucional. Así como el niño César Velasco de Mi fantasma y yo (Gilberto de Anda, 1985) enfermaba al faltarle la compañía de su fantasmita faldero, el nuevo Durazo enferma de insignificancia al faltarle las continuas referencias antinómicas al primer ya fantasmal Durazo lumpenamarillista (Ricardo Deloera en Lo negro del Negro de Rodríguez Vázquez-Escamilla, 1985), y por ello rechaza esculturales rorras de alberca lúbrica, seguro de llegar a tenerlas en su oficina futura (“Yo no necesito escoger, sino que se me ofrezcan”). Así como los héroes del díptico El narco / Matadero (Gilberto de Anda, 1985-1986) se sumergían en una olla podrida de rurales mexicanos, agentes del FBI, narcos, exRambos orates de Vietnam, hechiceros del Ku Klux Klan e indocumentados aptos para jugar a la cacería humana, el transformista Durazo se sumerge en un brebaje acedo de traficantes de armas, agentes de la Procu, narcos, guerrilleros orates, curanderas alucinógenas, rescatistas kamikases, políticos encumbrados y él mismo, para jugar a la cacería humana. Así como Edgardo Gazcón en Ladrón (Gilberto de Anda, 1986) debía robar comprometedoras pruebas de fabricación de armas en una juguetería, el encorbatado Durazo debe seguir pistas de cualquier tipo de malhechores en el vasto territorio nacional para hacerse acreedor a su nombramiento de coleccionista de armas al frente de la juguetería policiaca metropolitana. Así como los guerrilleros centroamericanos de El ansia de matar (Gilberto de Anda, 1987) eran ascendidos a homicidas gratuitos de refugiados guatemaltecos y familiares en vacaciones chiapanecas, el proteico Durazo será ascendido a bronco justiciero milusos. Así como a fuerza de traiciones delatoras el Caro Quintero de La mafia tiembla (Gilberto de Anda, 1987) secuestraba a una joven para huir protegido, el arrojado Durazo se valdrá de bienaventurados pitazos para terminar acribillando a un narco que secuestraba jóvenes a su paso para huir protegido. Así como el expresidiario Edgardo Gazcón de La ley de las calles (Gilberto de Anda, 1988) hacía justicia deseando casarse con su novia ultrajada, el involuntario arribista Durazo reparte justicia a mano armada, deseando uncirse en la jefatura de la policía ultrajada. Y así como el policía acelerado Valentín Trujillo de A sangre y fuego trasladaba reos a través de la jungla para acabar vengándolos cuando morían, el jefazo Durazo traslada a un guarura a la montaña para que Pachita lo haga picadillo sanguinolento y luego pueda vengarlo lloroso. El blanqueo canonizador incluye a Mi Prepotente Inolvidable. Así se templó el acero de la prepotencia solidaria del oscuro héroe policial con su Cementerio de terror privado.
Todo lo que la iconografía edificante pueda ofrecer a Durazo, la verdadera historia, se hace poco. Gracias al calculado peso escénico de un elegantioso Sergio Bustamante (rumbo a Playa azul de Joskowicz, 1991), con coqueta peluca blancuzca, mirando altivamente hacia la reivindicadora eternidad, logra integrarse una inagotable galería de retratos inmarcesibles del hipotético Durazo, aunque ayuna de estructura dramática, o simplemente de coherencia entre estampa y estampa. Durazo desdeñoso, rehusando compartir el polvito blanco que los drogos del mingitorio ilusamente le quieren convidar (“Nada más eso me faltaba”) y provocando que por eso se maten entre ellos. Durazo docto, interrogando en los separos de la Judicial a los interrogadores, con el clásico tehuacán del tormento entre las manos, delante de un detenido semidesmayado y sangrante (“¿Qué le han sacado?”). Durazo fiel servidor, exigiendo al procurador (Alfredo Leal) cien personas y armamento especial para detener a los cuatro tráileres repletos de armas. Durazo impertérrito, a la luz de la luna, ante un triángulo de hogueras esperando el convoy y sosteniendo un rifle con bomba de bazooka como flor en la punta. Durazo indomable, aunque todavía trastornado por el bebedizo sicotrópico, intentando liberar al destrozado por la limpia brujeril-hermelindesca. Durazo iluminado, recibiendo en su mazmorra un transfigurador baño de luces que se filtran directamente hacia él desde las alturas. Durazo estoico, sobreponiéndose a su desventaja física (obeso, tacón, preanciano) para repartir topes sorpresivos y puñetazos a los braveros de un bar galante. Durazo orgulloso, de caqui y corbata blanca, apuntando desafiante al cadáver del narcolombiano ya destripado en medio del salón de fiestas palaciegas. Durazo desvelado, fumando como chacuaco en el lecho conyugal y tolerando el insomnio, producto de las trascendentales decisiones que debe asumir. Durazo compungido y lloroso, tomando posesión de su nuevo cargo de jefe de la Policía Metropolitana, imperdonable por sus enemigos jurados. Otros eran los que torturaban, depredaban y se enriquecían con el tráfico de narcóticos e influencias; él sólo encaraba las situaciones sin cuestionar, disciplinado, embebido en el cumplimiento de su deber, combatiendo al mismo nivel a la guerrilla y a la grifa, sin probarlas jamás. La efigie petrificada como génesis y síntesis de las dotes naturales del Poder. El blanqueo canonizador incluye a Mi Querido Poder Negro efímero. La hagiografía laica en vida admira lo compadecible y compadece lo admirable.
Todo lo que el resplandor público pueda ofrecer a Durazo, la verdadera historia, se hace poco. Cuando, con toda discreción, en octubre de 1990, el licenciado Nájera Torres de RTC suspendió de hecho la censura fílmica, nadie se imaginaba que entre las cintas desprohibidas se encontraría una inocentada como Durazo, la verdadera historia, una inocentada que durante años había sido solicitada y retenida por el Tribunal de lo Contencioso de la Procuraduría General de la República, una higadesca inocentada cuyo título era sensacionalista y antisensacionalista-comprensivo-justiciero a un tiempo, una inocentada conmovedoramente mentirosa, una exaltante inocentada para inocentar la trayectoria prepoderosa y predesalmada de un exjefe policiaco que aún estaba purgando sentencia por delitos menores (acopio de armas y amenazas cumplidas en grado de extorsión). ¿A qué le tenía miedo el Estado en esta exaltadora cinta, inofensiva a rabiar y obviamente de encargo? Sin duda, tenía miedo a toda alusión directa al expresidente de la República José López Portillo; tan es así que todas las pequeñas mutilaciones que debieron practicársele a la cinta para ser autorizada contenían menciones directas del exmandatario, a nivel de diálogo, en las que se le denominaba Pepe, El Cejas y demás. Sin duda, tenía miedo a la exhibición de los quemantes nexos de amistad que unían a López Portillo con su protegido predilecto y futuro héroe de nota roja sublimada, nexos establecidos desde la infancia hasta la ignominia, nexos desde siempre del dominio público; pero nexos que ahí están, con entusiasta candor chafa, en esas irrefutables evidencias celuloidales.
Durazo-Bustamente recibe por orden presidencial el encargo de apoderarse del convoy con armas, arriesga su vida en los aires por ir al rescate del hijo de un amigo de su Supercuate, destapa el moño presidencial que engalana al magnificente regalo de una metralleta con mira telescópica y rayos infrarrojos (en la escena más babeante), se desprende de sus guaruras en un garden party de Los Pinos para ir a abrazar a su Amigo (sin posibilidad de contracampo como en Rojo amanecer de Fons, 1989), evoca una noble plática con Él cual romántica quinceañera dotada de patrulla, y basta un sobre con escudo nacional y banda tricolor para que su destino sea catapultado a un puestazo y a la dudosa inmortalidad. Pero quizá el Elegido sabía demasiado. Ya ungido y con uniforme de general, aún sin reponerse del despliegue motociclístico de su recepción y de los desfiguros de los policías irremediablemente chaparros de su corporación, Durazo pronunciaba la frase premonitoria de su martirio (“Me late que esto me va a costar muy caro algún día”), mientras veía cerrarse las simbólicas rejas de la prisión dentro de su flamante oficina de jefe policiaco impoluto, desde ya, en una conclusión de guillotina. El blanqueo canonizador incluye a Mis Signos del Poder, el carnaval de los signos magnos como génesis y síntesis de las culpas naturales del poder. El roce acomplejado con los signos del poder conduce a la entronización de San Durazo, virgen y mártir. Todo porvenir de escándalo se hace poco para él.