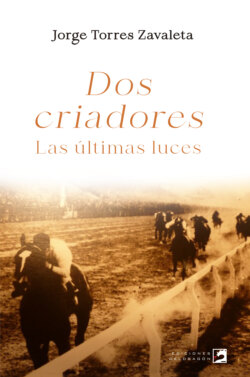Читать книгу Dos criadores - Jorge Torres Zavaleta - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7 La relación con mi padre
ОглавлениеUna historia anterior afectó a toda mi familia. Mi hermano menor murió en la epidemia de polio a mediados de los años cincuenta. Él tenía tres años y yo cuatro. Yo también estuve enfermo, pero me recuperé totalmente, sin secuelas. Cuento esto porque creo que fue una especie de línea divisoria; allí se acabó nuestro paraíso, aquellos largos veranos sin mayores problemas, y empezó para mí una vida más conflictiva, donde yo lo extrañaba mucho —éramos chicos pero habíamos sido muy amigos—, y aún sin darme cuenta del todo, cuestionaba la justicia de Dios y el mismo orden de las cosas. A partir de entonces, al principio de manera instintiva, luego con un pensamiento más razonado, me fue muy difícil creer en cualquier religión, especialmente la católica, pero eso es, tal vez, un tema aparte; hoy en día la creencia que más aprecio es el budismo, porque no promete nada: ni bienaventuranzas ni castigos eternos. Solo brinda, en apariencia, paradojas para despertar a la verdadera vida consciente y, como vía de acceso, un sutil equipaje para viajar liviano.
Mi padre comenzó a pasar más tiempo conmigo. Yo era su foco de atención cuando salía de sus propios pensamientos. Me gustaba charlar con él mientras andábamos a caballo o antes de que yo me fuera a dormir. Había muchas cosas que nos gustaban a los dos, pero también disentíamos en otras. Pocas veces, casi ninguna, logré imponer mi opinión o mi voluntad, aunque no dejaba de intentarlo con más éxito a medida que pasaban los años.
En esa época, los grandes mandaban y hasta los dieciséis años a mí no se me ocurría que pudiera ser de otro modo. Con mis padres siempre hicimos los programas que le gustaban a él y, la verdad, a mí no se me cruzaba por la cabeza cuestionar sus decisiones. A mediados de los cincuenta y aún a principios de los sesenta, todavía reinaba una rigidez de hábitos y costumbres que podían resultar bastante victorianas.
Uno reacciona contra la gente que quiere precisamente porque los tiene a mano. Mi padre amaba el campo sobre todas las cosas, dejaba muchas otras de lado y tal vez por eso de más grande yo fui ampliando por mi cuenta cada vez más mi red de intereses.
A partir de diciembre, en cuanto se terminaba el colegio, todas las mañanas y todas las tardes salíamos al campo, así que desde bastante chico me acostumbré a andar a caballo durante horas y ya de adolescente podía pasar una jornada de ocho horas —cuatro a la mañana, cuatro a la tarde— sin sentir que eso era algo especial. No es que hiciéramos programas muy variados, pero cuando salía —muy pocas veces— al campo en la camioneta, me sentaba a su lado y entonces me hablaba de los cultivos, especialmente del trigo que se iba a cosechar a mediados de diciembre en esos días largos que parecía que nunca iban a terminar, de tal o cual personaje del pueblo, de alguna anécdota del polo, de los puesteros, de la cantidad de hacienda que debía contener tal o cual cuadro y, por supuesto, cuando llegué a una edad donde le parecía que podía entenderlo, del haras de mi abuelo. Él se llamaba Eduardo, pero en la familia le decían papito u Otropapá y lo tenía a mi padre cada vez más preocupado. Era menos expansivo que mi abuelo, pero yo me conectaba mucho con su realismo. Mi abuelo, con todas sus virtudes y siendo más divertido y mejor conversador, por su carácter no podía comunicarme la realidad de las cosas porque él mismo no las veía o no les daba la importancia que les daba mi padre.
Después, cuando tuve que manejar un campo, encontré que dentro de mis memorias estaba grabada a fuego la conformación buena de los distintos tipos de caballos y de la hacienda, lo cual fue muy útil.
La verdad es que, si bien el campo me gustaba, muy pronto mi padre advirtió que, a pesar de mi buena voluntad, yo no iba a distinguirme en las tareas campestres. Además de mi pasión por la pintura yo era un ávido lector y entonces él me veía más como abogado, cosa que a los quince años no me entusiasmaba. Lo de pintor ni figuraba en su agenda. En Buenos Aires lo veía poco pero en el campo lo pasábamos bien juntos; teníamos, en el fondo, caracteres parecidos: éramos sensibles, orgullosos, apasionados, cabezones y rencorosos. Él me aceptaba, sí, pero siempre a su manera. De vez en cuando, me organizaba algunos sobresaltos como para saber si yo tenía temple, pero de eso hablaré más adelante. Mientras tanto viví muchas experiencias con él que recuerdo con una mezcla de asombro y gratitud.
Y así, por ejemplo, en una tarde llena de nubes cruzamos la zanja de Alsina, que estaba en un extremo del campo; después me enteraría de su conexión con Alma Hue, nuestro campo de las sierras de mi abuelo Eduardo. Él me dijo: “Aquí está” y me empezó a contar la historia de cómo se habían cavado en pocos meses cientos de kilómetros bajo las órdenes de un ingeniero belga y cómo, a partir de entonces, los indios para volver a sus toldos tenían que arrear ovejas, tirarlas a la zanja y pasar por encima de ellas con sus vacas, lo cual demoraba considerablemente su retirada. Entonces, las tropas del ejército los alcanzaban y ellos, para huir, debían dejar toda la hacienda que no habían logrado cruzar. A Alsina todavía lo critican, dijo mi padre, pero lo de él fue un progreso.
Otro verano, creo que yo era más chico, sacó el viejo jeep colorado que había en un galpón y fuimos con mi madre hasta otro potrero apartado. Era un verano de seca. Había poca agua en los molinos, las vacas caminaban cabeza gacha bajo el sol inclemente y de pronto estuvimos ante una bajada tras la cual aparecía un enorme desierto; allí, meses antes, había estado la laguna, que yo había visto con frecuencia. Bajamos rebotando, a los bandazos, mi padre siguió manejando con decisión y al rato dijo:
—Estamos en el cauce de la laguna Alsina, es una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires, tiene veinte mil hectáreas. Véanlas con esta seca que dura tantos meses.
Íbamos levantando altas nubes de polvo y el jeep lucía como descolorido por la tierra suelta. El cielo atrás de nosotros estaba casi gris. Ese verano la laguna Alsina era un gran desierto. Recién al rato mi padre —más tarde, cuando tuvo su avioneta y volábamos juntos, entendí que podía ser bastante imprudente, pero esa es otra historia—, se convenció de que no había agua por ningún lado y subimos de nuevo a los potreros de su campo.
Con el tiempo descubrí que en mi padre convivían dos facetas: la del aventurero que tomaba riesgos y la del hombre de campo y de negocios que rumiaba sus asuntos y sabía llevar su destino con la misma firmeza con que manejaba sus caballos. Pero también tenía un costado un poco ingrato: le gustaba medir a la gente y las cosas podían volverse peligrosas. Me viene ahora a la memoria una: yo tendría veintidós años y estábamos en un palenque donde había varios caballos atados. De pronto él se paró delante de uno de ellos, un doradillo que tenía ojos opacos y cara de alunado, y dijo: “¿Querés probar este? Eso sí, es medio bravo. Pocos duraron arriba de él”. Miré al caballo, no me gustaba ni su actitud ni su aspecto; de paso vi que el palenque tenía una cantidad de árboles y lo primero que pensé era que hubiera sido mejor montarlo afuera del casco, en campo abierto, así uno podría dejarlo correr. Esos árboles, ahí, con el caballo corcoveando, podían ser bien peligrosos. Pero a mi padre no le iba a decir que no lo iba a montar y tampoco que era mejor llevarlo a campo abierto. Eso estaba descartado. Enseguida se acercó al doradillo, le sacó el cabresto, le tapó la cabeza con su campera, el caballo no podía ver nada y se quedó quieto y con mis más y mis menos subí al recado. El lomo del doradillo se hundió levemente. Lo que sucedió enseguida fue que papá le sacó de repente la campera que le tapaba los ojos y ahí mismo el caballo se puso a corcovear de una manera que yo nunca había visto. Eran saltos altos, a veces casi verticales, apenas aterrizaba y enseguida volvía a elevarse mientras bajaba la cabeza. Yo me agarraba de las riendas y del recado como podía, apretaba las piernas, me sostenía con alma y vida, como garrapata. No duró poco el asunto porque con mi padre ahí, yo no solo me veía en situación de emergencia, sino que estaba empeñado en vencerlo, así que, cuando al rato daba señales de amainar, lo taloneaba y el caballo redoblaba sus esfuerzos, pero me parecía que se estaba cansando. Tuve la gran suerte de que no se tiró contra un árbol, aunque no tuve tiempo de pensar en eso. La furia del animal me obligaba a apretar las piernas y agarrarme de las riendas y del cojinillo con alma y vida. Estuvo por tirarme varias veces, me despegué bastante, pero me mantenía agarrado a pesar de todo. Al fin, el caballo se cansó, de milagro no me había tirado al diablo, y de a poco sus corcoveos fueron perdiendo ímpetu y altura y, cuando vi que no se movía, me bajé temblando del susto, de los rebotes y del cansancio, y ahí estaba mi padre muy colorado y con una gran sonrisa. Entonces vi claramente en sus ojos una mirada de orgullo. No dijimos nada, quizás un muy bien de él, ni siquiera estoy seguro, pero sé ahora que estaba conforme conmigo en ese momento. Tal vez fue el momento en que estuvo más conforme en su vida, porque pocos años más tarde, cuando me dediqué a la literatura y me mudé, tuvo un disgusto extremo y dejamos de hablarnos durante varios años.