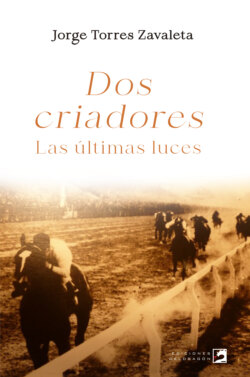Читать книгу Dos criadores - Jorge Torres Zavaleta - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Dos rivales
ОглавлениеFueron rivales desde siempre y quizá por eso, salvo en las carreras, mi abuelo Eduardo y González Carranza no se veían con frecuencia. Pocas cosas distancian tanto como tener todo un ambiente en común y escasa simpatía y afinidad. Además, González Carranza no era hombre de confraternizar, aunque según parece de joven trató de ser uno de los muchachos. Al revés de mi abuelo, que aunque reservado tendía vínculos con la gente —sobre todo si les apasionaban los caballos—, era más bien frío, como un metal que se hubiera petrificado en una forma insólita. Cuando lo conocí, en ese mismo otoño de 1968 al empezar mi historia con su nieta, sentí que, más allá de los buenos modales, había una especie de muralla que impedía ver lo que había detrás.
En esa época, cuando empecé a acompañar a mi abuelo al hipódromo, ambos criadores orillaban los setenta y cinco años. Si bien el haras de González Carranza era menos antiguo que el de mi abuelo, que había fundado su padre, ya los caballos de González Carranza también triunfaron durante décadas. Lo curioso es que en todo ese tiempo los créditos y grandes ganadores de ambos pocas veces habían coincidido en los grandes clásicos. En la misma temporada nunca compitieron con caballos equiparables, siempre hubo uno que prevalecía desde el vamos sobre el otro. Así que la rivalidad se dio solo en carreras menores y, hasta ese año en que vivimos bien a fondo el duelo entre los dos cracks, ambos studs nunca compitieron en serio. Es cierto que en varias oportunidades algunos caballos prometedores habían coincidido en carreras de uno o dos ganadores o hasta de clásicos menores de principios de la temporada, pero la fortuna nunca tiró los dados de forma pareja. Además, aunque a lo largo de su historia ambos habían producido varios grandes caballos, fue siempre en años distintos, como si la suerte no quisiera que compitieran aun en las reuniones importantes de San Isidro o Palermo. Y por más que los otros grandes haras también fueran protagonistas principales, ellos dos, tanto por la calidad de los productos como por una serie de rachas de suerte, impedían el total predominio del otro.
Mi abuelo pretendía estar por encima del clamor de la batalla, pero yo creo que de los dos era el que más tirria tenía; los métodos de crianza de González Carranza eran completamente distintos a los suyos. En realidad era una cuestión de temperamentos. En cuanto a González Carranza, no se inmutaba. El método de él era de él y no había nada más que decir. Mi abuelo a veces afirmaba que, si todos los criadores lo adoptaran —aclaro que González Carranza no lo divulgaba pero era algo que se comentaba ampliamente en las carreras—, la crianza de caballos purasangre se reduciría a lograr clones, como diríamos ahora, mellizos del padre, como decía despectivamente mi abuelo. Él prefería experimentar a su manera teniendo en cuenta condiciones y defectos de cada familia y de cada individuo, explorando, a través de los pedigrees y las características físicas y temperamentales, los secretos de la genética. En eso, mi abuelo era un deportista a la antigua que, si bien conoce todos los trucos, se precia de respetar las reglas y considera que las normas no escritas, que pocos se molestan en verbalizar, son útiles porque constituyen el fundamento mismo de la actividad, como un río que fluye sobre un lecho de piedra dura y entre peñascos inmutables. Él valoraba competir en esas condiciones. Ciertos límites eran buenos; como un pintor que conoce los márgenes del lienzo donde traza su obra. Yo creo que además mi abuelo daba mucho valor a esas restricciones porque así, con el arte o la ciencia o el puro azar, el ambiente aventurero de las carreras nunca se extinguiría. Y la vida, pensaba yo, a lo mejor de vez en cuando podría ser un jolgorio, si uno tenía la gran suerte de producir un crack. Él no lo veía así, no eran trucos ni suerte, sino puro conocimiento. Al contrario, quería creer que planteaba el destino de sus caballos desde el vamos, cuando consolidaba sus planes con el conocimiento de cada individuo, de sus padres y el diseño de sus pedigrees.
Alguno de mis tíos, cuando algún producto no rendía tanto, comentaba que estaba perdiendo la mano. Pero mi abuelo había aprendido a no criticarse si sus purasangre no estaban a la altura de las expectativas, quizá porque, según deseaba, el siguiente crack siempre estaba por aparecer a la vuelta de la esquina. Además, durante su vida de criador y carrerista, había producido grandes ejemplares, tanto machos como hembras, potrillos y potrancas, caballos más grandes, hasta matungos rendidores de varias temporadas, galopadores aguerridos capaces de cumplir seis años en las pistas. Pero sobre todo había logrado una abundante serie de caballos clásicos que deslumbraron a los conocedores y sobre los que se escribieron cantidad de artículos en las revistas de turf más renombradas.
Mi abuelo alguna vez dijo que González Carranza solo había logrado caballos que —a pesar de algunos grandes premios innegables y más allá de algunos triunfos, que él no desconocía—, apenas llegaron a ser de una medianía superior. Por comentarios que se conocían en el ambiente, González Carranza creía que el método de mi abuelo era precisamente la falta de método y la improvisación más desaforada. Pero, por más créditos que sacara, creo que sus productos no tenían el aura de leyenda que tuvieron varios de los caballos de mi abuelo. Y la verdad es que ambos siempre pretendieron lograr un gran crack que dejara invisibles a los demás.
Era mi primer año afuera del colegio y me parecía increíble estar libre y acompañar algunas mañanas a mi abuelo. Porque aunque yo supiera que sería imposible que ese mundo durara y que la crianza de caballos de carrera no podría ser mi vocación permanente, ese ambiente singular me resultaba muy atractivo y todavía no estaba tan cercado como lo estuve unos pocos años después.
Los haras competían con sus colores tradicionales: el campo de las sierras, Alma Hue, con la chaquetilla rosa pálido, gorra negra y mangas blancas, y la de González Carranza de gorra turquesa, chaquetilla naranja y mangas turquesa. También estaban los colores tradicionales de los otros haras, grandes y chicos, importantes o no, o de dueños independientes, algunos propietarios de sus caballos, otros, miembros de un consorcio o de una simple sociedad, porque en ese momento el turf todavía era una gran pasión.
No lo sabíamos, pero vivíamos el último momento de su gran popularidad. Y a eso, sin duda, contribuyeron los dos grandes caballos de esa gran generación: uno, el de González Carranza; el otro, el de mi abuelo. Fue una de las más grandes generaciones de todos los tiempos del turf argentino, dijeron después los entendidos, solo comparable a la generación de Botafogo y Yatasto.
Siempre es difícil comparar un caballo más o menos bueno con otro. Hay pingos que rinden más en distancias cortas, otros que son fondistas natos; algunos que prevalecen desde el principio de la carrera; varios que, gracias a un gran jockey, de pronto surgen desde cualquier lado para imponerse de golpe, cosa que en esos años aún lograba Leguisamo —Legui como lo llamaba Gardel, el Pulpo como le decían algunos—, con muchos de su créditos. Pero el caballo completo, el gran velocista que también va a la distancia, que tanto puede correr adelante desde el vamos como surgir desde atrás como una avalancha y arrebatar un triunfo que parece cantado, ese caballo realmente único, de una superioridad inaudita, tiene algo de mágico.
Es una gran rareza que de repente aparezcan en la misma generación dos cracks absolutos trenzados en una lucha a muerte, algo que a todo carrerista le alborota la sangre, pero que encuentra contadas veces en su vida. Y por eso, en su momento, ambos potrillos, el de González Carranza y el de mi abuelo, que desde su debut en distintas carreras se destacaron sobre todos los demás productos, produjeron titulares que se fueron haciendo más y más grandes. Los caballos de carrera ocupaban en esa época mucho espacio en los diarios. Si bien el fútbol ya era muy popular, no se había constituido aún en la gran pasión excluyente y quienes se dedicaban a criar caballos eran personajes: los artífices de una actividad que le daba trabajo a mucha gente, desde veterinarios, jockeys, aprendices, herreros y vareadores, y que comenzaba con los nacimientos y la permanencia de los productos en los cuadros más resguardados del haras y continuaban al año siguiente con su debut ante el gran público burrero de San Isidro o Palermo.