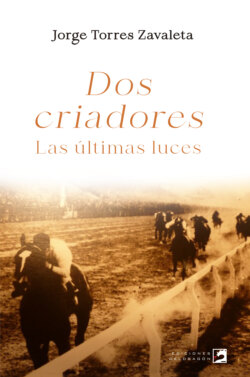Читать книгу Dos criadores - Jorge Torres Zavaleta - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 En el potrero
Оглавление—¿Pero a vos te parece, papito?
—No veo por qué no. Miralo bien. ¿No te parece que tiene algo? ¿Y sabés una cosa? Lo más importante es lo que no se ve.
—Ah, claro. Así uno puede decir cualquier cosa.
—No te creas. Pensá en todo el material genético que lleva, imaginate las condiciones que se van a dar todas juntas cuando corra en las pistas.
—Papito, yo creo que exagerás.
Estábamos mirando la figura de un lindo alazán tostado con una estrella en la frente, un potrillo de mediana alzada, de anca poderosa, paleta inclinada y linda cabeza, tal vez un poco fuerte. Mi abuelo decía que los caballos de esa familia tenían mucho nervio a la hora de correr; el problema era que a veces los hijos de las yeguas de esa línea tenían tendencia a mancarse, un problema en las cuerdas de la manos. A veces las crías tenían pichicos demasiado cortos, pero él creía que el padrillo nuevo había compensado muy bien ese defecto.
—No, Antonio. Este es una fija. Hace como cuarenta años que vengo con la ilusión de crear un caballo perfecto. A este lo fui armando a partir de sus tatarabuelos, porque todos los elementos de su pedigree, menos el que me faltaba, están en este haras; al padrillo nuevo lo compré justamente para estos casos. Es como armar un edificio de departamentos, un piso a la vez, con sangres complementarias, que se refuerzan unas a otras.
—Pero, papito, ¿vos sabés realmente lo que pasa con los genes?
—Mirale el físico. Observá el porte que tiene y cómo galopa; los deja atrás a todos. Yo te puedo rastrear en cada uno de sus ancestros sus distintas cualidades y defectos; puedo intuir, te diría saber, a esta altura es bastante probable, todo acerca de sus genes recesivos y dominantes. No, Antonio, este caballo puede ser un crack. Y si es un crack, cuando sea padrillo va a producir más cracks y aunque lo vendamos eso va a valorizar toda nuestra producción y vamos a salir de las dificultades.
—Bueno, ojalá que sí. Pero la deuda se puede volver inmanejable.
—Si yo no me hubiera endeudado un poco más con el padrillo nuevo no tendríamos la posibilidad de producir otros cracks.
Estábamos en el coche de caballos, traqueteando por los potreros, que tenían el nombre de nuestros padrillos: Amsterdam, Botafogo, Bahram, Craganour, Rustom Pasha, palabras que traían sus historias y romances y evocaban carreras en Europa y Argentina y en donde crecieron generaciones de potrillos que habían pastado con sus madres en esos campos ondulados, rodeados de pinos marítimos y álamos.
Me parecía el lugar más lindo del mundo, sentía que era como vivir dentro de una obra de arte única y perfecta.
El lugar se había ido formando poco a poco; mi tatarabuelo luchó contra los indios, que quemaron cinco veces sus edificaciones. No les hacía ninguna gracia que su padre hubiera tratado de instalarse ahí, desde la época de Rivadavia. Al morir don Tarcisio, Calfucurá, que entonces tenía ciento un años y estaba armando una gran confederación de indios, arrasó las edificaciones nuevas cuando su viuda ya había llevado a los hijos a cursar el colegio en Inglaterra.
Años después, al volver al campo, a los veintitantos, basándose en los conocimientos adquiridos durante su experiencia inglesa, mi bisabuelo Eduardo dividió los potreros, plantó los árboles, construyó los galpones, la padrillería, los puestos y la casa, diseñó los jardines y sembró las pasturas. Su vida había sido novelesca, pero a esa altura, a mis dieciocho años de entonces, yo aún no conocía bien todo ese esfuerzo. Sabía que había muerto, bastante comprometido económicamente, cuando mi abuelo ya tenía treinta años. Él hablaba pocas veces del padre, que en su época llamaban el lord del campo de las sierras; se concentraba siempre en el presente. Si bien empleó una buena parte de su vida en controlar y remediar las alternativas de la fortuna de su padre, su vida de criador había sido fructífera, siempre logró zafar de los aprietes económicos y su objetivo era lograr cracks generación tras generación. Los demás, salvo la tía Bruna, que era la más fanática, lo acompañaban por timidez y educación.
Mi abuelo a veces decía que había nacido con cucharita de oro, aunque que se la habían sacado bien pronto. A través de las narraciones familiares lo que quedaba claro era que su padre se había fundido durante la presidencia de Alvear, aunque algunas versiones hablan de Justo. Sea como sea, mi bisabuelo y Alvear eran amigos y según se comentaba, Alvear nunca lo apoyó en sus reclamos y la relación se resintió. La tía Bruna insistía en que Alvear había estado muy mal. Mi bisabuela Felisa apadrinó en los primeros vericuetos sociales a la mujer de Alvear, Regina Pacini, la ex-cantante de ópera que renunció a su arte de gran intérprete por acompañar a don Marcelo.
Así que ahí estaba mi abuelo, con una deuda que se hacía más grande año tras año y un padrillo nuevo en el que depositaba todas sus esperanzas. Era el padre del potrillo que le gustaba.
Yo dije:
—Me gusta. Tiene algo.
Mi abuelo respondió:
—Sí. Te llena el ojo, como decía mi padre.
Muy de vez en cuando mi abuelo citaba alguna frase del iniciador del campo de las sierras, tal como lo llamábamos entonces, porque su nombre, Eduardo, que era también el de mi abuelo, no nos parecía suficiente para dar la idea de lo que había hecho: el campo de las sierras que todos nosotros adorábamos.
Era un cálido y blando paraíso, a pesar de las tensiones familiares. Lo que ocurría era que al ser el lugar tan especial nos parecía imposible no ser felices ahí. Pero las complicaciones se superponían como las generaciones incesantes de los pedigrees y esa tierra amada pedía año a año mayores sacrificios. Lo cierto era que resultaba difícil pretender vivir de todo eso.
—Bueno —le dijo mi abuelo a mi tío Antonio—. ¿Te animás a probar?
Tenía el control total. Mis tíos se dedicaban a otros menesteres y él llevaba las riendas. Manejaba su propio imperio y lo que él decía era palabra santa.
—Mirá —dijo el tío Antonio—. Vos vas a hacer lo que quieras y los demás te vamos a acompañar.
El tío Antonio había estado toda la vida al lado de su padre, siempre con la idea de sucederlo cuando el momento fuera propicio. Pero mi abuelo tenía voluntad de mando y una salud de hierro y a las cansadas Antonio se había dedicado a negocios propios, aunque siempre se mantuvo en el campo de las sierras. En cierta forma, él figuró desde siempre como el futuro dueño; porque en mi familia había una relación un tanto medieval con la tierra, y mi madre, aunque era la mayor, no tenía casi injerencia y tampoco la pidió. Mi padre nos contaba sus opiniones a ella y a mí, y por eso yo creo que, en contraste con mis primos, yo era más realista para valorar los problemas. Antonio era el mayor de los varones, era el siguiente en la cadena de mandos y yo asistía desde un palco lejano a esa función. Dijo, creo que de mala gana:
—No te preocupes, estamos con vos.
Pero mientras hablaba abría y cerraba los dedos de las manos.
El alazán galopaba delante de nosotros, parecía que les sacaba metros al resto con cada paso y se me ocurrió que era un mecanismo perfecto. Pero, sin haber demostrado aún sus condiciones en las pistas, sin carreras ganadas a su favor, solo valía como un buen potrillo más y, aunque mi abuelo dictaminara que tenía potencial, también hubiera sido útil que entrara en nuestras arcas lo más pronto posible el precio de su venta en el Tattersall. Sí, este caballo está muy bien, pensé. Por lo que alcanzaba a ver era inobjetable y además tenía personalidad, un nervio y un magnetismo que hacían que uno se fijara en él.
—Está bien, si a vos te parece, se guarda y no hay más qué hablar —dijo Antonio después de una corta pausa.
—Con un poco de suerte, este es el crack del año —dijo mi abuelo—. Acordate: se llama Morning Glory, de pura casualidad le puse un nombre bien auspicioso.
Y volvimos hacia la caballeriza al trote acompasado de las tordillas.