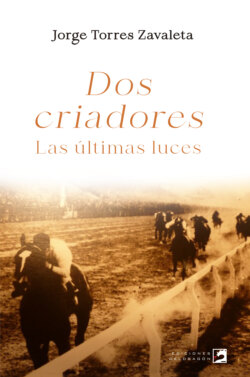Читать книгу Dos criadores - Jorge Torres Zavaleta - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9 Un desafío
ОглавлениеEse verano fue el último en que salí a cazar palomas con mis amigos, los chicos del herrero. Fue también el último en que estuve contento de estar solo, de andar por el campo sin precisar de nadie, ni siquiera de Fabricia. Tuve, en los siguientes años, muchos momentos en mi vida donde ese vacío de extrañarla no existió o había menguado de tal manera que se hizo casi imperceptible, mientras yo no buscara escuchar ese dolor. Y luego, ya de más grande, hubo más amores y cada uno borró a su manera los anteriores. Pero ese año algo encendió en ambos una chispa que de pronto fue tomando fuerza y se convirtió en una linda fogata. Porque a partir de marzo, cuando reencontré a Fabricia en Buenos Aires, en un cóctel bastante numeroso en casa de mi abuelo para el grupo de las carreras al que ella fue con Justine y Owen y hasta González Carranza, me di cuenta de que su presencia era un extra que me hacía sentir mejor, como si yo estuviera más a cargo de las cosas y, me parecía, yo me ponía a la altura de esa situación. Cuando estaba con ella me parecía haber crecido varios años. Y no es que Fabricia fuera aniñada, al contrario, tenía una gravedad y un carácter amable que me hacía pensar que no estaría satisfecho hasta conocerla mejor. Ya la había visto varias veces en las primeras reuniones de las carreras, pero me costó inventar una excusa para acercarme y hablarle directamente. Fue recién en la tercera reunión en Palermo, en el debut del alazán, cuando junté fuerzas, aprovechando que todos ya se conocían aunque sea de vista, para decirle que, si estaba dispuesta, podíamos ir a la redonda a ver desfilar al alazán de su abuelo. Ella dijo que sí casi enseguida, pero con la suficiente vacilación como para que yo viera que le costaba un poco superar su timidez. Así que sin ponernos de acuerdo fuimos bajando cada uno por su lado las escaleras de la tribuna central y, una vez que estuvimos más allá de las miradas indiscretas de tantos parientes, nos acercamos y caminamos juntos hasta donde desfilaban los caballos recién ensillados. Y ahí estaban, cómo no, tanto mi abuelo como el de Fabricia, los dos en extremos opuestos, y yo pensaba que mi abuelo jamás hubiera ido a ver el caballo del otro.
Courvoisier iba a tener su debut el domingo siguiente. Todo el mundo decía que sus tiempos eran buenos; en La Rosa, la revista de los entendidos del turf, los columnistas Turilo y Becho, que sabían todo lo que pasaba, anticipaban una buena carrera con Courvoisier como animador principal. Pero con el alazán, que corría antes, esa misma tarde, también se deshacían en elogios y resultaba difícil decidir de cuál caballo estaban más prendados.
Fabricia dijo:
—Me gusta. Tiene clase.
Y ahí me fui enterando de que a ella también le encantaban los caballos, que esperaba algún día poder criar como su abuelo o hasta encargarse del haras si Owen ya no andaba para esos trotes. Y mientras tanto estaban el colegio y las primeras fiestitas y descubrimos que pronto íbamos a coincidir en la que sería la fiesta del año, así que debía aprovecharla, insistían las tías, porque la dueña de casa era una de las últimas ricachonas a la antigua que consideraba que había que celebrar a su nieta con una gran recepción, no por ser su cumpleaños, sino por el simple hecho de ser su nieta. Y allí se iban a encontrar prácticamente todos los chicos y chicas conocidos de Buenos Aires. No es que me gustaran mucho las fiestas, pero bailar con Fabricia era algo que no me quería perder.
—¿Y?, ¿qué hacen acá ustedes?
Era González Carranza, que se nos había ido acercando sin que nos diéramos cuenta, como un lobo silencioso, pensé, y nos miraba con una cara que pretendía ser irónicamente amenazante, como si por un momento el sol brillara por entre un resquicio de nubes apelmazadas.
—Estoy viendo a nuestro rival —dijo Fabricia.
La expresión de González Carranza cambió un poco, pero hizo un esfuerzo y siguió sonriendo, lo cual se manifestaba en un tirón de su comisura izquierda.
—¿Ah sí? No estoy seguro de que sea un rival de fuste, por lo menos no todavía. Vamos a ver cómo se desempeña ahora.
De pronto, como si recién me viera, se dirigió a mí:
—Y usted, jovencito, ¿qué opina?
Me sorprendió mi respuesta a medida que la decía.
Sin vacilar dije:
—Para opinar tendría que verlo a Courvoisier.
—No me digas. ¿Te considerás un entendido?
Sentí que enrojecía. ¿Cómo responder?
Lo miré a los ojos y dije:
—Aprendo con mi abuelo.
Durante un rato, los tres miramos los caballos mientras se aprestaban los jockeys.
—Los de ahora, aunque hay algunos buenos, no son lo que eran antes. Por ejemplo, Leguisamo —dijo González Carranza.
—Creo que mi abuelo también piensa lo mismo —dije.
—Trabajó con tu abuelo mucho tiempo y después unos cuantos años conmigo. Ahora ya está grande, pero fue el mejor.
Aureliano Antúnez se subía al alazán.
—Ese no es tan buen jinete —dijo González Carranza—, yo creo que el mío, un rosarino de apellido Villegas, es mucho mejor.
—Abuelo —dijo Fabricia—, ¿por qué no llevamos a Martín a ver a Courvoisier?
—¿Para que nos dé su opinión? —sonrió González Carranza.
—No —dijo Fabricia—, pero ahora corre el de ellos, que lo vea a Courvoisier ya que lo van tener que enfrentar.
—Bueno, al fin y al cabo ¿por qué no? —dijo González Carranza—. Todos los tiempos de las partidas están a la vista, menos algunas que nos reservamos. A lo mejor la visita de este joven hace la diferencia y lo retiran al alazancito ese de una vez por todas.
Yo sentí que la rabia me quemaba.
—Voy a ver a su crédito —dije— .Y agregué, en voz más baja—: a ver si es para tanto.
—Ah, tenés agallas —dijo González Carranza, que me había oído perfectamente—. Eso no está mal, mientras no pierdas la línea. Vamos, Fabricia, ya es hora de ir subiendo al palco. Arreglá con él. Otro día lo invitamos a ver un buen caballo.