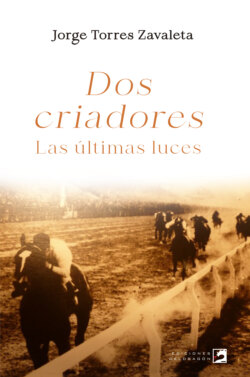Читать книгу Dos criadores - Jorge Torres Zavaleta - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Fabricia
ОглавлениеA los siete años, yo había andado con ella de la mano en la Rural, cerca del corral redondo donde se lucían los caballos que tanto mi abuelo como González Carranza presentaban en la muestra de ese año. Tenía un aire tímido que me encantaba, piel trigueña, pelo dorado oscuro, ojos verdes y una cara bien armónica, de nariz pequeña y boca expresiva, y, si bien me daba un poco de vergüenza andar de la mano con ella, me parecía lo mejor que podíamos hacer. Sus padres vivían entre Europa y la Argentina y hasta que se establecieron acá nos habíamos encontrado en los años siguientes muy de vez en cuando.
A partir de los dieciséis años nos vimos en fiestas; luego un fin de semana en la quinta de unos amigos; siempre me sentí conectado con ella y me parecía que a ella le pasaba lo mismo conmigo. A veces, el gran misterio es por qué una mujer determinada nos gusta, pero en el caso de Fabricia para mí era claro que tenía algo especial, como reservado, que me producía ganas de avanzar. Ella fue, en la Rural, la que me ofreció su mano y ese gesto quedó en mí, y mientras caminábamos cerca del corral con sus empalizadas blancas donde daban vueltas los caballos para ser seleccionados y ubicados en las distintas categorías, yo sentía que esa situación era un gran privilegio. De todas maneras, hasta entonces, ese año del alazán con la estrella en la frente, el Mornin, como ya lo conocían en el stud, la situación de ambas familias nos mantenía un tanto alejados. La rivalidad entre González Carranza y mi abuelo era como una fosa entre los dos grupos. Los mayores no se visitaban y sus hijos tampoco; las relaciones eran de simple cortesía y los buenos modales enmascaraban una acérrima rivalidad, porque las rivalidades más enconadas se dan entre la gente que tiene como pasión su oficio o su ocupación, sea el que sea. González Carranza y mi abuelo fueron protagonistas principales de las grandes carreras, cada uno tenía su grupo, no solo familiar sino de amigos y, para evitar momentos incómodos en las carreras, cada grupo familiar se ubicaba en lugares distintos. Así que, aun cuando estábamos bastante cerca, no era fácil salir del grupo sin quedar en evidencia.
Todo ese tiempo, hasta que fuimos adolescentes, Fabricia y yo nos habíamos portado lo mejor posible, pero entonces yo no estaba dispuesto a perder más tiempo. Habíamos empezado a vernos a escondidas a principios de año, nos íbamos tomar algo o a caminar un poco en las horas del colegio, sin que nadie se enterara. A mí ella me gustaba no solo por su aspecto, sino también, por esa timidez que me parecía enmarcaba una gran hondura de sentimientos.
Uno, muchos años más tarde, a lo mejor no tendría tanto romanticismo, pero a esa edad, con todo el tiempo por delante, con una chica educada como ella, que siempre había vivido como en cajita de cristal, yo tenía claro que debía ser cuidadoso. Paradójicamente, eso me la acercaba, no expresábamos ni las tres cuartas partes de lo que pensábamos, de alguna manera íbamos juntos hacia una meta.
Hasta lo que yo alcanzaba a saber, sus padres eran complicados. La madre pertenecía a una familia en muy buena situación —como decía mi abuela— y con su marido y Fabricia pasaron muchos años en Francia, donde estaba depositada gran parte de la fortuna familiar. Era, por lo poco y esporádicamente que la llegué a conocer, una mujer que daba la impresión de tímida rectitud, reservada pero amable, con algo intangible que, en menor grado, tenía su hija. Aunque eran argentinos, toda su raíz familiar estaba establecida en Francia, y a veces Fabricia me hablaba del departamento grande en París. Por suerte, Buenos Aires le gustaba; decía que las chicas argentinas daban su amistad más rápido que las francesas. Pero, por comentarios que fui recogiendo años más tarde, creo que sus compañeras de colegio, y otras chicas que conoció acá, si bien la querían, tenían un problema parecido al mío con ella, por ese aire levemente intangible de Fabricia, que a mis ojos le daba cierto prestigio y me hacía sentir la necesidad de estar a su lado.
El padre de Fabricia, hijo mayor de González Carranza, era muy amigo de uno de los hermanos de mi padre. Según todos decían, Owen era buena gente, aunque de menor entidad que el padre que, además del haras y de atender sus campos, había hecho sus incursiones en la política, aunque con resultados cuestionables, según aseguraba mi abuelo. Owen era considerado con afecto por casi todo el mundo, pero la opinión prevaleciente era que su envergadura resultaba decididamente menor a la de su padre. Nunca le faltó nada y nunca había hecho, salvo en los deportes, en los que se destacó, un gran esfuerzo; a diferencia de González Carranza era un hombre de bastante buen carácter, a quien las francesas consideraban charmant, de gran éxito y, según se comentaba, fue un enfant gâté desde siempre. Era, según me parecía entonces, un tanto intrascendente, aunque a esa edad mía me resultaba difícil saber qué puntos calzaba. Ambos padres adoraban a su hija Fabricia. Su hermana mayor hacía rato había tomado las riendas de su propia vida. Tenía un aire de calma competencia y después de recibirse en una carrera que no se cursaba en la Argentina aún, se instaló en Europa por su cuenta y estaba por casarse con un conde francés de situación muy sólida y dueño de un lindo castillo en la Provenza. De esta manera, la familia inmediata se había dividido un poco y, mientras hacían tiempo en la Argentina, Owen arreglaba ciertos negocios, esperando que Fabricia terminara el colegio; ya era su penúltimo año y después se vería. Vivían en la gran casa de González Carranza, que no quedaba lejos de la de mis abuelos. Todo el mundo decía que, a pesar de lo tímida que era, Justine, la mujer de Owen y madre de Fabricia, era tan educada y principesca que, si bien González Carranza tenía unos humorazos que podían envolver el cuarto donde estaba en una especie de nube negra, siempre se comportó en su trato con ella como si Justine fuera un miembro de la realeza que, a fuerza de buenos modales, se deslizaba sobre cualquier equívoco o impaciencia. La gente decía que después de probarla un poco había llegado a admirarla. Si algo sabía Justine, a esa altura, era mantener una fachada casi imperturbable.
Owen —que en realidad se llamaba Federico, pero un profesor de inglés lo había apodado así porque cuando no entregaba los deberes decía Oh, well— era a veces un tanto indiscreto. Owen era más que indiscreto. Tenía un barco famoso donde invitaba a las mujeres más lindas, desde boutiqueras vistosas hasta chicas de buen ver y señoras ya separadas y, como era íntimo del hermano menor de mi padre, que se había divorciado bastante rápidamente, ambos organizaban juntos salidas y la pasaban perfecto. Cuando yo era chico, a eso de los catorce años, mi tío me invitó a su propio barco y había allí una cantidad de señoras muy lindas, encantadoras y bien arregladas, que, para congraciarse aún más con mi tío, creo yo ahora, me hicieron mil carantoñas, por lo que volví a casa disgustadísimo con mi padre porque me parecía que no había derecho de que no hiciera una vida así. Mis padres nunca permitieron que volviera a ese barco y ese fue uno de los momentos en los que me di cuenta de que, si uno quiere que sus deseos progresen, hay que usar un poco la picardía y el silencio, o por lo menos cierta cautela, y no ir por ahí expresándose a fondo, porque en ese caso no se sabe cómo van a ser las reacciones de los demás.
Fabricia, desde ya, nunca iba al barco de su padre. Justine era alérgica a ese ambiente y dejaba que ese fuera el territorio de Owen. Allí jugaba fuera de los límites cotidianos, sin flejes, digamos, y ella, que en eso era muy francesa, hacía manga ancha y, además, según parece, lo quería mucho, así que dejaba que esa fuera su zona franca y fingía que lo que sucedía ahí no era de su incumbencia. Owen, en Buenos Aires, no era de salir de noche; si tenía un asunto, como decían entonces, era a la tarde, hora en que debía estar en su escritorio. Pero de todas maneras, como declaró mi tío, que tenía un humor ligero, el pobre ya cumplía con ir al escritorio a la mañana. Sin embargo, a comer a la casa, nunca faltaba y esas, decía Fabricia, eran comidas bastante aburridas donde González Carranza a veces estaba, como dicen los españoles, mirando el plato con albóndigas o, si se encontraba de buen humor, comentaba lo mal que estaba el país, aunque desde hacía unos años estaba más optimista con Onganía. La mujer de González Carranza era buenaza aunque medio plasta, sin mucho carácter. Las personas que más admiraba eran su marido y sus hijos y pocas veces se le escuchó una opinión independiente.
El otro hijo de González Carranza, el segundo, no vivía con ellos. Se había recibido joven de abogado, a su debido tiempo; tenía un campo que trabajaba y un buen estudio de abogacía y colaboraba como comentarista político en distintos semanarios. Se trataba de un hombre, creo, de pocas convicciones, salvo las del momento político en que escribía. Tenía el gran defecto, pienso ahora, de llevar en sí una naturaleza demasiado plástica, que buscaba encontrar siempre lo mejor de cada época y de esa manera se adhería a cada una de nuestras equivocaciones, que ya eran muchas. Yo no le tenía mucha simpatía, porque una vez que fui a misa el domingo, y me ubiqué a su lado por casualidad, me persigné con la mano izquierda y él me dijo, aunque me conocía poco: “M´hijo, uno solo se persigna con la mano derecha, ¿no?”. Y hubo algo en su voz que no me gustó. Porque si bien Owen, el padre de Fabricia, en el fondo era un poco como su madre y lo que más le importaba era la vida privada o tal vez la íntima, Vicente se parecía más a su padre, en el sentido de que creía, me parece, que la vida era, desde todo punto de vista, una relación de fuerzas antagónicas, una especie de combate. Además, había ido a un colegio jesuita donde le habían enseñado a conocer los defectos del contrincante y dado una pátina de cultura, cosa que González Carranza no tenía y tampoco el padre de Fabricia. En ellos, los modales servían como un pasaporte, al revés de lo que pasaba con mi abuelo y mi padre, que de esa manera revelaban, a mi modo de ver, un buen contenido, lo cual hacía que su trato agradable tuviera verdadero sentido. Vicente admiraba a Maquiavelo, pero creo que sin entender que lo que estaba bien para un principado de los Borgia no era lo ideal para una república; no era afecto a El Banquete de Platón, decía que se trataba de una cantidad de degenerados chismorreando, pero sí aprobaba la República, un libro más serio, que por algo expulsaba a los poetas; sostenía que Alemania había tenido sus razones y que el pacto de Versalles había sido una vergüenza. Admiraba cautelosamente a Rosas, pero no lo decía con frecuencia porque muchas familias de gente conocida no lo habían pasado bien en esa época. No era peronista; a la familia de Justine el régimen les había expropiado muchos bienes. No obstante, aunque tenía alguna simpatía por el General, que por lo menos no era comunista, siempre adhirió, como muchos de sus contemporáneos, a todo lo que fuera militar. Para la época de esta historia era un firme sostenedor de todo aquello que a mí, con una mente no entrenada para la abogacía, las finanzas o la economía, me parecía bastante estúpido. Yo en el fondo presentía que era mi enemigo natural.
Y después de vivir un poco y de haber acumulado experiencia todavía me pregunto por qué esa gente tomaba en serio a personajes como Onganía. ¿Acaso porque no había otro? ¿O porque los otros militares eran parecidos a él? ¿O porque ellos eran parecidos? ¿O tal vez porque todo el país, cada uno a su manera, aunque en algunos casos se tratara de gente capaz, se había vuelto tan estúpido como el mundo entero, enredado en una cantidad de venganzas, retribuciones e intereses que nos fueron hundiendo durante los cuarenta años siguientes?