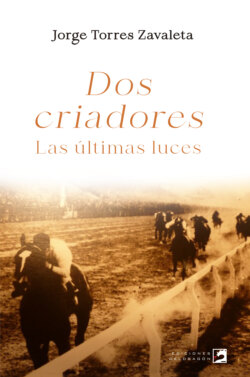Читать книгу Dos criadores - Jorge Torres Zavaleta - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 1968
ОглавлениеEn ese entonces, el mundo era más lento pero estaba igual de desquiciado. En junio de 1968, yo estuve en la Rural con mi familia y pude ver a Onganía, como un soberano, recorrer en carruaje la pista central saludando con dignidad acartonada, el labio —leporino, según se rumoreaba— oculto tras los mostachos de morsa, el pelo recortado pegado a las sienes. Todo el mundo se movía inventando negocios en ese momento. Yo, en cambio, recién adolescente, ensayaba mis primeros cuentos, como un marinero que se prepara para su primer abordaje.
En el 68 parecía que los viejos serían eternos; los jóvenes se manifestaban en París, Perón continuaba con sus manejos desde Puerta de Hierro y nuestra vida parecía inalterable.
Mi abuelo se levantaba temprano; a veces iba con él a ver el apronte de sus caballos en San Isidro o Palermo, donde los principales dueños de los haras eran personajes míticos. Por entonces el público burrero todavía se identificaba con las chaquetillas de cada stud como con las camisetas de los clubes de fútbol. Los colores, como les decíamos, tenían, tanto para los dueños de los studs como para el público adicto, algo de glorioso. En ese devaneo entre el éxito y el fracaso se había debatido toda la vida de mi abuelo; sostener el entusiasmo exigía temple. Y si bien muchas veces —más de las que hubiéramos querido reconocer— había que apechugar, el hambre de triunfo cada tanto adquiría una fuerza renovada, no solo debido a los problemas financieros cada vez más acuciantes, sino a la aparición de un gran caballo o incluso de un crack.
Como decía mi padre, lo más increíble era que mi abuelo tenía suerte. Mi abuelo no lo consideraba así; muy por el contrario, se consideraba un paciente artesano que a través de los años había sabido preparar o sentar la base de una gran floración en el haras, que se renovaba año tras año, aunque a veces eso no ocurría, lamentablemente; pero hasta que no terminaba la temporada su fe le permitía pensar que el juego no estaba hecho y ya habría, según él, un próximo crack en los potreros. Así que mi padre, a quien no le gustaban los vaivenes de las carreras, pero que no podía sustraerse a las emociones que nos brindaban, venía con nosotros a Palermo o a San Isidro cuando los potrillos de cada haras se disponían a demostrar de qué material estaban hechos. A mí me gustaban esas ocasiones.
Ahí en Palermo frecuentaba una cantidad de gente a la que fui conociendo poco a poco y formaban la fauna de esos años. Había un señor, Cané, el más joven de todos en ese grupo de personas bastante mayores; era un carrerista fanático, con intereses más amplios, muy entusiasta de Hudson, que una vez me dijo que consideraba a Kafka el mejor escritor del siglo. Había señoras y señores que entonces me parecían de mediana edad a los que ahora recuerdo bastante jóvenes, y algunas chicas y muchachos medio desconcertados entre toda esa gente mayor. Y a veces iba Mora con Santiago y aunque solo fueran unas pocas horas, estar ahí con ella significaba para todos —según creo— una ocasión especial. Si algo faltaba, era que estuviera ahí como cualquiera, y solo cuando partía a su vida en Francia, y tardaba años o meses en volver, nos dábamos cuenta de que había sido toda una ocasión. Y también en aquel año, mientras dos cracks dirimían su supremacía, estaba Fabricia, y eso sí era algo muy especial para mí.