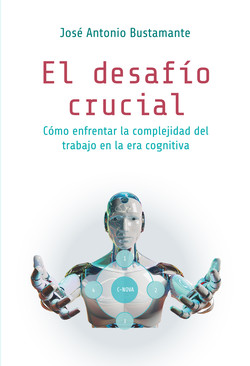Читать книгу El desafío crucial - José Antonio Bustamante - Страница 12
Atrapando la luz
ОглавлениеLa vida es un proceso de adquisición de conocimientos. Toda la evolución no sería otra cosa que un proceso por el cual los sistemas vivos, para adaptarse a su medio, o por ello mismo, extraen conocimientos o leyes del mundo.
Konrad Lorenz
Parménides fue un filósofo griego presocrático, nacido en 530 a. C., que relata haber vivido una experiencia mística con una diosa que le habla y le dice que va a revelarle dos cosas diferentes: has de aprenderlo todo, tanto la imperturbabilidad de la convincente verdad, como las opiniones de los mortales, en las cuales no hay que confiar, pues en ellas no hay creencia verdadera. Esta revelación no sólo se queda en lo expresado, sino que la diosa le da argumentos para creer en esa verdad y también para distinguir lo que no lo es. No te dejes llevar por el antiguo hábito de aceptar lo que habitualmente ves y oyes, basados en lo que la gente dice y hace; sino que sigue mis razonamientos y juzga con tu propia razón lo que has escuchado de mi boca… Todo ello forma parte de un ya muy famoso y estudiado poema, referente obligado de lo que se define como “conocimiento proposicional”, y que se basa en tres partes esenciales: 1. Tener una creencia acerca de algo. 2. Que dicha creencia sea verdadera, y 3. Que sea justificada. La justificación de una creencia será algo fundamental para que determinada proposición, afirmación o creencia, se considere como conocimiento y será lo que lo distinga de una mera “opinión verdadera”. Por ejemplo, Juan cree que va temblar mañana y efectivamente tiembla, pero no tiene ninguna base para su creencia; es una opinión verdadera, pero no conocimiento. De los tres componentes del conocimiento en este caso se cumplen sólo dos, falta la justificación. En uno de los diálogos de Platón, el Teeto, se argumenta que las creencias verdaderas “accidentales” no pueden ser conocimiento. Por otra parte la actitud de creer se presenta en grados de intensidad o fuerza, que tiene que ver con el nivel de confianza respecto de la proposición. Por ejemplo, si estamos muy convencidos (creyentes) de que va temblar mañana (proposición verdadera), entonces estaremos dispuestos a organizar un kit de emergencia, acumular agua o estar atento a las noticias, pero si el grado de creencia es bajo, seguiremos con la vida en forma normal. Esta dinámica entre grado de creencia y acción o comportamiento, tiene una alta incidencia en la toma de decisiones y otras consecuencias a nivel de flexibilidad y apertura frente a nuevas perspectivas, que pueden hacer una gran diferencia en nuestra disposición a investigar, profundizar o razonar sobre un tema.
En relación con la condición de verdad, podría objetarse que ¿cómo es posible que forme parte de la definición de conocimiento, si el alcanzar la verdad absoluta ha sido visto como algo no posible o muy difícil? Sin embargo, el problema de esta objeción es que del ignorar que una proposición sea verdadera, no se puede inferir que no lo sea. Esta posibilidad, como podrá observarse, hace que la búsqueda de la verdad sea más un camino que tiene muchas opciones y no un fin que puede resultar tal vez inalcanzable, pero que no invalida esas aproximaciones sucesivas a las que nos lleve la justificación, dependiendo del peso que ésta tenga en un momento determinado y los cuestionamientos que de ella emerjan.
Podríamos decir que la relevancia de la búsqueda de nuevo conocimiento implicará la búsqueda de nuevas creencias, corrección de las anteriores y búsqueda de justificaciones que garanticen su verdad, todo ello generando nuevas fuentes y procesos por medio de los cuales podamos adquirir dicho conocimiento, que a su vez será nuestra forma de relación (adaptación, transformación, evolución) entre el ser (yo) y las “cosas” del mundo, es decir aquellos hechos, sucesos y objetos que forman la realidad. La relación permanente entre esta triada, como se observa en la Figura 2 (Hombre, Verdad, Mundo), será la base permanente sobre la cual se puede explorar y descubrir nuevas opciones y resolver los desafíos que nos presenta permanentemente la realidad para adaptarnos, transformarla y evolucionar, generando conocimiento útil y valorable.
Sin embargo, la relación entre los componentes de esta triada, como podrá suponerse, no es algo estático. Lo que sabemos y hacemos va cambiando en la medida en que se proponen nuevas teorías, tecnologías, métodos y técnicas para acercarnos a la verdad y este propósito puede verse facilitado o dificultado por nuestra posición frente a ello, dado que existe un elemento mediador de gran importancia: los supuestos, teorías y prácticas que constituyen nuestra “verdad” y no la verdad.
Figura 2: La triada que une al hombre en la búsqueda de la verdad sobre el mundo, a través del conocimiento.
De esta acotada descripción acerca de las razones de la búsqueda de conocimiento para alcanzar una verdad justificada y reducir las “incertezas” acerca del mundo, que aumenten la adaptación y evolución, podríamos deducir un primer fundamento importante que estará en la base de las siguientes etapas en el camino de crear nuevo conocimiento, pues los comportamientos que tengamos al respecto, así como los supuestos, las hipótesis que necesitan ser probadas, las conversaciones que se generen como parte de la justificación, los conflictos que se manifiesten y resuelvan de un modo constructivo, además la creatividad para abordar los hechos del mundo, serán parte esencial del proceso. Es necesario decir algo más respecto a este primer factor clave encontrado en el camino: el mayor debate y surgimiento de nuevas teorías, se ha dado sobre la justificación de nuestras creencias, más que sobre la parte dos, es decir la verdad de la creencia. ¿Qué significa que una creencia esté justificada? Implica que en cierto sentido se nos entregue “una garantía” que no es correcta o verdadera por accidente. La condición de verdad es completamente no controversial, es decir lo que es falso no puede ser conocido. Si algo es falso podemos creer en ello, pero no saberlo en el sentido de tener conocimiento de ello. Aunque se puede cuestionar que es muy difícil alcanzar la verdad, no se puede negar que algo no lo sea en la medida que a través de sucesivas justificaciones nos acerquemos a ella y no sea desechada como falsa. Por ejemplo, lanzar una moneda en una pieza oscura: no podemos saber si salió cara, pero ello no implica que no salió cara. Para saberlo tendremos que emplear algún proceso de búsqueda de justificación y evidencia que nos permita saber y no se debe confundir que algo es verdad con algo que esté en condiciones de ser conocido. Pero sí podemos saber a priori lo que es falso: que haya caído cara y sello al mismo tiempo. Esto son los principios de bivalencia, será lo uno o lo otro (verdadero o falso), pero no ambas cosas a la vez, que se denomina principio de no contradicción, muy importante para la búsqueda de nuevo conocimiento, ya que podemos no saber si es algo verdadero, lo cual no quiere decir que no lo sea, ya que tiene por lo menos un 50% de posibilidades de serlo. Se puede decir que existen razones o evidencias (experiencias directas, como percepciones, recuerdos, intuiciones y lógica) o experiencia indirecta (inferida de ciertos principios que se dan en la realidad), testimonial, es decir dependiente de otras personas para justificar la creencia. No obstante lo anterior, esta forma de evidencia puede ser cuestionada porque depende de mecanismos cognitivos que no son necesariamente confiables y se exigen otras evidencias “externas” para dar mayor peso a la justificación. Según el enfoque causal, la confiablidad está ligada a los conceptos de explicación y causalidad. Por ejemplo, el experto puede explicar la generación de la creencia verdadera, pero esto puede actuar sobre el pasado y no sobre el futuro, lo que como se podrá notar deja aprisionados “dentro de la caja” a los especialistas. Una versión más flexible indica que el experto “rastrea” la verdad del modo de ser del mundo en un dominio determinado, pues tiene cierta competencia para ello, evitando cometer errores y descubre ciertas certezas, pero sus predicciones sobre el futuro son limitadas. También la justificación podría estar dada por “virtud intelectual”, es decir que haya sido originada por una habilidad, disposición o competencia bajo determinadas circunstancias y se asocia, con frecuencia, al llamado conocimiento práctico. En este contexto es posible visualizar la importancia que tendrá, cuando avancemos en la construcción del modelo guía, la introducción de una estrategia de pensamiento que deje entre paréntesis los supuestos a priori que están detrás de nuestras creencias y nos abramos a la idea de cuestionar y formular las hipótesis que requieren evidencia y prueba.
Definido el marco conceptual de por qué estamos siempre detrás del saber, es necesario decir que conocimiento es una palabra compleja que denota numerosas acepciones. A lo largo de siglos de civilización, los seres humanos nos hemos preocupado del mismo pues, como planteamos anteriormente, intuimos o suponemos que nos entrega la posibilidad de “dominar la Creación” y saber de la naturaleza de las cosas. Este significado se relaciona entonces, en mayor o menor medida, con leyes del universo y dependiendo de si esta búsqueda es mística, religiosa o incluso filosófica, mantiene una indudable cercanía con capturar la luz o alcanzar la iluminación. Conocer, del latín cognoscere, implica que la mente del hombre puede tener acceso, por el ejercicio de sus facultades intelectuales, a la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, entender las causas y las leyes que rigen el mundo, es decir, éste se le torna inteligible. Para dejar claro cuál será el sentido y contenido en que usaremos el concepto de conocimiento, será necesario definir otras acepciones de este término que abarcan temas diversos y que han ido derivando en un uso amplio del vocablo, alejándose del uso original ya señalado. Por ejemplo, “conocido” es una persona con quien se tiene algún trato, pero no amistad. Perder o “recobrar el conocimiento”, es una expresión usada cuando una persona se desmaya o vuelve a estar consciente. Otro uso de la palabra ocurre para afirmar una facultad legítima, por ejemplo el juez “conoce” del juicio, este sentido está asociado a información. O como una manera de experimentar algo, por ejemplo “el equipo conoció la derrota”. En este caso puede haber un germen de conocimiento genuino que surge de la experiencia y la posibilidad de un aprendizaje que servirá en una próxima oportunidad, como le ocurre a un niño pequeño que por “no saber” introduce un dedo en una toma de corriente eléctrica y “aprende” desde dicho evento. En una forma aún más alejada de su significado original, el concepto se utiliza como asociado a valoración: “Fue reconocido como el empleado del mes”. O en el sentido inverso, “no se reconoce su aporte”. Otra acepción de la palabra conocimiento relevante de identificar y distinguir del sentido original del vocablo, tiene una orientación más ética, asociándolo a la capacidad de discernir, de entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente, como cuando una madre expresa: “Qué poco conocimiento tiene este hijo mío”. Adicionalmente, el verbo “saber” y su sustantivo “sabiduría”, tienen una indudable cercanía también con el término conocimiento y se confunden o se usan como si fueran sinónimos. No obstante lo anterior, será necesario distinguirlos, en especial cuando sus usos se alejen de la definición original, como ocurre en el siguiente ejemplo: “Sé que estás interesado” por “me da la impresión que estás interesado”, o “tengo información de que estás interesado”. En estos casos el saber apunta a una forma cotidiana de expresar opiniones o compartir una información obtenida desde la propia interpretación o indirectamente desde otras fuentes informativas. Otro ejemplo de estas similitudes pero también de las diferencias, se ejemplifica al decir “Teresa conoce el portugués” y “Teresa sabe portugués”; son expresiones que pueden ser tomadas como iguales, sin embargo, “Julio conoce el programa” y “Julio sabe el programa” ya introduce elementos diferenciadores. Podemos decir, en cambio, que “Pedro conoce a Francisca”, pero no que “Pedro sabe a Francisca”.
El anterior recorrido por los diferentes significados y uso del término conocimiento, tiene un propósito fundamental para comprender en mejor forma los objetivos y metodología que se irá develando a medida que avancemos en nuestra propuesta, pues en este amplio espectro de definiciones, tenemos que distinguir lo que será el sentido del conocimiento que desarrollaremos y éste se relaciona con la acepción original: es decir el conocimiento como la búsqueda de la verdad, de descubrir y de generar valor que derive de dicho conocimiento para sí mismo, para un grupo, para determinadas organizaciones o para la sociedad en su conjunto. Como reflexiona poéticamente el filósofo español Fernando Savater: Quiero dar respuesta a mil preguntas sobre mí mismo, sobre los demás, sobre el mundo que nos rodea, sobre los otros seres vivos e inanimados, sobre cómo vivir mejor.
Con el paso de los años, el conocimiento humano se ha ido sistematizando en diferentes disciplinas, artes o ciencias. San Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, elabora un compendio de todos los saberes conocidos hasta esa fecha. En sus Etimologías presenta las disciplinas (artes) liberales de su tiempo: gramática, retórica, dialéctica, aritmética, música, geometría y astronomía. La aparición de la ciencia como tal y los grandes avances tecnológicos han permitido que esta sistematización crezca de manera exponencial pero, si bien está disponible, no necesariamente es usada para generar nuevo conocimiento o puede resultarnos algo que existe en nuestra experiencia a pesar de su almacenamiento en grandes reservorios en internet. Lo anterior implica que, a nivel individual y de las organizaciones, se requiere algo diferente para obtener valor de este activo intelectual, en una relación muy estrecha, interactiva, dinámica y evolutiva con los tres grandes conceptos relacionados: creencia, verdad y justificación, que se definieron hace dos mil quinientos años.
Según muchos estudiosos, ni Platón ni Aristóteles tienen escritos específicos sobre la teoría del conocimiento, sin embargo ello puede deducirse de algunas de sus obras más significativas, como son la Apología de Sócrates, los Diálogos o Metafísica. ¿Qué se dice en sus teorías sobre la posibilidad de que el hombre acceda al conocimiento de las “cosas como son”?, ¿cuáles son las formas o caminos que puede seguir para lograrlo? ¿Existen límites como ser humano que le impidan alcanzar este conocimiento esencial y en ese mismo sentido, es posible perfeccionar las maneras de actuar para intentar alcanzarlo? “Todos los hombres, por naturaleza aspiran al saber”. “El ejercitar la sabiduría y el conocer son deseables para el hombre por sí mismos, en efecto, no es posible vivir como hombre sin estas cosas”, “Su expresión visible es el asombro al comienzo ante las dificultades más simples y luego lo más complejo como es el origen del Universo entero”, escribe Aristóteles en el libro I de su Metafísica. No obstante lo anterior, inicialmente este conocimiento son sólo “sombras” de lo verdadero, pero tiene una opción: seguir el camino, el “método de preguntar” para avanzar hacia la sabiduría. Así se busca transformar la opinión o juicio en una verdad profunda para encontrar lo que las cosas son. Este saber puede ser enseñado y aprendido a través del “diálogo”. Platón por su parte distingue las siguientes clases de conocimiento: Opinión o doxa, el cual es el conocimiento que surge de la experiencia sensible, cuyo objeto son las cosas materiales y Ciencia o episteme que es el conocimiento inteligible, que nos permite comprender las leyes que rigen el Mundo, cuyo objeto son las Ideas, el “ser eterno e inmutable”.
Los conceptos definidos por Platón serán una referencia muy frecuente en la búsqueda de nuevo conocimiento desde la perspectiva de las estrategias para lograrlo que se basen en las conversaciones y el diálogo, pues deberá cambiarse la doxa u opinión, que se apoya en supuestos y creencias por la episteme, es decir la ciencia, en otras palabras en la formulación de ciertas ideas, que serán en su conjunto hipótesis a ser comprobadas. Giovanni Reale, autor de una muy completa Historia de la Filosofía, señala que Aristóteles distingue varios niveles o grados de conocimiento: el conocimiento sensible deriva directamente de la sensación y es un tipo de conocimiento inmediato y fugaz, desapareciendo con la sensación que lo ha generado. Sin embargo, al mezclarse con la memoria sensitiva y con la imaginación puede dar lugar a un tipo de conocimiento más persistente. Ese proceso tiene lugar en el hombre, generando la experiencia como resultado de la actividad de la memoria que, sin permitirles a los hombres conocer el porqué y la causa de los objetos conocidos, les permite, sin embargo, saber que existen, es decir, la experiencia consiste en el conocimiento de las cosas particulares: “Ninguna de las acciones sensibles constituye a nuestros ojos el verdadero saber, bien que sean el fundamento del conocimiento de las cosas particulares; pero no nos dicen el porqué de nada; por ejemplo, nos hacen ver que el fuego es caliente, pero sólo que es caliente”. (Metafísica, libro 1,1). El nivel más elevado de conocimiento vendría representado por la “actividad del entendimiento”, que permite conocer el porqué y la causa de los objetos; este saber surge necesariamente de la experiencia, pero en la medida en que es capaz de explicar la causa de lo que existe se constituye en el verdadero conocimiento: se pone así énfasis en que el saber no debería ser solo teórico, sino una combinación que emerge de la observación sensible o vivencia, que proviene de la práctica y que finalmente se conceptualiza y sistematiza.
La perspectiva filosófica que hemos recorrido en esta primera etapa del camino hacia la creación del nuevo conocimiento, posee una gran relevancia por las consecuencias que ha tenido en la educación, en el aprendizaje organizacional, en el desarrollo de competencias técnicas y sociales que hasta hoy debemos considerar para un posterior modelo de creación de conocimiento. Y tal vez no nos damos cuenta, pero técnicas como el obtener ideas al preguntar, desarrollando la creatividad, el diálogo y las conversaciones como fuentes de “luz”, la importancia de la co-construcción y participación activa en el desarrollo de ideas, son algunos de los elementos de la herencia invaluable a tener en cuenta como base para superar el desafío crucial en el trabajo del futuro. Por otra parte, unido al valor de algunos principios extraídos de la filosofía, que podremos transformar en guías de acción al momento de incrementar nuestra preparación para crear opciones de valor, hay dos aspectos que aparecen muy importantes y necesarios de tener en cuenta: El primero de ellos tiene que ver con la forma en que estos principios y creencias influyen en cómo adquirimos conocimiento, pues se ha tenido una postura de pasividad, es decir ha predominado la idea de que basta con exponerse a él a través de la observación, el escuchar o el registrar lo que otros comunican o transmiten para considerar que ya lo poseemos. El segundo aspecto es propositivo de la potencialidad que podemos desarrollar al ser partícipes activos en el proceso de adquirir conocimiento y aplicarlo en forma de crear valor: Se relaciona con ir más allá de los límites que han sido impuestos por factores culturales o metodológicos y, por lo tanto, un cambio de paradigma es posible para lograr un nuevo nivel de competencias cognitivas.