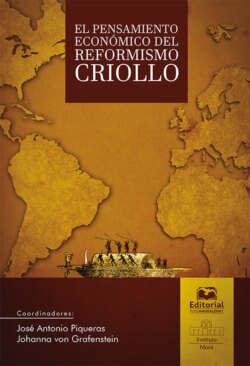Читать книгу El pensamiento económico del reformismo criollo - José Antonio Piqueras - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El pensamiento económico del reformismo criollo Introducción
ОглавлениеEl último tercio del siglo XVIII fue rico en innovaciones en los dominios de la monarquía española, el Reino de España e Indias, de acuerdo con la denominación adoptada a partir de la entronización de los Borbones, nombre que revela la voluntad de la Corona de avanzar hacia una asimilación administrativa y fiscal y a una centralización política.
El siglo había conocido en América y en el Caribe español alternancias de coyunturas y desplazamientos sectoriales y territoriales en cuanto a la centralidad en la generación valor. Un amplio consenso apunta, en términos generales, a que trascurridas las dos o tres primeras décadas se asistió a un crecimiento general de la población, a un incremento de la producción agrícola y de su peso en las economías coloniales, a un aumento considerable del comercio atlántico junto con el que se hallaba orientado a los mercados regionales internos; la extracción de plata mexicana superaba el declive de la producción andina y al finalizar el siglo multiplicaba por cuatro la proporcionada por la suma de ambas regiones en 17001.
La potenciación de la minería a través de incentivos introducidos por la Corona —rebajas fiscales, subsidios a insumos, reforzamiento del reclutamiento de trabajo indígena—, así como la mejora de la oferta de trabajo esclavizado africano, tuvo una incidencia directa en la recuperación de la producción y en el desarrollo de las economías regionales agrícolas y artesanales (Gelman, 2014). Los dominios que en el pasado habían desempeñado un papel secundario o subordinado a los grandes centros económicos y administrativos, caso del Río de la Plata y de las capitanías “de frontera” —Chile, Venezuela, Guatemala, Yucatán y las insulares del Caribe—, conocieron en mayor o menor medida avances destacados en sus economías; alejados de los centros mineros, su crecimiento descansó en la agricultura, la ganadería y el comercio tanto de bienes como, en varios de los casos citados, de esclavos.
Las políticas implementadas por los monarcas estuvieron dirigidas en última instancia a incrementar la extracción de metales y la recaudación fiscal a fin de atender los gastos crecientes del imperio y las frecuentes guerras que se sucedieron en la época. Aparte de las medidas específicas adoptadas en el sector extractivo, la Corona recurrió a sucesivas reformas basadas en dos principios: en primer lugar, se procuró el perfeccionamiento del sistema recaudatorio, persiguiendo el fraude y dotándose de una burocracia más eficiente y mejor controlada, lo que ocasionó un sinnúmero de fricciones con la burocracia local, puesto que el empleo de contador y los restantes relacionados con las cajas reales habían sido acaparados en muchos casos por las familias de las oligarquías criollas o por peninsulares que finalmente habían sido atraídos por estas (Pietschmann, 1996; Jáuregui, 1999; Bertrand, 2011; Alameda, 2014; Socolow,1987; Kuethe,1993); en segundo término, fue abriéndose paso la idea de fomentar la riqueza en manos particulares —favorecer la industria y los mercados de tierras—, de manera que se diversificara y se multiplicara la base sobre la que se imponían los tributos, aunque, para llegar a esto último, en ocasiones debieron suprimirse o rebajarse cargas tradicionales que lastraban insumos, anteponiéndose la consideración del valor del producto final, lo que en el curso de las décadas halló no pocas objeciones entre los secretarios de real despacho y consejeros. Contrariamente a lo previsto para América, constata Pedro Tedde, el resultado en España fue que entre 1760 y el final de siglo la carga fiscal por persona se incrementó más que el producto por habitante (Tedde de Lorca, 2014, pp.447-480; las teorías, en Fuentes Quintana, 1999a y 1999b; dos análisis de caso: Llombart, 1992 y Llombart 2011, pp.75-104).
Al mismo tiempo que se ensayaban las reformas administrativas y fiscales, e incluso antes y con una minuciosidad que no encontramos en aquellas, la Corona emprendió una política de inversiones de capitales, transfiriendo de manera regular importantes sumas de plata de los virreinatos productores de metales —en los que además la recaudación fiscal proporcionaba ingresos saneados— a las regiones deficitarias en forma de situados. Los situados no solo atendían los cargos de personal civil y militar de las respectivas audiencias y capitanías, sino que también se empleaban en fortificaciones, edificios públicos, astilleros, fundiciones, arreglo de puertos y caminos, avituallamiento de los ejércitos y las flotas, y en la financiación de la Real Factoría de Tabaco (Marichal y Grafenstein, 2012; Sánchez, 2015; Serrano, 2004; Serrano, 2018; Náter, 2017).
Las reformas borbónicas —hoy existe un consenso al respecto— fueron una serie de medidas adoptadas a lo largo de casi un siglo por los monarcas que se sucedieron en el trono, aconsejadas por ministros y arbitristas de diferente orientación, ajenas a un programa común y carentes de una coherencia completa, aunque no exentas de esta, por cuanto persiguieron objetivos similares. No entra entre nuestros objetivos presentar un balance de esas reformas, materia periódica de reflexión desde las perspectivas económica, administrativa, política y cultural2. Nuestro propósito consiste en señalar un punto de inflexión que tendría lugar en las décadas finales del siglo xviii, en un proceso que comienza a acelerarse a partir de la década de 1760. Diversos ensayos han llamado la atención sobre esta etapa de cambios y sobre sus consecuencias que se funden con las alteraciones del ciclo de las guerras napoleónicas (Stein y Stein, 2005; Stein y Stein, 2009; Paquette, 2008; Gelman, Llopies, y Marichal, 2014; Bertrand y Moutoukias, 2018).
Es la época del ascenso al trono de Carlos iii, con el trasfondo de la Guerra de los Siete Años, seguida de la Guerra de Independencia estadunidense, dos grandes conflictos que para España implicaron costos elevados y transferencias territoriales. Es la época del encumbramiento de ministros reformadores movidos, con frecuencia, por proyectos alternos entre sí, con sus respectivos “partidos”, cuyo acceso al cargo llevaba consigo un movimiento de nombramientos en los empleos de ultramar. Son los años en que se introducen las intendencias y se ejecuta una amplia reforma en las milicias provinciales, de la aprobación en 1778 del comercio libre intra-imperial, de la creación de nuevas figuras impositivas sobre el consumo y de una recaudación más celosa, de la política de españolización —mediante funcionarios peninsulares— de los altos empleos en las audiencias reales, el ejército y la alta administración virreinal. Presenciamos asimismo disputas entre los antiguos consulados de comercio y los nuevos actores económicos, de un lado, y entre aquellos y los puertos pujantes que reclamaban para sí instituciones semejantes a las citadas. El siglo había comenzado con la concesión del navío de permiso a los ingleses, que fracturaba el monopolio mercantil español, y acabó recorrido por el auge imparable del comercio de contrabando que penetraba la interminable porosidad de las fronteras imperiales y seducía la inclinación de no pocos funcionarios que debían velar por la integridad de la Real Hacienda.
El desarrollo de la agricultura con una orientación comercial —y, por extensión, de las actividades pecuarias— estuvo unida a circunstancias diversas. Las grandes haciendas y chacras que tenían por finalidad abastecer las ciudades próximas y en particular a los centros mineros que concentraban un número importante de trabajadores y una ausencia casi completa de diversificación de producciones, respondieron a dinámicas muy distintas a las que gobernaron el empuje de las plantaciones de azúcar y de cacao, y estas a su vez se diferenciaban de los cultivos asociados a la obtención de tintes (añil, palo de Campeche, cochinilla del nopal) y del algodón. Hasta finales de siglo conservó su importancia la exportación de cueros, y hasta esa misma época el tabaco mantuvo la primacía en cuanto valor de las exportaciones: el monopolio real hizo de su renta la segunda en importancia de la monarquía. Hacia 1796, las producciones agrícolas, tintes, cueros y maderas representaban el 44 % del valor de las importaciones peninsulares de América (Fisher, 1993, p.26).
Esto en cuanto a exportaciones atlánticas, porque además se hallaban las producciones para los mercados internos y regionales: maíz, trigo, mandioca, hierba mate, carnes secas, reses vivas, sebo, aparte de los fríjoles, la patata y el arroz que con los anteriores proporcionaban el alimento popular. Y estaban las salidas de frutos de contrabando o las autorizaciones temporales de exportar a naciones aliadas en coyunturas de guerra. Luego vino el declive del comercio colonial a partir de 1797.
El fomento de la agricultura había sido una constante de la colonización impulsada por los ingleses en el siglo xvii en el Caribe y en las colonias del Norte. Cesiones de tierras, tributos moderados y ventajas en la extracción de los frutos hacia la metrópoli fueron medidas implementadas en 1651 por las Actas de Navegación, que imponían el monopolio inglés en el transporte entre colonias y metrópoli y reservaban la provisión de manufacturas a esta última; las Actas tenían otra consecuencia: debido a los privilegios concedidos a compañías exclusivas, abrían mercados externos a los frutos coloniales, facilitando el papel reexportador de Inglaterra.
La exclusividad acompañó a Francia en su introducción en el Canadá y en su descenso por el Misisipi y en las colonias de las Antillas que, como las posesiones inglesas, carentes de minería, se ofrecían como espacios idóneos para el cultivo de plantas tropicales cuya demanda y precio en Europa no cesaban de crecer. La expansión neerlandesa en el noreste de Brasil, alguna pequeña isla caribeña, Nueva Ámsterdam y los territorios que darían lugar a la Guayana, creando el modelo de compañías privadas con privilegio luego seguido por ingleses y franceses, constituía un imperio basado en el tráfico de mercaderías, pero básicamente descansaba en frutos, maderas, esclavos y tejidos.
La exclusividad en las transacciones mercantiles había sido la norma en el imperio español desde su establecimiento en América. Sin embargo, muy pronto la monarquía española reveló que carecía de la capacidad de acaparar el tráfico naval atlántico y el suministro de bienes manufacturados, de los capitales para financiarlo y del aporte de esclavos africanos que demandaban los dominios ultramarinos. La historia de la carrera de Indias lo ejemplifica desde sus inicios (Bernal, 1992; García-Baquero, 1988; Bustos, 2005, Vilar, 1977; Fernández, 2011).
Las doctrinas mercantilistas establecidas al unísono de la creación de los imperios de ultramar habían heredado del siglo xv y xvi la teoría bullonista o metalista que asimilaba la fortaleza de un reino a la acumulación de metales preciosos, bien por acaparamiento de los recursos mineros, como sucede con los Habsburgos tras la conquista de América, o mediante un comercio activo que proporcione crecidos superávits, lo que bien podía lograrse mediante la reducción de importaciones por la autosuficiencia interna, o por el fomento de las manufacturas destinadas a la exportación. Fue en la Escuela de Salamanca, a mediados del siglo xvi, donde primero se elaboró una crítica a estas teorías al considerar que los metales no tenían un valor intrínseco sino que, en cuanto mercancía, contenían un poder adquisitivo variable en razón de su escasez o abundancia, por lo que su mera acumulación no implicaba mayor riqueza y su valor decrecía si había escasez de cuanto se precisaba; por lo tanto, se hacía necesaria mayor cantidad de metal para adquirir esos bienes (Grice-Hutchinson, 2005. Lluch, Gómez y Robledo, 1998).
Se ha interpretado, asimismo, que varios autores de dicha escuela desarrollaron principios “modernos” de tributación al sostener que las cargas impositivas no debían desincentivar el consumo al incidir en exceso en el precio, que habían de ser justas y debían de favorecer la “prosperidad temporal” (el crecimiento), y su cobro tenía que ser organizado bajo criterios económicos y públicos (Perdices de Blas y Revuelta López, 2009, pp.1-28).
Las teorías del valor-dinero, del valor-escasez y del interés o precio-tiempo por disponer de un capital de manera anticipada, formuladas en fecha temprana, en un imperio como el español no resolvieron la necesidad de disponer de oro y plata para pagar ejércitos en guerra y la burocracia. Si había algo peor que la inflación, con el empobrecimiento general que comportaba, eran las quiebras de la Real Hacienda, recurrentes en el pasado, o hallarse con el Tesoro vacío cuando se prodigaban los desafíos internacionales en el Atlántico. La proverbial incapacidad de la monarquía de vigilar y perseguir el contrabando, que perforaba el capítulo de ingresos y dañaba las producciones peninsulares, se acrecentó en la segunda mitad del xviii a pesar de los esfuerzos desplegados para denunciarlo. Ya que aumentaba la capacidad productiva —y militar— de sus competidores, hubo una mayor predisposición criolla a participar en estas transacciones y la venalidad de los funcionarios no bien retribuidos contribuía al fracaso de la represión del tráfico ilegal.
De otra parte, el mercantilismo sobre unos principios básicos careció de una doctrina constante y unitaria a lo largo de su extensa duración. Teóricos y arbitristas se disputaron los remedios a los males de la monarquía (Fuentes, 1999a, pp.359-622).
A mediados del siglo xviii, con la obra de Montesquieu, se introduciría una corriente que desde finales del xix sería bautizada como “utilitarismo neomercantilista”. El neomercantilismo enfatizaba el papel civilizador del comercio y la utilidad común concebida como un conjunto de obligaciones recíprocas, anclada todavía en las esencias del Antiguo Régimen, en lugar de abogar por el simple individualismo; utilitarismo del que se extraen consecuencias para la filosofía y el gobierno, que a su vez ha de asumir la tarea de promover el fomento económico y contempla la persecución de la felicidad por los individuos. Ese “utilitarismo neomercantilista” enlaza con la vertiente colonial del programa colbertista en cuanto este alienta el desarrollo dirigido de la agricultura en ultramar y la colonización, para ello, de nuevos territorios, a fin de alimentar el volumen de intercambios y la acumulación de ingresos mercantiles y fiscales en manos del Estado, base de su grandeza. José Enrique Cobarrubias ha analizado sus fundamentos programáticos y su adopción —y adaptación— en la Nueva España, asociándolos a la colonización del norte por Escandón (Nueva Santander), entre otros, y a las ideas defendidas por el visitador José de Gálvez sobre los proyectos para la Alta California, propuestas que se completarían en la época del virrey Bucarelli con políticas asistenciales y la difusión de saberes útiles. En cuanto al pensamiento “utilitario”, Covarrubias señala las figuras de Juan Benito Díaz de Gamarra y de José Antonio de Alzate; del primero destaca sus ideas próximas a las de Feijoo, pero también la similitud con los principios de Antonio Genovesi (Cobarrubias, 2005).
A efectos de identificar la transición al liberalismo, desempeñó un papel más destacado el llamado “mercantilismo liberal”, aparente contradicción de términos que encierra la liberalización de las prohibiciones y las exclusividades comerciales, monopólicas. El “mercantilismo liberal” comenzaría a despuntar en Inglaterra y alcanzaría difusión a medida que se extendían las críticas hacia las compañías privilegiadas y se percibían sus desventajas. Antonio Genovesi sería uno de sus difusores mejor aceptado en la Europa meridional y a través de España en los dominios de América. Si algún eco trasciende del pensamiento de Adam Smith, las ideas que prevalecen son las sustentadas por Genovesi y otros autores tenidos por menores o por divulgadores en el panorama intelectual europeo del xviii.
El “mercantilismo liberal”, diferenciado del colbertista, que se definía por la exclusividad, vendría a ocupar un pensamiento intermedio entre el fomento de la agricultura en las colonias, convertidas en mercados reservados de las metrópolis, con un comercio reglamentado por el Estado y administrado mediante compañías privilegiadas, y esa misma función de los territorios de ultramar, pero basada esencialmente en el interés de los agentes económicos y la libre circulación de mercancías, como sostendría la economía política “clásica”, liberal. Con la finalidad de auspiciar la afluencia a Europa de materias primas y de alimentos a bajo precio, y de conseguir simultáneamente la extensión de los mercados para los productos de la metrópoli, debían crearse las condiciones para la expansión de la producción agraria y de la población de las colonias, sin renunciar, en consecuencia, al monopolio mercantil de la metrópoli. El plan incluía abrir los puertos de uno y otro lado del Atlántico al comercio interno del imperio, que implicaba dejarlo en manos particulares, lo que con una expresión equívoca se llamó comercio libre (Llombart, 1992, pp.117-118).
En la práctica mercantilista clásica de las potencias europeas que no tuvieron acceso a las regiones mineras, en la reformulación colonial colbertista, en el llamado “utilitarismo neomercantilista”, en el “mercantilismo liberal”, la expansión de la producción agraria destinada al comercio trasatlántico se convirtió en un objetivo preferente. Para llevarlo a cabo, se hacía preciso un aumento de la población de las colonias mediante la emigración europea y la mejora de las condiciones para lograr un crecimiento vegetativo sostenido. No obstante, el modelo de plantaciones en el trópico y zonas subtropicales introducía una variante singular: la emigración forzada en calidad de esclavos de centenares de miles de ellos, de millones en medio siglo.
Fue frecuente —y subsiste entre algunos historiadores— identificar estas políticas con la fisiocracia, interpretada como una mera reorientación de la acumulación de metales y del intervencionismo que promovía las manufacturas para la exportación y, con ello, la acumulación de superávits comerciales, sustituidos por una atención preferente hacia la agricultura, creadora sostenible de riqueza y base de la expansión de la población. Hace tiempo se llamó la atención sobre el equívoco. En la historiografía española lo señalaron Ernest Lluch y Lluís Argemí en su libro Agrarismo y fisiocracia en España, cuando nos recordaban que las ideas resumidas por nosotros en los párrafos precedentes formaban parte de las ideas agraristas que se extendieron durante el siglo xviii, mientras la fisiocracia —una variante del agrarismo— implicaba un determinado sistema cerrado de ordenación económica y política que apenas llegó a ser sostenido por una escuela de pensadores (Lluch y Argemí, 1985).
En la América del último tercio del setecientos y la primera década del ochocientos circularon ideas que reaccionaban en contra de los monopolios exclusivos de la metrópoli, plagados de reglamentaciones y de privilegios que encarecían los precios y dificultaban los intercambios comerciales.3
Asientos, compañías privilegiadas, consulados reforzados en su aspecto jurisdiccional, grandes intereses agremiados, itinerarios mercantiles casi imposibles y muy costosos, todo cuanto representaba el antiguo mercantilismo perjudicaba las manufacturas de la propia metrópoli al condicionar la adquisición de materias primas y limitar sus mercados, y de otro lado restringía la expansión y la prosperidad de las colonias en una época en la que se sucedían las novedades en el mundo atlántico. Son los tiempos de la prosperidad de las Indias Occidentales británicas y la todavía más prodigiosa de las Antillas francesas, de los intercambios de colonias por conquistas que se libraban en el mar Caribe y en sus costas próximas, de las protestas de los colonos franceses de Saint-Domingue que arrancaron en 1767 a su metrópoli el exclusif mitigé, de la independencia de las Trece Colonias y la apertura limitada al comercio con ese nuevo e inesperado aliado de la monarquía española, con la que los franceses contrabandearon cuanto pudieron después de la formación de los Estados Unidos, del incremento de la demanda en Europa de los frutos tropicales, de la revolución francesa en el Caribe y de la revolución de los esclavos en Haití, de las guerras napoleónicas que a partir de 1796 abrieron los puertos hispanoamericanos al comercio con aliados y neutrales por espacio de dos décadas.
La emergencia y el desarrollo de un pensamiento crítico con los privilegios, prohibiciones y restricciones de diferente grado, abierto al fomento agrícola para la exportación que impulsara el comercio en general e insertara por fin, o lo hiciera de manera plena y decidida, a las economías americanas en la economía mundial predominante que se articulaba en torno al atlántico norte, en el capitalismo que asistía al nacimiento de las sociedades industriales y a la expansión del comercio como nunca antes se había conocido, tuvo lugar en diferentes ciudades del imperio español por los mismos años, con argumentos coincidentes en muchos casos, con matices claros en otros. La presentación de estas ideas tiene cursos diferentes. Así, por ejemplo, encontramos a un sujeto, Juan Francisco Creagh, natural de Santiago de Cuba, en cuyo cabildo ocupa el cargo de regidor, que había hecho del contrabando su actividad ordinaria, por lo que llegó a ser apresado y confinado en la villa de Trinidad, de la que logra escapar para refugiarse en la corte española. Una vez en Madrid, después de recibir el nombramiento de apoderado del ayuntamiento al que pertenecía, el 13 de junio de 1788 elevaba al rey una representación en la que solicitaba para Santiago de Cuba la más amplia libertad de entrada de esclavos exentos del pago de derechos, así como de herramientas para la agricultura y útiles destinados a la fabricación del azúcar, entre otras peticiones dirigidas al fomento de la agricultura y la liberalización de las exportaciones (Marrero, 1984, p.11).
Creagh se esforzaba en conseguir para la región oriental de Cuba las gracias que poco antes, en 1786, se habían reconocido a Santo Domingo y que también pretendían los habaneros. Pero Creagh iba más lejos al esperar que fueran reconocidas como legales las prácticas a las que se dedicaban muchos de sus paisanos comerciantes, un libre comercio avant la lettre. En 1791 lo encontramos entre los suscriptores de un tratado de legislación con los títulos de “Abogado y Regidor de la Isla (sic) de Cuba, y su Diputado” (Pérez y López 1791, la lista la encabeza Antonio Porlier, ministro de Gracia y Justicia).
Hay tres elementos que contribuyen a explicar la coincidencia temporal en la expresión y difusión de estas ideas a las que hacemos referencia: a) las consecuencias de las disposiciones dictadas por la Corona; b) el momento en el que se encuentran los intereses económicos locales y las expectativas de su promoción; y c) debemos añadir, además, un aspecto institucional: los síndicos de los consulados de comercio fueron algunos los principales receptores y difusores —y adaptadores— de las teorías agraristas y del llamado “mercantilismo liberal” en las décadas que transcurren de 1790 a 1810, asimismo enseñadas en las universidades después de las últimas reformas de la década de 1780. La circulación de ideas quedó reforzada en algunos casos por el conocimiento personal o la coincidencia temporal de varios de sus portavoces en la corte o en otras ciudades de la monarquía.
En la denuncia de los monopolios y privilegios mercantiles se forma el pensamiento del americano libre que poco después reclamará asumir en sus manos su destino. Pero la secuencia no es directa, inmediata, ni todos los que abogan por libertades comerciales y económicas seguirán la deriva de la ruptura con España. Ni siquiera todos los principales ideólogos de esta crítica fueron criollos, sino que hallamos no pocos funcionarios peninsulares en las reales audiencias, intendencias y universidades que sostienen principios semejantes, considerando la necesidad de la reforma de la monarquía y su prosperidad, que obviamente se unen a la prosperidad y la felicidad de los “españoles americanos”.
Con variaciones en las ideas expresadas por los autores y entre regiones, en la época referida encontramos una expresión de reformismo económico criollo o criollizado en Manuel Belgrano y Mariano Moreno, en el Río de la Plata; en Victorián de Villava, en Charcas; en Miguel de Salas y José Joaquín de Mora, en Chile; en Miguel de Lastarría, en Perú; en Antonio de Nárvaéz y José Ignacio de Pombo, en Nueva Granada; en Francisco de Arango y Parreño, en Cuba; en Antonio Sánchez Valverde, en Santo Domingo, etcétera. Fuera del imperio español, con las oportunas diferencias, encontramos algo semejante en el martiniqués Moreau de Saint-Mery o en los colonos franceses de Saint-Domingue que abogan por su autogobierno parcial. Propuestas similares parecen encontrarse en otras realidades coloniales. El caso de Brasil apunta en esa dirección y, al igual que sucede en el caso hispanoamericano, los precedentes que abogan por las reformas se suceden desde comienzos del siglo XVIII, en un discurrir paralelo de imperios disímiles con problemas comunes cuyo estudio comparado apenas ha avanzado.
Por pensamiento económico del reformismo criollo entendemos un estado de opinión tejido de nuevas ideas económicas que beben del “mercantilismo liberal” y el agrarismo, que son adoptados, adaptados y también reelaborados y enriquecidos a la luz de las condiciones de la América colonial, de prácticas corporativas cuyos intereses se expresan en representaciones y memorias, y de controversias acerca de las políticas económicas dictadas por la monarquía. En ese sentido, se distancia de la alta teoría, de los ensayos de economía política de raíz europea, aunque por otra vía, en las condiciones del imperio español de América en el que centramos la principal atención, forma un corpus de principios, análisis y deducciones que corresponden al nacimiento de la economía política en Hispanoamérica y de los principales territorios que la conformaban.
Desde una perspectiva eurocéntrica, los autores que comprendemos en la citada denominación, los reunidos en esta obra, los citados y otros que podríamos añadir, serían meros receptores y difusores de las doctrinas elaboradas en Europa. E incluso, desde una concepción académica restringida, algunas representaciones, determinados proyectos de expansión de uno u otro sector económico, las controversias entre sectores mercantiles expresadas por consulados y otros ajenos a estos debieran quedar fuera de la noción de “pensamiento”, reservada a las ideas estructuradas y expuestas conforme a criterios formales comúnmente aceptados. Desde la perspectiva de la decolonialidad es posible encontrar una lógica expositiva vinculada a las necesidades de cada realidad regional americana —y por su dependencia de un mismo poder imperial, también común—, cuya finalidad última es persuadir a las autoridades de la monarquía de la conveniencia de ciertas políticas y cuya utilidad beneficiaría tanto a los habitantes de las colonias como a la hacienda real y al comercio en general. La ciudad letrada criolla, al igual que reelabora los principios del iusnaturalismo, del derecho natural y de gentes, adecuándolos a las necesidades locales, y para hacerlos más aceptables los tamiza pasándolos por los filtros de la cultura establecida, política y religiosa, dentro de las condiciones en la que se desenvuelve auspicia un modo de pensar los problemas y las soluciones económicas: lleva a cabo una adopción fragmentada de ideas, proporciona un modelo original de contribución a la economía política que unas veces descansa en la crítica de privilegios y prohibiciones, en un sentido liberalizador, y en otras llega más lejos al elaborar un modelo de economía colonial inserta en el mundo mercantil-industrial del incipiente capitalismo y es capaz de articular empresa, mecanización y conservación, y potenciación del trabajo esclavizado.
Este pensamiento “criollo” —eminentemente criollo, aunque, como venimos señalando, compartido también y a veces alentado por funcionarios españoles confrontados con la realidad americana desde sus empleos en la intendencia, la fiscalía de la audiencia o la universidad—, es un pensamiento práctico, conocedor de la teoría económica en grado variable pero menos interesado en una determinada doctrina concebida como cuerpo cerrado que en su utilización como fuente y como autoridad, subordinada siempre a la resolución de situaciones concretas en una coyuntura —o varias sucesivas— en las que el mercantilismo basado en la exclusividad resulta francamente insuficiente. En consecuencia, casi siempre adopta una posición comprensiva hacia los intereses de la monarquía y a la vez se muestra crítico con las inercias, la defensa de los intereses consolidados por grupos de voluntad monopólica y las reformas emprendidas que juzga desacertadas, etcétera. Sus diagnósticos no implican una evaluación del modelo colonial en su conjunto o del agotamiento de políticas que no hayan sido previamente abandonadas o al menos discutidas por las mismas reformas. Sin embargo, las reflexiones, incluso en memoriales y representaciones, suelen aportar antecedentes, una exposición de las condiciones críticas que se desean superar y propuestas que han de ser leídas a la luz de los nuevos tiempos y de la creación de riqueza por procedimientos distintos de los establecidos.
La obra que presentamos se enmarca en el acercamiento a esta realidad intelectual. El lector advertirá la pluralidad de enfoques de las contribuciones, en gran parte debido a la diversidad de aportaciones de los casos estudiados: desde autores con una obra identificativa —Luís da Cunha, Francisco Narváez, Sánchez Valverde, Arango y Parreño, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel José de Lavard, Félix de Azara, Francisco de Herrera, Malaspina…—, a representaciones específicas en el contexto de un proyecto o un conflicto de intereses sectoriales, o la sistematización y popularización de la economía política a comienzos de la vida republicana, que implica un cambio de actitud de los receptores una vez superada la dependencia imperial.
En los últimos tres lustros, la historia del pensamiento económico latinoamericano relativa a los siglos XVIII y primera mitad del XIX ha conocido un impulso notable en comparación con épocas anteriores; no obstante, la privilegiada atención que ha merecido y continúa mereciendo la incidencia de los informes Kemmerer en las décadas de 1920 y 1930 y, sobre todo, la identificación del pensamiento económico de América Latina con el periodo de la postguerra y la creación de la CEPAL. Los estudios sobre el siglo XIX vienen a centrarse en la recepción de la economía clásica y en los debates sobre proteccionismo y comercio exterior. Los reducidos estudios sobre el siglo XVIII destacaban la recepción previa del mercantilismo y, en su caso, la formación intelectual en materia económica de algunos políticos y escritores relevantes en las respectivas historias nacionales. Los seminarios establecidos en varias instituciones, las monografías, las obras colectivas, han alumbrado un panorama sobre las ideas mercantiles, agrarias, fiscales y monetarias que ahora resulta mejor conocido, particularmente para el caso de México (Martínez y Ludlow, 2007; Martínez, 2009; Romero, 2009; Sánchez, 2014).
El camino recorrido en estos últimos trabajos ha resultado muy fructífero, a la vez que nos hallamos, según nos parece, lejos de alcanzar una meta plenamente satisfactoria. La presente obra se reclama en la citada dirección. Incursiona en el análisis de varios de los personajes y espacios antes mencionados; sus contribuciones se ocupan de los diagnósticos y planes de reforma formuladas por miembros de las élites criollas en primer lugar, pero también por funcionarios de las administraciones virreinales e intelectuales de la península ibérica, activos en ambos lados del Atlántico o que consideraron la importancia de las posesiones ultramarinas para los proyectos de renovación metropolitanos.
La primera contribución, de la autoría de Matilde Souto, analiza la coyuntura posGuerra de Sucesión y su impacto en Nueva España. La autora pone en el centro de su análisis la mirada de los grandes almaceneros de la ciudad de México sobre las consecuencias que tuvieron el Tratado de Utrecht y las primeras reformas de los Borbones, llevados al trono de España al iniciar el siglo.
A lo largo del siglo anterior, los grandes comerciantes “mexicanos” —muchos de ellos habían nacido en la península, puntualiza Souto, pero consideraban a Nueva España como su “patria económica”— habían afianzado su control sobre el comercio en el virreinato, el de las Filipinas, además de los intercambios con la capitanía general de Guatemala en su lado del Pacífico. Matilde Souto muestra cómo esta autonomía, juntamente con la complejidad del reino, hicieron difícil la introducción de grandes cambios. Estos traían consigo la presencia de ingleses no solo en el puerto de Veracruz, sino también en el interior del reino, comerciando sus mercancías y aun introduciéndose en el rescate de la plata, mientras que la regularización de las flotas hacía aumentar la llegada de barcos y mercancías vía Sevilla y Cádiz a Veracruz y otros puertos novohispanos. En las representaciones que funcionarios del Consulado de México elevaban al rey se hacía patente, observa la autora, la perspectiva americana del comercio atlántico y del Pacífico. Los almaceneros veían a ingleses y flotistas peninsulares por igual como “extranjeros” que “los desafiaban en su propio territorio”. En sus críticas y propuestas los miembros del consulado pedían disminuir el número de barcos que llegaban desde la península inundando al virreinato con mercancías: eran imposibles de “digerir”; y prohibir la internación tanto de comerciantes ingleses como españoles, así como la intromisión de los segundos en el “comercio con China”. La controversia entre las comunidades mercantiles mencionadas sobre el control del mercado novohispano, el comercio con Oriente, la producción y extracción de la plata, analizada por Matilde Souto, muestra intereses encontrados, resistencias a reformas y cambios introducidos a raíz de la última guerra, así como el desafío a monopolios creados en ambos lados del Atlántico.
Los orígenes del reformismo luso-brasileño se estudian en la contribución de Nelson Mendes Cantarino y Fernando Ribeiro Leito Neto quienes se enfocan en don Luís da Cunha, embajador de Portugal en diferentes cortes europeas, escritor de memorias y pareceres en las que este diplomático ilustrado compara políticas imperiales de otras potencias con las que estaba implementando la corte de Lisboa. Desde las últimas décadas del siglo xvii y primeras del xviii, haciendo uso de “la economía política como herramienta para la percepción de la realidad económica y como instrumento para la viabilidad de un proyecto de reforma”, da Cunha buscaba una “gran estrategia” que descansaría en la “prosperidad económica, la fuerza militar y el liderazgo político”. Objetivo de esta estrategia sería alcanzar la independencia política de la monarquía portuguesa frente a sus rivales externos que ejercían presión sobre ella. En dos escritos analizados por Cantarino y Leite —las Instrucciones Políticas de 1731 y el Testamento Político de los años cuarenta— don Luís hace un diagnóstico de las “sangrías” que estaba sufriendo el reino y propone remedios, muchos de ellos inspirados en una concepción mercantilista de la economía. Hace hincapié en la necesidad de una balanza comercial equilibrada, en el aumento de la población, en una creciente producción manufacturera, sobre todo de paños de lana de amplio consumo y en una mayor explotación de las tierras, tanto en la península ibérica como en los territorios de ultramar.
Insiste en la necesidad de hacer crecer la armada con el fin de una mayor defensa del comercio ultramarino. Critica la presencia de conventos y monasterios cuyos integrantes constituían una población improductiva, en su opinión, además de que estas instituciones sustraían capitales de la circulación e impedían inversiones en la producción agrícola, manufacturera y el comercio. Otros blancos de la crítica de Cunha eran el exceso de festividades que inducían a la población al ocio, así como el proceder de la Inquisición que había llevado al abandono del país por judíos y cristianos nuevos que llevaron consigo sus capitales, tan necesarios para el reino. Luís da Cunha, sostienen los autores, tenía una visión global del imperio portugués con sus factorías y posesiones en Asia, África y América. Especial atención debía poner la corona a Brasil, observa don Luís, por sus riquezas minerales y su diversidad de suelos que propiciaban cultivos comerciales muy rentables.
Guadalupe Pinzón trabaja en su artículo el tema de las pesquerías de perlas en las costas noroccidentales de Nueva España y los proyectos para su mayor aprovechamiento. Esta actividad de larga tradición en la zona era vista por funcionarios virreinales y por el visitador José de Gálvez como un posible impulso al desarrollo de las provincias de Sinaloa y Sonora, en conjunción con una mayor explotación de las minas de oro, plata y cobre. Se esperaba del aumento y de una mayor vigilancia de las navegaciones perleras un impacto positivo en los contactos marítimos, en el tráfico de cabotaje, en el crecimiento poblacional, con la fundación de poblaciones y puertos, y en los ingresos fiscales. La creación del Departamento Marítimo de San Blas obedecía a los objetivos mencionados, todos ellos enfocados a un mayor desarrollo de la zona, que a su vez facilitaría la defensa de las costas ante agresores externos, así como la pacificación de los indígenas de las provincias noroccidentales del virreinato. Diferentes modalidades de organización de la extracción de perlas son discutidas en el trabajo con base en correspondencia e informes: asientos, licencias y el proyecto de creación de una compañía comercial a semejanza de otras que se fundaron en el siglo en regiones periféricas de la América española. Como en otros proyectos de reforma, también aquí entraban en juego argumentos como “combatir el ocio” de la población, de crear riquezas para particulares y para el Estado.
Sendos proyectos de reforma, de la pluma de integrantes de las élites criollas de la América española, se discuten en las dos contribuciones siguientes. Ernesto Bassi analiza el diagnóstico y la propuesta de reforma del neogranadino Antonio Narváez y la Torre, quien escribió en 1778 sobre Santa Marta y Riohacha, presentando elementos para hacer de esta zona periférica del imperio una zona productiva y creadora de riquezas, vía al desarrollo de su agricultura comercial de azúcar y otros productos, con base en mano de obra esclava. Vaticina una “prosperidad inmensa” para la región en la que se repetiría el éxito de las colonias de plantación de las Antillas.
Bassi analiza el proyecto del neogranadino en el contexto de la historia del capitalismo. A pesar de que fue desarrollado en una parte marginal de la América española y no fue llevado a la práctica, es importante tomarlo en cuenta, dice el autor, porque una historia inclusiva del capitalismo debe ir más allá de la narrativa centrada en su desarrollo en Europa, especialmente Gran Bretaña y en este país, en su industria manufacturera. El proyecto de Narváez muestra que su autor participaba en esta gran “conversación atlántica” que dio origen al desarrollo agrario e industrial como motores de la economía. La propuesta del neogranadino es, además, importante para esta “concepción global del capitalismo” que sugiere Bassi, porque fue desarrollado en el Atlántico español, generalmente excluido de la producción de conocimiento y desarrollo capitalista. Letrados y reformistas españoles e hispanoamericanos estuvieron al tanto de las tendencias científicas del momento y lograron importantes contribuciones en la cartografía, navegación y botánica. Una historia incluyente del capitalismo, sostiene Bassi, no solo debe incluir espacios no europeos, sino también productos que no sean manufactureros, como el azúcar y el algodón, producidos con mano de obra esclava cuyo trabajo quedaba claramente incluido en la lógica del capitalismo del momento.
Otro ilustrado criollo, cuyas propuestas son importantes para ser sacados “del silenciamiento impuesto”, del que habla Ernesto Bassi, es Antonio Sánchez Valverde, nacido en la isla La Española en 1729. Su contribución al pensamiento económico americano es estudiada por Johanna von Grafenstein. La autora desarrolla tres aspectos del pensamiento del clérigo de Santo Domingo, primero en su participación en el discurso reformador que se estaba formulando en ambos lados del Atlántico español. Valverde, al igual que Narváez para el Nuevo Reino de Granada, enumera las riquezas sin explotar en la parte española de la isla de Santo Domingo; aboga por la introducción masiva de esclavos para hacer producir la colonia e incrementar “su utilidad” para la monarquía.
Valverde sugiere que la corona adelante inversiones en la colonia que atraerán a la postre las de particulares; pide un mayor compromiso de los “ministros del rey” con el fomento de la colonia más antigua de la monarquía, mediante una decidida apertura comercial, mayores estímulos al poblamiento y sobre todo la introducción masiva de esclavos, que ve como la “llave” para tener acceso a los “tesoros” recónditos de la isla. El segundo aspecto que desarrolla von Grafenstein es la participación de Valverde en debates referentes a América. Estaba al tanto de las visiones sobre el continente que figuras destacadas de la ilustración estaban sosteniendo en Europa. Critica las posiciones del conde de Buffon y de Cornelius de Pauw, quienes juzgaban el clima, la flora, la fauna y los habitantes de los territorios americanos como subdesarrollados, degenerados e inferiores al mundo europeo. Apoya su crítica en Francisco Xavier Clavijero cuya defensa de la cultura indígena y la sociedad criolla suscribe. El tercer tema abordado por Grafenstein es la reacción de Valverde a un tratado del comerciante y proyectista francés, Weuves el joven, cuyo desprecio por la cultura criolla del Santo Domingo español combate vivamente.
El discurso reformador de Francisco Arango y Parreño, representante y principal promotor de la élite cubana comprometida con el desarrollo del azúcar, es estudiado por José Antonio Piqueras. En sus cabildeos en la corte de Madrid, Arango logró importantes concesiones para su “clase” en la Antilla; escribió informes y pareceres, entre los que destaca el llamado Discurso sobre la Agricultura, una representación ante el rey, entregada en 1792, que fue “guía teórica y pragmática de la emergente clase cubana de plantadores”, sostiene Piqueras, quien ofrece un detallado análisis de las fuentes doctrinales de Arango en el contexto de los escritos de economía política de importantes figuras del pensamiento económico español, entre ellas Uztáriz, Campillo y Cosío, Arigorri, Campomanes, Floridablanca y Jovellanos. Como ellos, Arango criticaba los monopolios y privilegios, abogaba por un papel importante de los particulares en la economía. Sin embargo, no en todo coincidía con los principales representantes de la ilustración española, por ejemplo, en cuanto a la apertura del comercio, difiere de ellos ya que sostiene la necesidad de una apertura mucho más amplia de la que se concebía en España. Cuba necesitaba que el comercio de la isla se abriera a extranjeros, refiere Piqueras del pensamiento de Arango, puesto que la metrópoli no podía absorber toda la producción azucarera de la colonia. Además, con el fin de abaratar el costo de vida, Arango apoyaba la compra de harinas y víveres a comerciantes estadunidenses; defendía la especialización de una economía dada, así como el libre cambio; admiraba los adelantos que se estaban haciendo en Europa en la industria y promovía la introducción de la maquinaria más moderna de la época para el procesamiento de la caña. En estos aspectos, dice José Antonio Piqueras, el criollo cubano se acercaba bastante a los planteamientos de la economía clásica, bien que probablemente no conociera La riqueza de las naciones, obra que se dio a conocer en su traducción española después de la entrega del Discurso. Piqueras califica a Arango como un hombre práctico que buscaba soluciones prácticas que pudiesen favorecer los intereses de los plantadores cubanos, por encima de la defensa de planteamientos teóricos.
La primera de las tres contribuciones sobre el Río de la Plata, escrita por María Inés Moraes y Lucía Rodríguez Arrillaga, se ocupa del tema de la propiedad agraria en las últimas dos décadas del periodo virreinal y de las propuestas para solucionar las disputas sobre la apropiación de los recursos. Dos textos reformistas están en la base del análisis: uno primero dirigido al virrey en 1794 por un funcionario anónimo, y un dictamen emitido en 1796 por el fiscal de la Real Audiencia de Buenos Aires y protector de indios, Francisco de Herrera. Ambos textos concluyen un expediente abierto en 1787 sobre la cuestión de la propiedad de tierras y ganado en la región. Las autoras ubican los dos textos en el contexto del “movimiento intelectual y político que animó el discurso reformador monárquico”, en los “debates sobre la utilidad pública”. Ambos funcionarios defienden la necesidad de la privatización de los campos para “poner orden” en la situación caótica de la propiedad agraria. Las medidas propuestas obedecen a convicciones generalizadas en la época de que había que desamortizar la gran propiedad estancada y crear pequeñas y medianas propiedades. Especialmente aguda era la crítica del autor anónimo a la gran propiedad en manos de hacendados-comerciantes que se había creado a partir de una real instrucción de 1754. Habían sido concesiones desmedidas de tierras que, además, se dejaban sin producir. Moraes y Rodríguez Arrillaga destacan del documento de 1794 la intención “pedagógica” del reparto de estas tierras ociosas, la voluntad de solucionar un “problema moral” que se combatiría con la construcción de iglesias y un esfuerzo por evangelizar la población que se consideraba indolente y vaga. Del segundo documento analizado, las autoras del capítulo destacan la intención de crear un “antemural” en las tierras fronterizas de la llamada “banda norte” para impedir el avance de los portugueses. Por medio de la creación de la propiedad individual, el fiscal Herrera esperaba desarrollar la zona, con base en la línea doctrinal del derecho natural y de gentes. A la reforma proyectada subyacía también la convicción de que la propiedad privada fomentaba el bienestar general y que la defensa del interés personal iba a servir como “motor del progreso.” También el fiscal, dicen Moraes y Rodríguez, entendía el “arreglo de los campos” como una tarea moral, cuyo fin era terminar con los desórdenes y la apropiación indiscriminada de tierras y ganado por la población. Las autoras advierten, sin embargo, una contradicción en la actuación de Herrera, quien, por un lado, criticaba las prácticas depredatorias que seguían los indígenas en las tierras comunales de las antiguas misiones jesuíticas y, por otro, defendía los derechos de los indios misioneros sobre los pastos y el ganado cimarrón.
Argumentos y proyectos similares a los analizados por Moraes y Rodríguez encuentra Julio Djenderedjian en su contribución sobre el mundo rural rioplatense en los últimos años virreinales. El autor explora la publicación periódica El Semanario de Agricultura de Buenos Aires, entre otras fuentes, que contiene información sustanciosa sobre los diagnósticos ilustrados del campo rioplatense. En el debate sobre posibles mejoras e innovaciones intervinieron burócratas, intelectuales, comerciantes, productores rurales, juristas y militares. Julio Djenderedjian encuentra en esos debates la preocupación por la “felicidad pública”, por la transformación de los vastos territorios despobladas en comarcas “útiles” para la monarquía, donde había que crear nuevas actividades agropecuarias además de aumentar la seguridad ante posibles agresiones externas. A pesar de sus críticas a las condiciones vigentes, dice el autor, los ilustrados rioplatenses “modularon su voz para que coincidiera sutilmente con los objetivos de la monarquía”. No se criticaba la fe católica, ni la opresión de los indígenas a través de diversas formas de trabajo forzado, ni la esclavitud. El combate al contrabando y el aumento de los ingresos fiscales, vía cobro de derechos al comercio exterior, estaban en la mira de los reformadores, como Manuel Belgrano, quien promovía una mayor valorización de las producciones locales. Djenderedjian llama la atención sobre proyectos que se promovían con insistencia a pesar de su reducida incidencia en el orden social, como la domesticación de la vicuña, mientras que se descuidaban otros desarrollos como una mejora en la cría y producción de lana de oveja que tenía una alta demanda en el exterior, especialmente en Gran Bretaña. Una innovación importante fue la creación de la Academia de Náutica para la formación de marinos mercantes que se usarían también para buques de guerra. Belgrano era su principal inspirador y defensor de una buena educación matemática en ella. Para reforzar la capacidad de reparación y aprovisionamiento de buques en los puertos de Montevideo y Buenos Aires, los ilustrados rioplatenses promovían la producción de lino y cáñamo, materias primas para la elaboración de jarcia. Los reformadores se apoyaban sobre todo en los curas párrocos, observa Djenderedjian, para que promovieran las innovaciones proyectadas en sus comarcas.
El tercer capítulo sobre el Río de la Plata, de la autoría de Mariano Martín Schlez, analiza un conflicto entre comunidades mercantiles en alianza con diversos sectores locales, que se dio a raíz de la apertura provisoria del comercio con extranjeros en 1809. La apertura temporal del puerto de Buenos Aires al comercio británico por el virrey Cisneros fue tanto una respuesta a las presiones que ejercían los comerciantes de buques ingleses anclados afuera del puerto, como a las de los hacendados que querían movilizar y valorizar sus producciones; fue también una respuesta a los reclamos del “pueblo” de Buenos Aires en cuyo interés estaba la introducción de manufacturas británicas a menor costo que el español, así como a las demandas del comercio local y de algunos sectores del español. El virrey mismo esperaba obtener armas e ingresos monetarios y, vía el cobro de derechos de entrada y salida de productos, conseguir recursos tan necesitados en la situación conflictiva en la que se encontraba el virreinato, además de que la medida podía servir para respaldar su autoridad política ante sectores importantes de la sociedad local. Quienes se oponían a la apertura eran los artesanos del puerto en alianza con los sectores del comercio monopólico vinculados a Cádiz. La controversia originada en la coyuntura mencionada, dice el autor, fue un capítulo importante en el avance del capital británico en la región, así como en el retroceso del capital monopólico español.
En su análisis de tres visiones críticas sobre la situación económica de la América española en los años finales del siglo xviii, José Enrique Covarrubias se enfoca en sendas obras de los viajeros Alejandro Malaespina y Alexander von Humboldt, así como del liberal español Álvaro Flórez Estrada. Covarrubias especifica como objetivo de su trabajo, mostrar cómo se manifestaban las ideas smithianas acerca de la formulación de teorías o sistemas en conjunción con la imaginación en los análisis de los tres autores mencionados. Concluye que la obra Axiomas políticas sobre la América del navegante italiano tiene en común con La riqueza de las naciones “el sistema de Newton como un ejemplo acabado de esa cientificidad teórica y sistemática a que aspira.” Humboldt, en cambio, sostiene Covarrubias, “ofrece el material informativo previo a la sistematización o teorización geográfica de las causas de la prosperidad”. Sin embargo, su “proceder metodológico de los cálculos conjeturales”, junto con su método comparativo, cumple con la funcionalidad “casi maquinal” “deseada por Smith en las teorías o sistemas”. Florez Estrada, por otra parte, en su obra “Examen imparcial de las disensiones de España con la América […]” se apoya, según Covarrubias, “tanto en las ideas smithianas sobre el libre cambio y la moneda como en la teoría del comercio de Condillac”.
La última contribución de la presente obra está dedicada al examen de la labor de popularización de la ciencia por el intelectual liberal gaditano José Joaquín Mora durante la primera mitad del siglo xix. Los autores de este ensayo, Juan Zabalza y Jesús Astigarraga, destacan la actividad de Mora en los ámbitos de la educación, al igual que en los de las ediciones, en ambos lados del Atlántico. Mediante la divulgación de la economía política, Mora buscó contribuir a la transformación de las sociedades de Antiguo Régimen. Se dirigía a un público educado con el objetivo de lograr con su influencia las transformaciones institucionales y políticas económicas necesarias para tal cambio. En el centro del análisis que llevan a cabo Zabalza y Astigarraga sobre el proyecto intelectual de Mora están los artículos que este publicó en El Mercurio Chileno, así como las “entradas” sobre economía en la Enciclopedia Moderna. Los autores determinan como influencias decisivas en el pensamiento económico de Mora, “la tradición smithiana, renovada a través de la obra de McCulloch durante el primer tercio del siglo xix”, que el liberal español supo explicar de manera simplificada a un público amplio, demostrando al mismo tiempo su profunda comprensión de dichas teorías.
Hace un tiempo, José Carlos Chiaramonte llamó la atención sobre “la crítica ilustrada de la realidad”, a propósito de las ideas económicas, entre otras, para un mejor desarrollo de la sociedad (Chiaramonte, 1994). Sin duda, se ha avanzado en el conocimiento de estas ideas y seguirá revisándose lo que conocemos. La presente obra, un trabajo colectivo llevado a cabo como propuesta de los coordinadores a un conjunto de especialistas para ser debatido en la reunión de cladhe celebrada en Sao Paulo en 2016, se inscribe en ese mismo objetivo: analizar la crítica de la realidad llevada a término en América desde el pensamiento económico práctico en la alborada de los cambios que conducirán a una época nueva.
José Antonio Piqueras
Johanna von Grafenstein