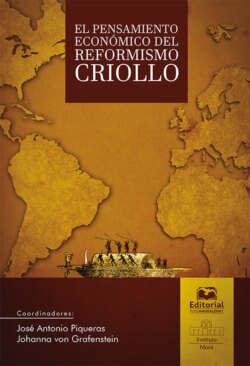Читать книгу El pensamiento económico del reformismo criollo - José Antonio Piqueras - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Las representaciones del Consulado de México: argumentos en defensa de su territorio
ОглавлениеEl dislocamiento del sistema comercial por el contrabando y por la guerra tuvo efectos distintos en una y otra orilla del Atlántico. El gobierno español necesitaba restaurar la regularidad de la navegación y el comercio para asegurarse el recibo de las remesas de plata; los comerciantes andaluces querían recuperar su monopolio y volver a enviar anualmente las flotas mercantes, pero los mexicanos no estaban tan ansiosos de volver a este régimen bajo el argumento de que en el mercado novohispano había un exceso de mercancías europeas, como expusieron en sus sucesivas representaciones dirigidas a la corte española, como adelante se verá.
En efecto, desde 1713 los comerciantes de la ciudad de México representados por el prior y los cónsules de su tribunal consular insistieron una y otra vez en sus representaciones que debía moderarse el tonelaje de las flotas y que estas debían enviarse dejando lapsos más largos entre una y otra pues, decían, Veracruz estaba recibiendo ya demasiados barcos españoles. Se referían tanto a los que llegaban en las flotas como a los azogues y otros navíos sueltos venidos de España y también a las naves que llegaban de Guatemala, Campeche, Tabasco, Santo Domingo y La Habana. A diferencia de lo que había ocurrido en la primera década del XVIII, después, en el espacio de los tres años corridos de 1710 a 1712, solo de la metrópoli habían llegado a Veracruz dos flotas y unos azogues, como puede verse en el cuadro anexo al final del capítulo (el cual, debe advertirse, no incluye los barcos procedentes de otros puertos americanos). Según la exposición que hacían los comerciantes mexicanos, esta constante afluencia de barcos con mercancías provocaba una salida continua de plata y esta extracción de caudales hacía que en Nueva España no quedaran capitales suficientes para invertir en las minas y en el comercio interior. Así que, según el prior y los cónsules mexicanos, el exceso de importaciones provocaba una disminución en los capitales de inversión lo que afectaba severamente al desarrollo de la economía novohispana. Los mercados estaban saturados de mercancías que no se vendían y los mexicanos lo explicaban sencillamente con una metáfora que no dejaba lugar a dudas: las bodegas y tiendas estaban “empachadas” y el reino no podía “digerir” todo lo que había entrado10. Otra consecuencia no menor de todo esto era que los precios de las mercancías disminuían mucho y los comerciantes se empobrecían.
En su alegato, los comerciantes mexicanos incluían a los extranjeros y también los responsabilizaban del aumento desmedido de las importaciones, por lo que el Consulado de México solicitó que se vigilara estrechamente que no entrara ninguno más. Entre los extranjeros incluía a los contrabandistas, contra los que recomendó que se les aplicaran castigos ejemplares para disuadirlos de continuar con sus prácticas ilícitas. Su recomendación fue que, cuando se encontraran cargamentos de contrabando, se les debía prender fuego a todas las mercancías, y a los vasallos culpables se les debía condenar al destierro perpetuo y a la pérdida de todos sus bienes (Yuste, 2007, p. 29).
Cuando el comercio sevillano se enteró de lo representado por los mexicanos en 1713, coincidió sin duda en que se castigara con sumo rigor el contrabando extranjero, pero discrepó de los mexicanos en cuanto a cuál era la explicación de que hubiera un exceso de mercancías en Nueva España. Es decir, coincidían en que el mercado novohispano estaba saturado de mercancías, pero no compartían la idea de que esto fuera producto del comercio de los sevillanos y ni siquiera de otros europeos, sino que se debía a la enorme carga que traía de Filipinas la famosa nao de China. Según los sevillanos, era de señalar el hecho de que el Consulado de México no hiciera ninguna mención del comercio que Nueva España practicaba con Asia, y ello se debía a que eran los comerciantes mexicanos quienes manejaban ese intercambio y, de hecho, era en ese comercio con Filipinas donde los mexicanos tenían puestos sus principales intereses11.
Efectivamente, como señalaron los andaluces, el comercio novohispano tenía otras fuentes de abastecimiento distintas del comercio procedente de Europa, y de hecho sobre estas ejercía un control más directo. Los mexicanos invirtieron y ganaron enormes sumas de dinero en el comercio con Filipinas por medio del galeón de Manila —el cual era de hecho una de las claves que les había permitido controlar el comercio novohispano y alzarse como una corporación tan poderosa—, además del comercio centroamericano, realizado sobre todo por las aguas del Pacífico. Justamente este sería uno de los principales aspectos de la controversia entre los comercios de México y España: la competencia desatada entre las mercancías que entraban por el Pacífico y las que entraban por el Atlántico12. Esto nos muestra con claridad que el mosaico mercantil en Nueva España era bastante más complejo de lo que usualmente se considera, pues no se trató solo del eje Veracruz-Cádiz, sino que en el virreinato convergían varios intereses comerciales tanto de Europa como de América y Asia, y se trataba además de un comercio realizado por una sociedad colonial en la que los vasallos habían alcanzado ya un nivel económico bastante importante, tanto que podían perfectamente competir con los peninsulares.
Ahora bien, por lo que toca al comercio peninsular, una vez concluida la Guerra de Sucesión, el gobierno se enfocó en la restauración del viejo régimen comercial monopólico de flotas, pero para entonces en realidad era ya imposible mantenerlo intacto13. Los primeros pasos que se dieron para apuntalar el sistema comercial —los cuales podemos considerar como las primeras reformas borbónicas en materia de comercio colonial—14 fueron trasladar la Casa de Contratación y el Consulado de Sevilla a Cádiz y establecer la Intendencia General de Marina en 1717. Del lado americano uno de los primeros cambios fue ordenar en 1718 que la feria de flota ya no se realizara en la ciudad de México, sino en un pueblo más cercano al puerto de Veracruz (las dos opciones consideradas fueron Xalapa y Orizaba). El propósito de esto era tratar de reducir los tiempos de estancia de los barcos en el puerto de Veracruz y controlar la circulación de los comerciantes ingleses de la Compañía Real de Inglaterra por el interior de la Nueva España. La urgencia de la Corona porque los barcos (en especial las naves de guerra con las remesas de plata del rey) retornaran lo antes posible a España quedó plasmada en el Proyecto para Galeones y Flotas del Perú y Nueva España y para navíos de registro, y avisos, que navegaren a ambos reinos, publicado en 172015. Con este nuevo reglamento se pretendió establecer un estricto calendario para despachar las flotas y galeones de ida y vuelta entre España y América. Se disponía que los barcos debían venir a Veracruz y volver a Cádiz en once meses, un lapso prácticamente imposible de cumplir tomando en cuenta todas las operaciones que implicaba preparar una flota, es decir, reunir todos los barcos en el puerto andaluz y aprestarlos para el viaje, realizar la travesía por el Atlántico, atracar en San Juan de Ulúa y, una vez allí, proceder a la descarga y traslado de las mercancías al muelle de Veracruz propiamente dicho para pasar por la aduana veracruzana y luego acarrearlas al sitio de venta, generalmente la ciudad de México, hecho todo lo cual los flotistas debían regresar a Veracruz, cargar los barcos y emprender el tornaviaje. Si una de las etapas se facilitaba, como evitar subir a la ciudad de México y luego bajar de nuevo a la costa, y en lugar de esto se realizaba la feria en una villa veracruzana, se podría ganar tiempo para tratar de cumplir con el plazo estipulado de once meses en el Proyecto para Galeones. Sin embargo, la puesta en práctica de lo dispuesto en el Proyecto de 1720 y los decretos para modificar el sitio de la feria tropezaron con muchas dificultades y fracasaron varias veces, hasta que al fin se consiguió por lo menos echar a andar las ferias de flota en Xalapa diez años después, esto es, a partir de 1728.
La primera flota que debía haber inaugurado una feria en Xalapa fue la de Fernando Chacón que arribó a Veracruz en noviembre de 1720. La descarga de los navíos y el acarreo de las mercancías hasta Xalapa se vio seriamente entorpecido por los vientos y la lluvia, así que todavía en febrero de 1721 seguían entrando fardos, tercios y toneles en el pueblo de la feria. Para tratar de agilizar las operaciones, el propio virrey marqués de Valero se trasladó a Xalapa para presenciar personalmente las negociaciones, pero esto no fue suficiente para que los diputados de uno y otro comercio, es decir, los representantes de los comerciantes españoles que habían llegado desde España en la flota y, por el otro, los representantes de los comerciantes que habían bajado de la ciudad de México a Xalapa, se pusieran de acuerdo en los precios. Como los flotistas y los almaceneros no encontraron un punto de coincidencia, el virrey decidió disolver la feria y permitir que cada cual vendiera como mejor pudiera, pero sin permitirles que abandonaran el pueblo. El único incentivo que quedó para que las ventas se hicieran en Xalapa fue que la primera transacción que se realizara allí quedaría exenta de pagar alcabalas. Por otra parte, el calendario estipulado por el Proyecto de 1720 tampoco se cumplió, pues en lugar de que la flota zarpara de vuelta a España el 15 de abril, como hubiera debido hacer, los barcos tuvieron que esperar el arribo a Veracruz del ex virrey del Perú para llevarlo a España. Así que zarpó el 29 de mayo, más de un mes y medio después de lo estipulado por ordenanza.
De todos los descalabros sufridos por la feria de flota, lo que más preocupó a los mexicanos fue que de los 72 cargadores españoles que vinieron en la flota de Chacón, 41 se quedaron rezagados en Nueva España y en julio de 1721 el virrey Valero les dio permiso de salir del pueblo de Xalapa para internarse por el virreinato16. Este hecho, que los comerciantes españoles venidos con la flota se quedaran en Nueva España y les dieran permiso para circular y negociar en el virreinato, sería una de las principales preocupaciones de los comerciantes mexicanos y tema recurrente en sus varias representaciones dirigidas a las autoridades. Dicho sencillamente, la permanencia de los flotistas en Nueva España y su infiltración en el interior del virreinato les planteaba a los mexicanos una competencia muy seria en su propio territorio.
Por otra parte, los comerciantes andaluces habían señalado que la razón por la que el mercado novohispano estaba saturado era por el comercio que los mexicanos realizaban con China a través de Manila, ante lo cual los comerciantes mexicanos emplearon en su defensa un argumento realmente muy interesante: decían que su comercio con Filipinas no era tan grave como el comercio extranjero que favorecían los andaluces y que llegaba a Nueva España “legalmente” dentro de las propias flotas españolas, refiriéndose a que la mayor parte de las mercancías cargadas en las flotas eran producidas en el extranjero, además de que debía considerarse la gran carga que los barcos traían fuera de registro, pues aunque en el primer caso la plata mexicana terminaba en China vía el galeón de Manila, esto no era tan grave porque China no estaba en guerra contra España, mientras que la plata que llegaba a Europa por la compra de las mercancías para cargar las flotas legal e ilegalmente fuera de registro, al final terminaba justo en manos de los grandes enemigos de España, es decir, Gran Bretaña y Holanda, países productores de buena parte de las manufacturas que vendían a consignación los flotistas (Pérez, 2004, p. 114).
La presencia extranjera no se limitaba al hecho de que la mayor parte de las mercancías importadas por España hubieran sido producidas en distintos países europeos, sino que los extranjeros mismos habían conseguido cada vez más vías de acceso legales a los territorios ultramarinos españoles. Se trataba de una presencia real de extranjeros dentro de las colonias españolas. Los ingleses ya tenían un pie puesto dentro de la ciudad portuaria de Veracruz gracias al monopolio de la venta de esclavos negros y el navío anual que les fueron cedidos por el Tratado del Asiento en 1713, a lo que se sumó después un privilegio extraordinario en 1721, pues lograron que les otorgara el permiso de internación para circular dentro de todo el virreinato de Nueva España17. Esto les abrió muchas y magníficas oportunidades para comerciar en el interior del reino y para entrar en contacto directo con los productores de plata y grana. El Consulado de México calificó este permiso dado a los ingleses de “novedad inaudita” y muy arriesgada, pues les permitía recorrer libremente el virreinato y tratar personalmente con la población novohispana, con lo cual oponían una severa competencia a los comerciantes mexicanos, pero además esa frecuencia de trato entre mexicanos e ingleses ponía en grave peligro la integridad de la sagrada religión católica del reino. Convencidos de que en este punto estarían de acuerdo los comerciantes gaditanos, los mexicanos les escribieron para solicitarles su apoyo para conseguir que se diera orden de prohibir a los ingleses adentrarse más allá de la ciudad y puerto de Veracruz porque decían: “si no se les atajan estos primeros pasos, que más parecen arrogancias en desprecio de nuestra nación, dentro de pocos años [serán nuestros] dueños despóticos”18.. Insistían en que debían buscar el modo de cortarles las alas para que no pudieran “remontarse tanto en nuestro hemisferio”19.
Lo que más preocupaba a los mexicanos es que los ingleses compraban la plata directamente a los mineros en los propios reales de minas. Esto no solo afectaba a los comerciantes mexicanos, sino a la propia Corona española, pues como era plata que no se presentaba ante las cajas reales para pagar impuestos —la llamada plata sin quintar o plata de diezmo—, los ingleses estaban afectando directamente a la Real Hacienda. El que los ingleses compraran personalmente la plata a los mineros tenía otras consecuencias. Al parecer, según decían los comerciantes mexicanos en sus representaciones, los mineros preferían comerciar con los ingleses y dejaban de pagar a sus aviadores, es decir, a quienes les habían prestado o adelantaban el dinero para pagar los costos de la producción: aviadores que generalmente eran comerciantes. Pero este no era el único riesgo. Metidos ya en el circuito de la plata, los ingleses ofrecieron otro servicio a los novohispanos: transportar sus caudales a Europa cobrando solo un interés del 8 % sobre el valor de la plata. Este metal también circulaba ilegalmente, pues no solo no era plata quintada, sino que su extracción del virreinato contravenía la prohibición expresa de que los mexicanos enviaran dinero a Europa para negociar por su cuenta y, para colmo, que el acarreo se realizara en los barcos ingleses, lo que también estaba expresamente prohibido en el Tratado del Asiento.
Los mismos agravios y explicaciones se repetirían varios años después20 cuando se hizo un recuento de lo que había provocado la presencia de los ingleses. Explicaba que efectivamente existió un intenso comercio de las platas de diezmo —la plata que circulaba antes de haber pagado los derechos reales, el diezmo y el señoreaje—. En general, se trataba de los metales que procedían de los reales cercanos a la ciudad y que se introducían a la capital con la idea de presentarlos en la caja de México, pero en el camino algún comerciante los compraba con descuento pagando 7 pesos 5 reales 10 granos, en lugar de lo que valía ya quintada: 8 pesos 5 reales 10 granos. El minero ganaba obteniendo su dinero de manera inmediata y no parecía una operación ilegal si se consideraba que ese comerciante o el último que adquiriese el metal tendría que pagar los derechos para poder reducirla a vajilla o a moneda, que eran los únicos expendios que tenía la plata en Nueva España. El peligro de defraudación a la Real Hacienda surgía si eran extranjeros los que adquirían el metal, como fue muy frecuente mientras los ingleses estuvieron en el virreinato. A ellos les daba igual que la plata fuera quintada o no, pues la apreciaban por su ley y bondad intrínsecas, así que les venían muy bien estas platas de diezmo porque les costaban mucho menos. Según el Consulado de México, esta fue precisamente una de las causas por las que se prohibió a los ingleses internarse e ir de una provincia a otra y se les ordenó permanecer exclusivamente en el puerto y ciudad de Veracruz. Ahora bien, los ingleses no fueron los únicos que comerciaron con plata ilegal: también lo hicieron los flotistas gaditanos rezagados en Nueva España. Si ellos se llevaban la plata sin quintar a los reinos y dominios de su majestad católica no era tan grave, pues al cabo del tiempo terminaban pagando los impuestos, pero se corría el riesgo de que, ya en España, los españoles la enviasen al exterior, pues allí tenían muchos más medios para sacar la plata hacia reinos extranjeros con los que estaban en comunicación permanente. Según el Consulado de México, además, existían sospechas bien fundadas acerca de que la mayor parte de los caudales que manejaban los factores españoles residentes en Nueva España, es decir, los flotistas rezagados, eran en su mayor parte caudales que realmente pertenecían a extranjeros que solicitaban que se los remitieran a Europa en plata de diezmo y de manera clandestina para no pagar impuestos. Así que no solo los ingleses, sino también los factores españoles sacaban plata de diezmo y esta entraba y salía de España clandestinamente sin pagar indulto, desembarque en Cádiz y los demás derechos. Según los mexicanos, si a los factores españoles se les ordenaba permanecer en Xalapa, el riesgo de que obtuvieran plata de diezmo era menor que si se internaban a la ciudad de México, adonde era frecuente que llegara esa plata. Y desde luego, el peligro aumentaba si se les permitía ir directamente a los reales mineros, donde seguro la plata que sacaran sería de diezmo, todo lo cual favorecía a los extranjeros21.
Al final de cuentas, a los ingleses efectivamente se les retiró el permiso de internación por real cédula de 11 de marzo de 1724, lo cual fue desde luego muy celebrado por los comerciantes de México. A partir de esa fecha los ingleses fueron obligados a residir exclusivamente en la ciudad portuaria de Veracruz, aunque claro, no todos lo cumplieron y más de uno encontró el modo de internarse y seguir circulando a sus anchas dentro de Nueva España22. En cambio, el número de flotistas gaditanos rezagados circulando por el interior del territorio novohispano fue en aumento.
También en el año de 1724 el comercio mexicano insistió en que se recibía un volumen excesivo de mercancías de Europa y una vez más pidió que se moderara su envío desde España. Fue por entonces que los mexicanos escribieron sobre la costumbre que venían practicando los españoles de un tiempo a esta parte y que estaba afectando profundamente al comercio mexicano23. Los cambios que se habían operado en la mecánica mercantil y naval al acortar el tiempo de estancia de las flotas en Veracruz y tratar de restringir las operaciones de compra y venta a una feria comercial fuera de la ciudad de México, provocaron que muchos de los encomenderos y factores españoles venidos en las flotas no vendieran sus cargazones y encomiendas de mercancías en el lugar y tiempo de la feria establecidos, sino que preferían ver zarpar a la flota de regreso a España y ellos quedarse en el virreinato para proseguir las ventas por su cuenta. Se trataba de los famosos rezagados, a los que ya nos hemos referido, que en cuanto podían dejaban el recinto de la feria y se internaban por el reino.
Esto alteraba completamente el orden tradicional. Primero la “forastería”, como llamaban a los comerciantes novohispanos de provincia, preferían comprarles directamente a ellos porque les ofrecían precios más bajos que los almaceneros de la ciudad de México. Esto traía como consecuencia que los almaceneros se quedaran con las mercancías estancadas sin poder venderlas. En segundo lugar, una vez dentro del virreinato, los factores españoles rezagados ampliaban sus negocios y comenzaban a invertir en la compra de mercancías traídas por el galeón de Manila a la feria de Acapulco y en operaciones de préstamo con interés, lo cual no dejaba de ser una gran audacia, pues los capitales que manejaban casi nunca eran suyos. Lo usual era que ellos fueran encomenderos o agentes de grandes mercaderes en España, los verdaderos propietarios de los capitales. Para colmo, y en tercer lugar, los factores españoles se compraban y vendían entre ellos mismos, sin que el comercio mexicano tuviera ninguna participación y, cada vez que llegaban a Veracruz nuevos barcos procedentes de España, eran los propios factores rezagados los primeros que acudían a comprar. El resultado de todo esto era que los almaceneros estaban siendo desplazados en su propio territorio, y por eso es que el comercio de México protestaba y advertía que estas maniobras traerían la ruina del reino: si ellos, los grandes comerciantes miembros del Consulado de México, carecían de dinero, no podrían pagar los réditos que debían a todos los monasterios, comunidades y demás obras pías de las que habían tomado préstamos (muchos para donar y prestar a la misma Corona), ni podrían seguir aviando o financiando a los mineros para que produjeran la plata, y de todo esto se seguiría que la Real Hacienda no podría cobrar impuestos ni sobre las transacciones, ni sobre la producción. La situación era, según el comercio mexicano, que el exceso de mercancías enviadas desde España en flotas y azogues y la costumbre que habían adquirido los flotistas de quedarse en este reino, los estaba estrangulando al dejarlos sin caudales. Por ello es por lo que suplicaban que se prohibiera a los factores españoles quedarse rezagados en el reino de una flota a otra y además pedían que el volumen de estas fuera mucho más moderado para que se hicieran “digeribles” y sus bodegas no quedaran “empachadas”, metáfora gástrica que usó varias veces el Consulado de México24 (Yuste, 1991, pp. 27-30).
Curiosamente, el mismo día en el que el Consulado de México firmaba la representación dirigida al rey protestando en contra de los abusos que cometían los factores españoles que se quedaban rezagados en el virreinato, el Consulado novohispano estaba firmando una carta dirigida al Consulado de Cádiz en la que le solicitaba su adhesión y apoyo para evitar que a los ingleses se les volviera a permitir que se internaran en Nueva España, pues los mexicanos estaban convencidos de que los británicos maniobrarían en la corte española para conseguir de nuevo el permiso de internación25 . Además, en la misma carta dirigida a los gaditanos, el Consulado de México volvía a pedir que no enviaran una nueva flota porque el reino estaba abarrotado de mercancías y no había modo de que se consumiera todo porque no había caudales para adquirir las mercancías, situación que empeoraría si además de una nueva flota, llegaba a Veracruz otro navío inglés, tal y como estaba pactado con el gobierno británico.
Otra de las causas que los mexicanos apuntaban para explicar el trastorno que estaba sufriendo la mecánica comercial de Nueva España era que se habían acortado mucho los tiempos de estancia de las flotas en las aguas veracruzanas, sin que por otra parte se hubieran hecho más eficientes las operaciones de carga, descarga y acarreo de las mercancías ni en España ni en el virreinato. Aunque se había establecido un calendario para que las flotas fueran y vinieran entre España y Nueva España, los barcos nunca salían de Cádiz a tiempo, pero se pretendía que en el tornaviaje sí zarparan de Veracruz en la fecha establecida en el reglamento sin hacer ninguna corrección en el calendario por la demora original al zarpar del puerto español. Pretender ajustar así el calendario obligaba a reducir mucho el tiempo dispuesto para hacer las operaciones de descarga en Veracruz, lo cual significaba alijar los barcos en San Juan de Ulúa y luego transportar los fardos en canoas hasta el muelle de la ciudad. A esto se debía sumar el agravante de que las flotas solían llegar a Veracruz en el verano, cuando estaban en apogeo los nortes, lo que complicaba enormemente todas las operaciones de alijo de los barcos por los vientos furiosos y las lluvias torrenciales. Si a esto se sumaba que la carga de los barcos solía ser excesiva, el resultado era catastrófico26.
A las dificultades cotidianas se sumaban las situaciones extraordinarias. En 1727, el 27 de marzo, España una vez más le declaró la guerra a la Gran Bretaña y de nueva cuenta se alteró el orden comercial dentro de todo el imperio español. Como parte de las represalias de guerra, el gobierno español ordenó a todos los ingleses que no tuvieran vecindad reconocida, que salieran inmediatamente de los territorios españoles. Además, se ordenó a las autoridades españolas que embargaran todos los bienes y efectos de los ingleses, lo que en Nueva España significó retener uno de los famosos navíos anuales ingleses de la Compañía Real de Inglaterra, el Prince Frederick, que había llegado a Veracruz junto con las naves Spotswood y Príncipe de Asturias en 1725.
Sorprendentemente, el 5 de abril de 1727, apenas unos días después de la declaración de guerra, se expidió una real orden que permitió de nueva cuenta que los ingleses de la Compañía se internaran en Nueva España, pero precisamente por la guerra y el embargo ese permiso quedó en suspenso. La guerra terminó en 1728 y a partir de entonces se inició un largo y tortuoso proceso de restitución de las propiedades inglesas que culminó al final del año de 1729. El 26 de enero de 1731 se envió al virrey Casafuerte una nueva cédula acerca de ese permiso de internación, a la que el virrey respondió que todos los ingleses estaban en su factoría en el puerto de Veracruz y que acaso solo habría uno en la ciudad de México, pero según el virrey de aquí no pasaría. No sería sino hasta 1732 que se permitió a los ingleses enviar a Veracruz un nuevo navío anual, el Royal Caroline, y con este permiso el rey de España les dio a los ingleses un nuevo permiso de internación, pues fueron autorizados a subir a Xalapa o adonde se celebrara la feria en cuanto llegara la flota española, para que allí vendieran sus mercancías libres de todos los derechos junto con las de la flota española que estaba por llegar: la del comandante Rodrigo de Torres.
Pero la paz entre España y Gran Bretaña no duraría mucho tiempo. La política del ministro José Patiño para abatir el contrabando inglés por medio de guardacostas avivó la animadversión entre ingleses y españoles. En 1731 el capitán del Rebeca, Robert Jenkins, había sido capturado entre La Habana y Jamaica y los corsarios españoles en castigo por contrabandista le cortaron la oreja. Este se convertiría en un hecho simbólico que después se utilizaría para abanderar los intereses británicos en contra de España y declarar de nuevo la guerra en 1739, una larga guerra que duraría nueve años y que los ingleses llamarían la guerra de la Oreja de Jenkins.
En plena guerra, el Consulado de México escribió en 1744 una representación en la que de nueva cuenta sostenía un argumento muy interesante al señalar que los males que padecía el comercio mexicano no se debían a la conflagración bélica27, sino a los abusos que cometían los factores y encomenderos españoles al quedarse a residir en el reino. Las últimas flotas que habían llegado fueron las de Rodrigo Torres en 1732 y López Pintado en 1735, de modo que algunos de los factores españoles podían llevar doce años rezagados en el reino, sin contar a los que hubieran venido en los azogues y los registros empleados durante la guerra. Según el Consulado de México, cada vez eran más graves los excesos que cometían estos factores o agentes de los grandes comerciantes españoles porque no se limitaban a vender lo que habían traído originalmente, fuera suyo o encomendado, sino que seguían comprando a los nuevos factores que iban llegando a Nueva España y competían deslealmente con los mexicanos. Durante sus largas estancias en este reino, los factores españoles llegaban a conocer muy bien el mercado novohispano. Sabían qué géneros escaseaban y cuáles eran los que tenían un mayor consumo y por lo tanto una demanda muy alta, así que cuando arribaban al puerto los barcos españoles, ellos eran los primeros en hacer tratos. Los almaceneros o mayoristas mexicanos quedaban relegados a comprar en segundo lugar (según lo dicho por el prior y los cónsules del Consulado), así que los comerciantes minoristas y de provincia que tenían tienda abierta compraban en tercer lugar. Según el tribunal consular mexicano esto provocaba que los almaceneros principales, incluso los más adinerados, se contuvieran en sus compras y se vieran desplazados por los agentes peninsulares, de modo que siempre prevalecía el comercio de “los gachupines”, como literalmente los llamaron en su representación, explicando que era el término con el que los llamaba el vulgo28 .
A este desorden contribuía la irregularidad con la que llegaban los navíos sueltos y de registro, es decir, los barcos que navegaban de manera aislada y no en flota. Nunca se sabía cuándo llegaría uno de estos barcos, así que los mexicanos se abstenían de hacer grandes compras a una de estas naves por temor a que enseguida arribara otra repleta con la misma mercancía que acaban de comprar, lo que provocaría que los precios de esa mercancía se desplomaran. Según los mexicanos, aunque no explicaban cómo, los agentes españoles tenían noticias inmediatas e individuales de los bajeles que se despachaban de Cádiz y de las cargazones que traían, lo que les daba una ventaja extraordinaria contra la cual los mexicanos no podían competir. Para colmo, los españoles habían extendido la mano a todo lo que se comerciaba de las otras provincias y puertos de las Indias: “no se dispensan las ferias de cacao en la Veracruz, ni las de efectos de Filipinas en Acapulco, ni las granas de Oaxaca, ni las tintas y cacao de Guatemala, ni en otra parte alguna de los frutos, y renglones aunque sean menudos, y de corto valor”29. Según los grandes almaceneros mexicanos, los negocios entablados por los agentes peninsulares provocaban que todo, ropas y frutos, fuera más caro y para colmo, apuntaban los mexicanos, todas estas operaciones no las hacían con su propio dinero sino con el de sus principales en España, los grandes mercaderes para los cuales ellos trabajaban y de los cuales eran criados, con el agravante de que los verdaderos dueños de los capitales no sabían de estas operaciones de sus empleados ni tenían noticias del peligro al que estaban expuestos sus caudales en Nueva España.
Para cortar de raíz los excesos que estaban cometiendo los comerciantes españoles, el tribunal del Consulado de México suplicaba que se prohibiera absolutamente el envío de navíos de registro y que, si se daba alguna licencia, se impusiera la obligación de que los navíos vinieran en grupos y no de manera aislada (según los mexicanos porque así la navegación era más segura). Además, si su envío era inevitable, se pedía que a los comerciantes gaditanos se les restringiera su estancia a Xalapa o en cualquier otro lugar, pero que se les ordenara que permanecieran allí exclusivamente con absoluta prohibición de internarse libremente por el territorio. El Consulado pedía incluso que ni siquiera se les autorizara a subir a la capital del virreinato. Y desde luego solicitaban que se prohibiera a los españoles que negociaran con frutos y mercancías de América y Filipinas; solo debían hacerlo con la cargazón y encomienda original que hubieran traído de Europa30.
Sencillamente, los de México estaban protegiendo su territorio y sus intereses económicos dentro de su propio espacio. Todos los comerciantes que llegaran de mar en fuera debían mantenerse dentro de límites acotados, fueran españoles o ingleses. Este era el verdadero núcleo de la controversia.
La respuesta a la solicitud mexicana de que no se enviaran más flotas ni navíos sueltos sobrecargados de mercancías, que no se permitiera a los factores españoles salir del recinto de la feria ni desde luego que se quedaran rezagados en el reino y mucho menos que intervinieran en el comercio de productos de la tierra y de otras provincias ultramarinas, fue simplemente ridícula. Sencillamente se mandó que los factores españoles debían residir estrictamente en el pueblo de Xalapa durante todo un mes, pero solo un mes, concluido el cual y si no habían vendido todas las mercancías que habían traído, podían marcharse al interior del reino31. El comercio mexicano acató con obediencia esta medida, pero la encontró absolutamente impracticable. Un mes de feria era tiempo insuficiente para vender todo el cargamento traído de España, pues si se contaba el tiempo que transcurría desde que los factores y encomenderos gaditanos llegaban a Xalapa con sus ropas y géneros, significaba que a los mexicanos les quedarían si acaso tres días escasos para entablar negociaciones, pues a ellos mismos les llevaba casi el mes preparar el viaje desde la ciudad de México hasta el sitio de la feria y ese tiempo corría a partir de que se enteraban del arribo los barcos, cuando por su parte los flotistas estaban comenzando las maniobras de descarga y acarreo de las mercancías32. Además, los factores españoles, sabiendo que al cumplirse el mes podrían marcharse al interior del reino, durante la feria en Xalapa ponían precios muy altos para desalentar las compras. Además, nada se había dicho respecto a lo que ocurriría concluido ese mes. Nada impedía a los factores españoles trasladarse con sus caudales adonde mejor les conviniera y allí seguir sus tratos y granjerías, comprando a los navíos de registro que llegaran de España y metiéndose en el tráfico de los frutos y efectos de la tierra y demás provincias de América y, aunque esto lo tenían prohibido, la prohibición solo servía para que lo hicieran en secreto. El resultado era que se quedaban rezagados en Nueva España tres, cuatro y hasta diez años.
Por su parte, los factores españoles alegaban que era parte de su derecho natural y de gentes el poder comerciar para subsistir en México, como también lo era poder residir en cualquier sitio, pero el Consulado de México argumentaba que la facultad natural de vender, comprar y negociar podía limitarse y restringirse cuando intervenían motivos de utilidad pública, como era el caso que los ocupaba, pues se trataba de la conservación de la Corona y el aumento de sus intereses. Los mexicanos oponían así al derecho natural el derecho positivo en función de razones que dictaba el propio derecho natural y la buena política. En su representación, el Consulado de México llevó al extremo su argumento. Comenzó por explicar que desde la antigüedad era común a todas las naciones del mundo prohibir el comercio a los extranjeros y que, en caso de permitirlo, la costumbre era señalar a los extranjeros un lugar preciso de residencia para que “no pudieran internarse en la patria, ni hacerse capaces de sus secretos”, esto por el peligro que entrañaba exponerse ante un extranjero enemigo, pero el Consulado de México extendió el argumento y lo aplicó al peligro de exponerse ante un competidor, y se referían ni más ni menos que a los factores españoles33. Simple y llanamente en esta representación el comercio mexicano trataba a los factores y encomenderos rezagados como “extranjeros”, potenciales enemigos en términos económicos. Para el Consulado de México era casi tan peligroso que entraran en Nueva España los comerciantes ingleses como los comerciantes españoles; ambos eran sus competidores y rivales económicos34. Según los mexicanos, los del comercio de España pretendían “estancar para sí solos los inmensos tesoros de la América”. Y se preguntaban: “¿Dónde está la amistad, sociedad, el idioma uniforme, el imperio de un soberano?”35.
En resumen, los cambios que se practicaron en el comercio colonial español bajo el nuevo gobierno borbónico no fueron todos bien vistos por los comerciantes mexicanos. En principio algunos de los cambios fueron realizados bajo presión diplomática impuesta por las negociaciones con Inglaterra, como la concesión del asiento de negros y el navío anual a la Compañía Real de Inglaterra. Otras fueron medidas que más bien respondieron a las circunstancias y no tanto a una política planeada, como los permisos de internación. La consecuencia más grave para el comercio mexicano producida por estas modificaciones en el comercio colonial fue la competencia que se desarrolló a partir de que los ingleses y los gaditanos entraron al virreinato e intervinieron en los mercados americanos. No se limitaron a vender las mercancías que habían traído de Europa, sino que ampliaron sus negocios al rescate de plata y la compra de productos asiáticos y del reino. En suma, desafiaron a los mexicanos en su propio territorio. El reino había adquirido una dinámica propia en el siglo XVII y esa autonomía en los negocios de los mexicanos se vio en peligro, en parte por la intervención inglesa, pero sobre todo por los gaditanos: unos y otros “extranjeros” en México, la patria económica de los almaceneros mexicanos.