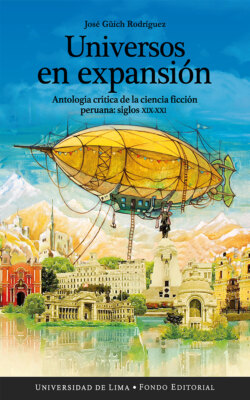Читать книгу Universos en expansión - José Güich Rodríguez - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La Edad de Oro: 1968 a 1977
ОглавлениеEn la siguiente década, ya en plena era espacial, un nombre es casi excluyente de cualquier otra propuesta vinculada con la CF. Es, obviamente, el de José B. Adolph (Stuttgart, 1933 - Lima, 2008). A diez años de su muerte, el consenso acerca de su importancia para el género en el Perú se ha visto consolidado gracias a una copiosa proliferación de artículos, ponencias y tesis universitarias en torno de su obra.
Trasplantado a Sudamérica desde la cultura europea, en un periodo de crisis que culminaría con la Segunda Guerra Mundial desatada por el Tercer Reich, la obra de Adolph se inicia con la publicación del libro de cuentos El retorno de Aladino (1968) y, a lo largo de cuatro décadas, explorará las diversas posibilidades ofrecidas por la CF en un medio que hasta entonces no la había desarrollado más allá de ciertos tratamientos temáticos o coincidencias, sin estar necesariamente conectado con los grandes centros de producción, principalmente los Estados Unidos.
A diferencia de sus contemporáneos, como Velarde o Alarco, que publican varios años antes, Adolph es un autor que decide inscribirse en los confines adultos y problemáticos, a la manera de creadores modernos como Asimov, Bradbury, Ballard, Heinley, Clarke, Leiber, Lem o Vonnegut, algunos de los cuales parecen haber sido sus principales referencias durante su formación como escritor. Esa visión cuestionadora de la civilización y de sus problemas vía el lenguaje de la CF se prolongará durante toda la primera parte de su obra, que alterna esta corriente con tratamientos afines a la tradición de la literatura fantástica, terrenos en los cuales también es calificado como uno de los contribuyentes de rol protagónico en el Perú.
Daniel Salvo (2010), uno de los más enterados conocedores de la obra de Adolph, intenta una caracterización de lo que él denomina, en un detallado artículo, “La Edad de Oro de la ciencia ficción peruana”. Para el escritor e investigador iqueño, Adolph practica una modalidad “que lo hermana con la vertiente más especulativa del género, no basada en el regodeo tecnológico o aventurero, sino en especulaciones sobre el sentido último de la vida, la inteligencia, la humanidad, la religión” (p. 138). A lo largo de su producción, sobre todo en los cuatro volúmenes de cuentos que siguen a El retorno de Aladino, Adolph, quien fue más reconocido fuera de su país de adopción, abordará la CF como un medio capaz de transmitir reflexiones teñidas de escepticismo e ironía acerca de la sociedad de su época. En otras palabras, el corpus principal de estos relatos se halla en Hasta que la muerte (1971), Invisible para las fieras (1972), Cuentos del relojero abominable (1973) y Mañana fuimos felices (1975). En ellos se instala el núcleo exploratorio de Adolph y su visión de los asuntos tratados anteriormente por el género. Relatos como “Tesis”, “El complejo de Caín”, “El falsificador” “Los mensajeros”, “Hasta que la muerte”, “Inauguración” o “Artemio y Multical”, remiten a unos precedentes más o menos codificados, como Asimov o Clarke. Sin embargo, no estamos frente a un autor simplemente epigonal, sino ante alguien que utiliza los tópicos con el propósito de moldear abordajes originales que no se limiten a la mera imitación o al tributo a las fuentes inspiradoras.
Adolph propone una visión muy personal de la sociedad y de los seres humanos bajo una pátina de ironía y velado sarcasmo acerca de las múltiples contradicciones: una especie imperfecta y temerosa a pesar de sus grandes conquistas tecnológicas. Ello permanecerá latente incluso en obras tardías, como Los fines del mundo (2003). No hay duda de que este escritor marcará un hito en el hasta entonces inseguro e incipiente territorio de la CF escrita en el Perú. Con su obra perdurable, extendida a novelas distópicas como Mañana las ratas (1984) —en esta plantea un futuro sombrío en el cual una corporación global se ha entronizado para ejercer el control sobre las muchedumbres pauperizadas en ciudades derruidas como Lima—, la CF de factura nacional parece anunciar los primeros síntomas de una madurez posible.
José Manuel Estremadoyro, incluido por Abraham y Salvo en sus respectivos panoramas, es autor de dos novelas aparecidas a comienzos de la década que, de algún modo, cancelarán el ciclo de las obras que aún abordan la ciencia ficción con una perspectiva complaciente, recurriendo a planteamientos ya bastante socorridos. Se trata de Glaskaan, el planeta maravilloso (1971) y su continuación, Los homos y la Tierra (1971). Para Salvo (2010), Estremadoyro acomete la llamada space opera, es decir, las trepidantes aventuras en el espacio exterior. Destaca particularmente la segunda, hilarante; tema en el que también incide Abraham (2012), quien efectúa una reseña de las dos novelas. Asimismo, presta atención a la carga humorística de los libros de este autor, casi una curiosidad en su tiempo, pero que hoy es una pieza a tomar en cuenta en la emergencia del género y su proyección. Incluso la vía ensayada por Estremadoyro parece haber sido retomada desde los 2000 por jóvenes autores, bajo la influencia no necesariamente de estas novelas, sino del cine y productos de audiencia popular9.
El otro nombre relevante de este periodo de consolidación es Juan Rivera Saavedra (Lima, 1930). Dramaturgo e historiador del teatro peruano, su copiosa producción incluye un libro de microrrelatos, titulado Cuentos sociales de ciencia ficción (1976), cuya trascendencia en términos literarios y de afirmación para un género invisible por el sistema es semejante a la de Adolph10. De manera similar, Rivera Saavedra también intenta una confrontación de los problemas contemporáneos, utilizando para tales efectos la tecnología aeroespacial y la robótica. Su visión es sombría y escéptica acerca de un auténtico progreso de la humanidad, que sigue debatiéndose en las aguas del racismo, la expoliación de pueblos enteros y la riqueza inconmensurable de unos cuantos frente a la pobreza de grandes masas situadas en los países periféricos o tercermundistas. Al igual que Adolph, Rivera Saavedra recurre al sarcasmo y al humor negro a la hora de juzgar críticamente a los humanos sometidos con largueza al imperio de las máquinas que él mismo creara en sus afanes por dominar la naturaleza o transformarla (Martínez Gómez, 1992). Se trata de una pieza única en los anales de la ciencia ficción peruana, que ha sido redescubierta por cultores más jóvenes deseosos de reconocerse en una tradición propia y no solo en los referentes canónicos de los Estados Unidos o Europa.
Con la aparición de estos dos escritores, tan afines en concepción y en tratamiento de los temas, la CF del país dio un paso de importancia crucial que la desplazó desde la ingenuidad o el simplismo de los primeros días hasta un nuevo registro, en el que se instalarán los escritores posteriores. Es decir, los que empiezan a pergeñar sus obras desde comienzos de la década de 1980 hasta nuestros días, cada vez más acuciados por la necesidad de que el género plantee con mirada crítica problemas del mundo actual, proyectados hacia un futuro medianamente cercano.