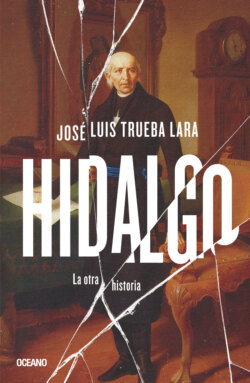Читать книгу Hidalgo - José Luis Trueba Lara - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеApenas habían pasado unos años desde el día que don Manuel Abad le levantó la canasta. Tanto fue la olla al pozo que terminó quebrada. Por más que fuera su amigo, la honradez del obispo de Valladolid no podía quedar mal parada. Con ganas de ser más que los demás, don Miguel renegó de la historia de su padre, el hombre de vista débil que cuidaba la hacienda de otros; el suyo no era un destino que le cuadrara a alguien de sus tamaños. A como diera lugar tenía que ser un señorón, y todos tenían que curvar el espinazo delante de su presencia. Poco a poco, a veces por las buenas y muchas otras por las malas, juntó alguna riqueza, y con sus hermanos se aventuró a comprar más tierras.
Los ranchos de los Hidalgo crecieron y él era feliz cuando se metía a los corrales para torear.
En las noches que festejaban a san Miguel, la peonada lo veía clavando las banderillas encendidas y enfrentando cornamentas de fuego. Los bufidos de la bestia que se achicharraba por las llamas y los cohetones que tenía en las astas lo hacían parecer más macho de lo que era y se creía. Pero, por más que fingiera, su estoque jamás fue preciso. Los toros que capoteaba siempre debían ser rematados a machetazos mientras el cura se pavoneaba para que la indiada aplaudiera.
Las palmas de los peones no eran sinceras, todas eran premiadas con comida y bebida. Si era o no un gran matador, a nadie le importaba un bledo. Lo único que les interesaba a las piojosas eran el jelengue y los arrimones que se darían mientras bailaban el jarabe gatuno y el chuchumbé. Un fajo de la bebida que era más transparente que el agua y más fogosa que el aguardiente bastaba para que le gritaran las maravillas que no tenía.
A la hora de la hora, a Hidalgo le faltaban los tamaños para enfrentarse a las bestias y su cuerpo nunca quedó marcado por las corridas; en cambio, yo las tengo labradas en la cara. Mi nariz chueca es la prueba de que le entré sin miedo a los capotes y las coleadas.
La vida de Hidalgo era muelle. Nada ni nadie podía jalarle la rienda a sus entretenes. En Dolores, no reparaba en gastos para jugar al teatro y mirar a sus fieles en el tablado mientras de mala manera recitaban los parlamentos de El hombre de la corte y Los amores de Ovidio. Si las obras del tal Moliere y del llamado Racine eran despedazadas, a él le venía guango y todo lo premiaba con risas y palmas. ¿Quién podía dudar de sus pareceres? Todos estaban ciertos de que era el gran ilustrado en un pueblo que no conocía la o por lo redondo.
Lo único que le interesaba de los tablados eran las criollas y las gachupinas que terminaban por convencerse de que eran las actrices que podrían ocupar un lugar en los escenarios de París, donde las flores rebosarían de sus camarines y los aplausos las ensordecerían. Ya después, cuando la calentura de la comedia se les enquistara en la carne, las penetraría en su lecho mientras que las palabras en francés y otomí les gritaban los insultos que la lujuria le reclamaba.
Cada vez que las embestía y su cuerpo se arqueaba para derramar sus semillas, las voces de chienne y nxupaxi le brotaban del hocico. Él no era como los mulatos que esperaban la llegada del tiempo de calores para agenciarse una hembra y un petate.
Por más toros con las astas mochas que medio matara y por más comedias que se presentaran en Dolores, la deuda de los Hidalgo no era poca cosa. Manuel Abad les prestó dinero para su negocio, y al cabo de varios años se hartó de esperar los pagos. De nada servían las rogativas que le mandaba a don Miguel. Ninguna carta era suficiente para que parara su carro y cumpliera sus compromisos.
Un día —vayan ustedes a saber cuándo, pero de esto no hace mucho— los justicias de Valladolid llegaron para quitarles sus haciendas. El edicto que traían les ordenaba sacarlos de la casa grande y dejarlos a la mitad de la vereda. La deuda los alcanzó como un toro salvaje. A fuerza de palabras que juraban que todo era un error, sus hermanos pudieron ganar unos días para tratar de aclarar las cosas. Según ellos, don Miguel era el encargado de hacer los pagos, y por más que le preguntaron, jamás negó olvidarlos. Por la cruz de Cristo juraba que, peso sobre peso, los había abonado a la deuda que tenían con el Obispado.
Las voces y los ruegos de sus hermanos eran estúpidos.
El error que reclamaban no existía. El cura bribón nunca le entregó una moneda partida por la mitad al obispo de Valladolid. Todas se las gastó en sus jelengues con la seguridad de que la próxima cosecha sobraría para dar y repartir. Según sus extravíos, las secas pronto se terminarían y las bolsas rebosarían de la plata que le embarraría en la cara al prelado. Pero se equivocó de cabo a rabo: las lluvias se negaron a obedecer sus sueños, y por más cuchillos que enterró en el monte, ningún rayo jalaron para reventar las nubes.
Las haciendas se perdieron y la miseria volvió a rondar a su familia hasta que se adueñó de su mesa.
Por más cartas que le mandó, don Manuel Abad nunca creyó que Hidalgo usara ese dinero para socorrer a su grey y mejorar el pueblo que tenía a su cargo. Los ratos que pasaron juntos le descubrieron sus debilidades: era un fatuo, un tramposo, un cura solicitante y putañero que se zurraba en el confesionario y la santidad de la casa parroquial.
Al final, su hermano Manuel fue el pagano de la desgracia.
Manuel no era como Mariano, que siempre estuvo dispuesto a acompañarlo hasta el mismo Infierno que a nada está de abrirnos la puerta. Los que lo vieron dicen que, después de que perdieron las tierras, la manía se apoderó de su cabeza. Por más baños fríos que le dieron, su razón siguió extraviada. Las imágenes de santa Dymphna que le restregaron en las sienes tampoco sirvieron de nada, el milagro de los locos que sanó antes de que la degollaran no se repitió en casa de los Hidalgo. Las palabras del médico que le dictaminó fiebres extrañas con ciertos resabios de melancolía parecían imbatibles.
Vayan ustedes a saber si Manuel se atreguaba a ratos, o si sus males conocían el sosiego cuando los calores mermaban y la luna se ocultaba. Ella, aunque no aluce, es una mujer veleidosa y actúa por capricho. La certeza de que se moriría de hambre lo obligaba a tirarse al piso y arrastrarse como la más baja de las bestias. Ahí buscaba y rebuscaba en los rincones hasta que daba con una cucaracha que devoraba para retacarse las tripas que todo lo reclamaban. Las patas y los trozos de carapacho que se le quedaban pegados en los dientes pronto eran lamidos para no desperdiciarlos.
La pudrición se le metió en el cuerpo y, antes de que pasara un año, el Todopoderoso se apiadó y su alma seca se fue al Cielo.
Su cuerpo contrahecho no se parecía al que fue alguna vez, la vida se le fue por la cola y su último aliento se ahogó en el vómito donde flotaban trozos de los carapachos de los bichos que se tragaba.
Mientras Manuel se retorcía en su cama hedionda para tratar de romper sus ataduras, don Miguel se metía a la Iglesia y le gritaba a Dios que lo ayudara, que le sacara los males del cuerpo y le devolviera la luz a la cabeza de su hermano. A los parientes que se le acercaban para tranquilizarlo los tomaba del cabello y los obligaba a hincarse delante del altar para que también rezaran con grandes voces.
Nadie los escuchó en el Cielo y de nada sirvió que matara a palos a su perro más querido como un sacrificio para Cristo. Y, cuando le avisaron de la muerte de Manuel, se convirtió en lo que ahora es... un hombre que se sueña todopoderoso e invoca el alma de su hermano para que regrese de donde nadie vuelve.
Don Miguel nunca reconoció su culpa. Según él, el único responsable de la locura y la muerte de su hermano era el obispo de Valladolid. El odio al prelado no se le salió del pecho. Don Manuel Abad tenía la obligación de esperar a que le pagara hasta que le sobrara la plata.
Aunque de dientes para fuera se esforzaba por mostrar su arrepentimiento y de cuando en cuando le mandaba unas monedas a su cuñada y sus sobrinos. Lo que sentía era distinto, con tal de no mirarlos los obligó a que se fueran a la capital del Reino. Allá, lejos de él, jamás podrían mostrarse para embarrarle en la cara los hechos que ansiaba negar y que todos pagamos por una carta secreta que le mandó el virrey cuando estábamos a nada de tomar la Ciudad de México.
A mí no me consta, pero no faltan los que dicen que, el día que entramos a San Miguel, mientras sus hombres saqueaban la ciudad, se metió a la catedral para visitar la tumba de su hermano. Cuentan que se hincó delante de la lápida y le prometió a su ánima que la venganza sanaría su demencia en el Paraíso.
Don Manuel Abad y todos los peninsulares pagarían su muerte y sus males. Ellos le arrancaron un trozo de su carne y le arrebataron sus diversiones.