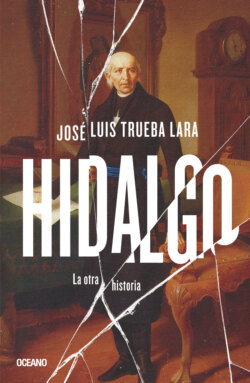Читать книгу Hidalgo - José Luis Trueba Lara - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеCuando volvió de Dolores nada nos dijo del avance de Calleja. Él es un zorro con la lengua prieta. Por más que le hicimos, no hubo manera de que soltara prenda. Los hilos que metíamos con ganas de sacar una hebra se enredaban con su palabrerío. A don Miguel le encantaba oírse, el sonido de su voz lo hechizaba, y con tal de seguirse escuchando era capaz de decir cualquier cantidad de tarugadas. Sólo Dios sabe cuánto tiempo llevaba en el güiri guara, pero Aldama y yo estábamos hartos de oírlo perorar. De no ser por los que nos apoyaban en las tropas de Calleja nada sabríamos de nuestro enemigo.
Los ojos de Juan estaban colorados y los párpados le pesaban; por más que lo intentaba, la cara se le jalaba por los bostezos contenidos. Dos horas de palabrerío, de órdenes y contraórdenes, de puntadas y chifladuras derrotaban a cualquiera. Al final, el hartazgo lo venció y el ruido del aire que jalaba para seguir despierto obligó a que lo miráramos.
—No se desesperen —nos dijo—, hay dos personas que necesitan conocer.
Asentimos y los que aguardaban deteniéndose las quijadas entraron con calma.
Uno tenía la cárcel marcada en el cuerpo, el otro posaba como sabelotodo. Su largo pescuezo lo igualaba a un pájaro maltrecho. La manzana brotada con tres pelos enroscados delataba sus envidias, mientras que la piel que le colgaba de las mejillas era la cicatriz de sus miserias. Su flacura no era casual, y el libro que sostenía debajo del sobaco sólo fingía los saberes que no tenía. La cara se le miraba amarillenta. Era una mala señal. Cuando un pajarraco de ese color entra a las casas, la enfermedad y el mal están en sus alas. El color de Judas siempre es peligroso y anuncia las desgracias. Martínez era uno de esos tipejos que siempre están dispuestos a vender a su madre.
Mis ojos también se detuvieron en el preso, su historia repetía la misma de siempre: no importaba cuál fuera el lugar al que llegáramos, don Miguel ordenaba que las puertas de la cárcel se abrieran. Según decía, ninguno de los enjaulados merecía estar en ese lugar. Todos eran mártires, todos eran víctimas de la injusticia y, por supuesto, no eran culpables de nada. Él era el primero que los recibía a las puertas del presidio para besarlos y abrazarlos.
Ellos no eran como los españoles que capturaba para engrilletarlos.
Todos los gachupines eran culpables y los suyos debían pagar un rescate para recuperarlos casi enteros. Es más, si las cosas se ponían difíciles, podría intercambiarlos por un prisionero que de verdad le importara... como su hermano Mariano, que lo seguía y lo apoyaba. Él era su hombre de confianza, el único que guardaba las monedas y las barras de plata. En esos días, Mariano valía la vida de cientos de europeos; ahora no vale nada.
Cuando cante el gallo, el pelotón terminará con su existencia.
Los recién llegados se sentaron sin darnos los buenos días. Su gesto estaba atufado.
Al único al que se acercaron fue a Hidalgo.
Él les extendió la mano para que se la besaran como si fuera sagrada.
—Ellos dos —nos dijo— nos abrirán la puerta de la victoria.
—¿Cómo? —se atrevió a preguntar Aldama.
—Este caballero de luminosa inteligencia —le respondió Hidalgo mientras señalaba a Martínez— nos ayudará a forjar los cañones que necesitamos. Véanlo y llénense los ojos de sabiduría... estudió en el Seminario de Minería y entiende mejor que nadie los secretos de esas armas. Él sabe más que la Enciclopedia de estos menesteres. El caballero que está a su lado es un gran maestro en la creación de monedas. ¿Cómo será de bueno gracias a su oficio que se dedicó a falsificarlas hasta que los rufianes lo atraparon para meterlo a la cárcel?
Mientras Hidalgo hablaba, yo me pasaba la mano por la cara.
La barba de tres días me raspaba las palmas. Mis patillas estaban más enmarañadas que de costumbre y preferí no empeorarlas.
—Bien —le dije a don Miguel—, las monedas son cosa suya, pero los cañones...
—En tres o cuatro días estarán listos para que los pruebe —me contestó el Sabelotodo con ansias de atajar mis preguntas.
Sin decir una palabra más, Aldama y yo nos levantamos.
El Torero entró al cuarto y se acercó a Hidalgo. Algo le murmuró al oído.
—Está bien, hijo mío, ve con Dios y que la Virgen te proteja en el camino —le dijo don Miguel a su matasiete.
Martínez cumplió su palabra y nos llevó delante de sus cañones. La sonrisa de chunga no tenía manera de borrarse de la cara del cura. Estaba feliz de que su hombre me venciera sin que pudiera darle batalla. Su confianza en ese imbécil no tenía límites, por eso le entregó el mando de la artillería y nunca se lo quitó a pesar de las consecuencias. En el fondo se parecían: los dos eran unos falsos ilustrados que sólo engañaban a los imbéciles y los iletrados.
—Se ven bien —le dije a don Miguel—, ya sólo falta calarlos. Usted sabe, hay veces que los ojos engañan y la lengua miente.
Hidalgo, con un cuidadoso ademán que remarcaba su victoria, me indicó que podíamos hacerlo.
Mis hombres cargaron el primer cañón y lo dispararon.
Una gruesa rajada le brotó en el lomo.
—No aguantó —murmuré sin miedo a que me oyeran.
Mis suaves palabras y mis hombros que se alzaron les devolvieron la afrenta al cura y al Sabelotodo.
Lo que se veía no podía negarse.
Uno a uno fuimos probando los otros cañones. Apenas el último resistió el primer estallido.
—¿Ves? —machacó Hidalgo—. Éste es suficiente para vencer a los gachupines. Yo lo bautizo como “El liberador de América”.
Cuando sus manos terminaron de trazar la cruz sobre el cañón era claro que ninguna derrota lo sacaría de sus trece. Las locuras que le revoloteaban en la cabeza no podían ser rebatidas por la realidad.
Nada le dije del falsificador que brillaba por su ausencia. Su nombre y sus actos ya pertenecían al terreno de lo innombrable. Antes de que le entregara la primera moneda al cura, se largó con diez barras de plata y Mariano se quedó con un palmo de narices.
Por más que la piense, su pregunta no tiene respuesta. Capaz que se lo tragó la tierra... ni siquiera el Torero pudo hallarlo para cobrarle las que debía.
Después de su victoria a medias y el encabronamiento completo, don Miguel insistió en que lo acompañara. A como diera lugar tenía que estar en el nombramiento de las nuevas autoridades de Guanajuato.
Los dos íbamos al paso y, cuanto más nos acercábamos a la casa donde nos esperaban, el silencio se hacía más atoludo.
Uno de los criados nos abrió las puertas.
—Antes eras más conversador —me dijo y apresuró el paso para encontrarse con los principales que ahí estaban.
Ninguno aceptó los cargos que les ofreció.
Aunque el miedo los atenazaba, estaban seguros de que no podríamos quedarnos para siempre. Más temprano que tarde, Guanajuato sería recuperado por los realistas. La certeza de que Calleja terminaría colgándolos bastaba para que de sus labios brotara la negativa. Además, los principales le habían jurado fidelidad al rey y no podían aceptar las órdenes de Hidalgo sin manchar su honor.
El cura no estaba de vena para aceptar sus desplantes ni para tratar de convencerlos. ¿Quiénes eran para decirle que no?
Los miró hito a hito.
Sus ojos se quedaban fijos en los rostros de los que ahí estaban.
Al final, se les paró enfrente y comenzó a hablar.
—Ustedes tienen la sangre podrida, son unos traidores, unos cobardes.
Uno de los principales trató de interrumpirlo.
—Cállese —le ordenó Hidalgo con voz helada—, usted y los demás tienen hasta el amanecer para aceptar los cargos. Entiéndanlo, el rey y el virrey no son nada. Yo soy todo.
Al día siguiente, ninguno llegó a la reunión. Todos huyeron con sus familias y lo poco que pudieron cargar. El cura bufaba por la furia y a gritos llamó a su secretario. Le dictó sentencia de muerte a los que se negaron a obedecerlo, y en otro pliego la pluma trazó los nombres de los que no podrían negarse.
Don Miguel no buscaba a los que se la hicieron, sino a los que podrían pagársela.
Sin embargo, el Diablo hizo de las suyas: el Torero volvió de los rumbos de Michoacán.
—Todo se hizo como usted lo ordenó —le dijo al cura con voz melosa.
Hidalgo dejó de apretarse la nunca y sonrió.
—Tráelos.
El sonido de los pies que se arrastraban llenó el corredor.
Algunas de las autoridades de Valladolid habían sido capturadas en las cercanías de la ciudad. Sus deseos de largarse los entregaron a los lobos.
—Bienvenidos, señores —les dijo Hidalgo mientras les hacía una reverencia marcada por la chunga—, es una lástima que no puedan esperar hasta que se sirva la cena para sentarnos a conversar. ¿Quién soy yo para detenerlos? Ustedes tienen asuntos más importantes que atender en la cárcel.
Sin más ni más se dio la media vuelta para ir a dormir la siesta.
El sueño de los justos lo reclamaba.
—Valladolid es nuestra —me dijo don Miguel después de contarme quiénes estaban tras las rejas—. Por favor, queridísimo, prepara la salida de nuestras tropas para mañana.
Mi voz estaba apagada. Sólo alcancé a mover la cabeza.