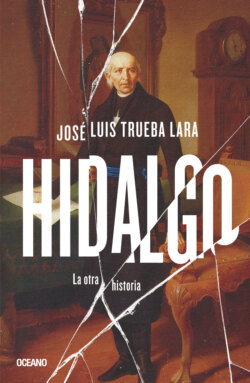Читать книгу Hidalgo - José Luis Trueba Lara - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеYo lo sabía, pero Hidalgo ignoraba mis palabras. De nada valía que le pidiera que algunos de los suyos montaran guardia para enfrentar a los bandoleros que mandaban en esas tierras. ¿Quién de ustedes se atreve a decirme que miento? Los campos de Michoacán eran propiedad de los bandidos y los asesinos. Sus grupos no eran de dos ni de tres, muchos sumaban cientos, y no faltaban los pueblos enteros que se dedicaban al pillaje. Más allá de las ciudades, el Obispado era un lugar sin ley y los arrieros eran las presas anheladas. Lo que se decía de Tierra Caliente no era mentira: cuando sus habitantes estiraban la pata, siempre regresaban por sus sarapes para aguantar el frío de ultratumba. Las llamas del averno no tenían el calor que se sentía en los rumbos donde el sol y el crimen les curtían la piel a los desalmados.
Aunque quisiera negarlo, sabía lo que iba a suceder.
Cuando apenas nos faltan dos jornadas para llegar a Valladolid, la polvareda comenzó a notarse en el camino.
Las nubes ocres no mentían.
El viento no las levantaba, los jinetes que se acercaban eran un demonial.
A toda prisa alisté a mis hombres para el combate.
Las líneas de fusileros estaban dispuestas, sus armas apuntaban a la vereda. Ningún dedo temblaba en el gatillo, y después de que lo jalaran se lanzarían a la carga con las bayonetas por delante. En ese instante sabríamos de qué color pintaba el rojo. Los de caballería teníamos los sables desenvainados y las espuelas dispuestas. Ninguno hizo el mínimo esfuerzo para traer y alistar el cañón que Martínez fundió en Guanajuato. Un tronido podía llevarnos entre las patas sin que el honor del Sabelotodo se manchara. Esa arma estaba condenada a nunca matar a los enemigos, los buenos hijos de Hidalgo serían sus únicas víctimas.
Como si nada pasara, don Miguel se acercó y con una seña nos ordenó que bajáramos las armas.
—Ellos también son mis hijos —nos dijo con voz fuerte para que los desharrapados lo oyeran.
La polvareda cada vez estaba más cerca y así siguió hasta que, mero enfrente de nosotros, unos tipejos desmontaron.
Los tres bandoleros que avanzaban hacia nosotros tenían a sus espaldas a más de una centena de malvivientes. En sus caras se miraban las cicatrices que trazaban el mapa de su protervia. El que parecía el mandamás tenía la piel pinta y cacariza, sus bigotes se pasaban de ralos y su mirada estaba más torcida que un clavo usado. El sarape de sobrados colores y dudosa procedencia se tensaba sobre su vientre. La manteca de su timba no se ondulaba con los pasos ni seguía el ritmo de sus espuelas de plata. A fuerza de pulques y tragazones, su grasa era maciza como la de una pata de cerdo.
—Padrecito —le dijo a Hidalgo—, aquí estamos para lo que nos mande.
Don Miguel le ofreció su mano y el criminal se hincó para besarla.
El resto de los ladrones desmontó.
Uno a uno se fueron arrodillando para que los bendijera. Si él había liberado a los presos diciendo que no eran culpables, los asaltantes estaban convencidos de que sus pecados serían perdonados y sus raterías festejadas.
La cruz invertida los protegía y las balas jamás tocarían sus cuerpos. Ellas los atravesarían como si fueran espíritus y su carne no sería herida. Las palabras que le achacaban milagros a don Miguel no eran pocas, y más de tres miraban al cielo para encontrar las señales que lo protegían.
Cuando se terminaron las cruces y el besamanos, el cura bribón se acercó al lugar donde yo estaba.
—No te preocupes —me dijo—, estos buenos cristianos no se formarán con tus hombres. Vale más que el Torero los tenga a su mando.