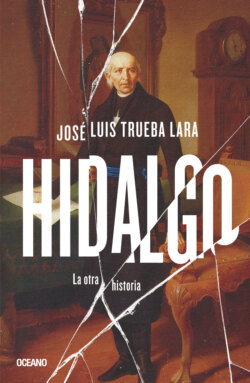Читать книгу Hidalgo - José Luis Trueba Lara - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеLlegamos. Los pocos principales que seguían en la ciudad salieron para encontrarnos antes de que pisáramos sus calles. Ahí estaban, a mitad del camino polvoso y flanqueados por los árboles con las ramas desnudas. Tenían la mirada baja y los hombros gachos, más de uno se había confesado antes de apersonarse ante nosotros. A esas alturas, los ruegos eran lo único que les quedaba para no terminar en la picota. Cuando el cura se detuvo y caracoleó su caballo, apenas pronunciaron unas palabras: Valladolid se rendía sin presentar batalla. Lo único que suplicaban era que los saqueos y las profanaciones no la hirieran de muerte. Los insurrectos podríamos entrar en paz, y en santa paz debíamos mantenernos hasta que el camino nos volviera a llamar.
Sus peticiones eran pocas. Don Miguel les aseguró que todas se cumplirían a carta cabal: ningún templo sería profanado, sus hombres no entrarían a los conventos ni al colegio de niñas, y las casas de los europeos serían respetadas junto con sus personas. Las razones para que aceptara eran claras. El dinero que necesitara don Miguel era un asunto que podía acordarse sin problemas ni tacañerías. Todo era cosa de que dijera una suma y harían todo lo que estuviera a su alcance para juntarla. La vida tenía un precio y los gachupines estaban dispuestos a pagarlo.
Ninguno de los principales se atrevió a exigirle que firmara sus compromisos. A lo mejor no sabían que sus palabras se torcían con los ventarrones de los caprichos.
La calle ancha sonaba como el zumbido de un chiflón atorado. Las ventanas estaban cerradas y los balcones se miraban vacíos; en más de tres colgaban los crespones que se adelantaban al luto. Nadie estaba ahí para darnos la bienvenida, las voces que debían gritar los vivas a Hidalgo estaban encarceladas. El silencio era implacable.
Así seguimos hasta que nos ordenó detenernos.
Don Miguel desmontó con parsimonia, y el Torero se embrocó en cuatro patas para que no tuviera problemas al bajarse del caballo.
No es que el cura estuviera viejo ni tullido. A pesar de sus canas, todavía las podía... ése era un acto para que a todos les quedara claro quién era el que mandaba.
Lentamente comenzó a caminar hacia la catedral.
Sus pasos resonaban como si fueran el eco de las calacas que golpeaban los ataúdes.
Hidalgo sabía que las miradas lo seguían detrás de los cortinajes. No le tenía miedo a la ojeriza. Ese mal nada podía contra el dueño de la muerte, el que tenía el poder de los ojos de venado.
El único que iba a su lado era su matasiete, con la mano metida en el gabán. A nadie engañaba, sus dedos acariciaban el arma que saldría a relucir si alguien se atrevía a acercarse de más.
Las puertas del templo estaban cerradas, su excomunión se miraba en una de ellas.
A gritos llamó a los curas para ordenarles que arrancaran el papel y las abrieran.
Yo vi cómo entraba, también miré cómo los sacerdotes se hincaban y levantaban la vista al Cielo para pedir clemencia. Cuando anduve averiguando sobre su destino, lo único de lo que pude enterarme es que, cuando le entregaron su alma al Altísimo, todos tenían en las tripas el edicto del obispo. El hombre que les rajó la carne juraba que vio esos papeles masticados y con la tinta embarrada.
Mientras los gañanes levantaban sus campamentos y tumbaban los árboles de las plazas para alimentar las hogueras, Hidalgo recibió a los curas que seguían en la ciudad. Todos le pidieron perdón por los errores del obispo y suplicaron por su vida mientras invocaban los días que pasó en Valladolid.
Los recuerdos del Colegio de San Nicolás no le ablandaron el alma.
A esas alturas de nada valía si esos hombres fueron sus alumnos o si los gobernó cuando era rector. Habían dejado de ser lo que eran. Ahora eran los enemigos que no merecían un dejo de piedad. Ninguno sabía que don Miguel abandonó el colegio con la mano en la cintura para ganarse unos pesos en un curato que parecía lucrativo.
Después de que le besaron la mano y suplicaron que los bendijera, los curas le ofrecieron lo único que podían darle: un solemnísimo Te Deum para disculparse y ratificar que la excomunión estaba derogada. En esa misa, la catedral se engalanaría y los coros se alzarían para alabar las glorias de don Miguel, mientras un sacerdote rogaría por su victoria en el altar.
—Ahí estaré —les respondió y sin más los dejó con la palabra en la boca.
Sus pasos comenzaron a perderse en el pasillo.
Cuando iba a despedirme, una voz me obligó a encoger la mano.
Hidalgo me quería a su lado. No estaba dispuesto a que esos curas recibieran una sola muestra de respeto.
—Mira, Ignacio —me dijo—, yo no puedo arrodillarme delante de unos perros. Tú irás al TeDeum en mi nombre... sabes que sobran los pretextos para justificar mi ausencia.
Esa noche entré a la catedral, que tenía todas las velas prendidas. La luz de las ceras blancas era la dueña de todo el espacio, las de sebo no apestaban el templo ni ponían en entredicho a las flamas que se negaban a chisporrotear. Ninguno de los sacerdotes se atrevió a preguntarme por el cura. Todos conocían su entripado. Los que lo habían tratado de tiempo, sabían de lo que era capaz cuando los humores del hígado se apoderaban de su sesera. Su bilis negra mataba.
Valía más que las cosas se quedaran como estaban y nadie las meneara. Las explicaciones que podía darles apenas serían malas mentiras.
La misa empezó y los rezos se transformaron en un murmullo acompasado.
Las santas palabras tenían un destinatario preciso: Benito, el santo que aplacaba las furias y alejaba a los matones y los endiablados. Todos los gachupines y los criollos de bien estaban hincados y sus susurros revelaban sus miedos. Ninguno tenía los ojos abiertos cuando la súplica llegaba a sus labios: “Protégeme de mis enemigos, del Maligno Enemigo en todas sus formas”. Sin embargo, el nombre del verdadero demonio jamás fue pronunciado. Sus siete letras sólo rebotaban en las cabezas de los que ahí estaban.
Los ruegos a san Benito se volvieron carroña mientras se escuchaban en el templo. El santo, por más poderes que tuviera, no tenía manera de detener los horrores. Mientras el sacerdote alzaba la hostia, Hidalgo desencadenó a sus perros.
Las casas de Dios fueron saqueadas. Los cálices se llenaron de chínguere y pulque, los vestidos de las vírgenes y las santas se convirtieron en los ropajes de las chimiscoleras que pecaban mientras se zurraban de risa, y muchos retablos alimentaron las hogueras que aluzaban sus bailes lúbricos y grotescos. Si la catedral no se había rendido, ningún templo merecía ser respetado.
Antes de que se terminara la misa, uno de mis hombres me susurró lo que estaba pasando.
Una palabra bastaba para que arremetieran en contra de la leperada.
Me levanté y caminé hacia la puerta.
Ahí me esperaba el Torero.
—No se preocupe, mi capitán —me dijo—, lo que pasa tiene la bendición del patrón.
Aunque tenía la sangre caliente me regresé a mi lugar.
En el preciso instante en que la misa se terminó, me largué de la catedral con la deshonra a cuestas. Todas nuestras promesas fueron en vano. Para no variar nos habíamos pasado el octavo mandamiento por el puente más chaparro. Cada una de sus palabras estaba embarrada con la mierda del cura.
El ruido de los cascos de mi caballo sonaba como los martillazos del Diablo. El silencio lo volvía más recio y las chispas de las herraduras brotaban sin que fuera a toda carrera. Mi camino no tenía rumbo y terminó llevándome a casa de Mariano Michelena para encontrarme con el pasado.
El abandono se miraba en las paredes y los balcones desvencijados. Las telarañas eran las dueñas de los ventanales y las marcas de las patas de las ratas mostraban a las dueñas del lugar. Desde hacía meses, la basura se amontonaba en la entrada y nadie salía a barrerla. La dejadez de la casa era el recuerdo de mi primer fracaso.
Ahí, en las tertulias que organizaba Michelena, todo comenzó antes de que el nombre del cura nos pasara por la cabeza. En esos días, ni sombra llegaba. Esa vez a nada estuvimos de levantarnos en armas. Si lo hubiéramos logrado, todo sería distinto: los criollos estarían de nuestro lado y los soldados se hubieran acercado para jugarse la vida. Nuestra insurrección no sería una turba sanguinaria, sino un asunto de militares y caballeros, de gente de bien que lograría que nos tocara lo que por derecho nos correspondía. Los americanos podíamos mandar en América y ser leales al rey que estaba en manos del corso. El pleito sólo era en contra de los fuereños y las leyes que nos ninguneaban.
A mí me da igual que ustedes quieran negarlo. No hay manera de tapar al sol con un dedo: ninguno de los que conspirábamos con Michelena era un loco; las ideas afrancesadas no nos nublaban las entendederas ni nos hacían perder el tiempo con los libros que a nada llevaban y todo lo enredaban. Nuestros reclamos eran justos y no necesitaban los pliegos que le hicieron perder la razón a Hidalgo. Pero, ahora que lo pienso, es posible que todo empezara antes de que nos reuniéramos en casa de don Mariano.
Los chirridos de las cigarras que alebrestaban las almas se iniciaron cuando nos acantonaron cerca de Veracruz. Ahí teníamos que estar, listos para enfrentar a los franceses que pronto desembarcarían para apoderarse del Reino.