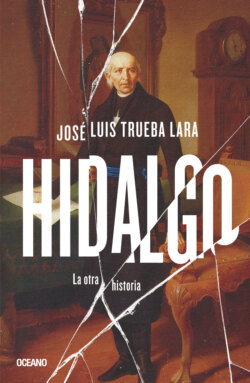Читать книгу Hidalgo - José Luis Trueba Lara - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеCuando llegamos a Guanajuato, los gachupines ya nos esperaban. Las palabras que nos anunciaban corrían como un reguero de pólvora con sobrado azufre. Yo marchaba al frente con mis dragones y mis soldados de a pie, detrás de nosotros caminaba la leperada que mal cantaba el alabado y maldecía a los europeos.
Nos detuvimos cerca, muy cerca. El cansancio de la marcha se nos tenía que salir del cuerpo antes de dar batalla.
El campamento todavía no se levantaba, pero el cura pidió su escribanía y le mandó dos cartas a Riaño. En una le exigía que entregara la ciudad sin disparar un tiro, en la otra le ofrecía la posibilidad de que su mujer lo abandonara para salvar la vida. Él la recibiría gustoso y la protegería.
A golpe de vista, la amistad marchita parecía notarse en esas letras que recordaban sus pláticas en francés. Sin embargo, el intendente no podía olvidar el pasado. Más de una vez pescó a Hidalgo mirando a su esposa en las tertulias. La calentura estaba marcada en las pupilas que no se alejaban de sus pechos. Las habladurías sobre los bastardos que dejaba regados no eran verdades a medias. Su pico de oro era capaz de romper la aduana de los escotes y alzar los telones de las faldas.
La respuesta de Riaño no se tardó en llegar.
Guanajuato no se rendiría, su esposa y sus hijos permanecerían a su lado.
Cuando terminó de leer el pliego, Hidalgo alzó los hombros y medio torció la boca. Esa mujer no era como las que actuaban en sus comedias, y su naturaleza tal vez no podría entiesarse delante de una dama que lo ensordecería con sus maldiciones.
Las palabras del intendente no eran una sorpresa. Riaño nunca traicionaría al rey.
—Vamos a ver de qué cuero salen más correas —me dijo don Miguel sin esperar mi respuesta.
Se trepó en su caballo y sin más ni más empezó a gritarles a sus pelafustanes.
—¡Vamos a matar gachupines! ¡Ellos son los diablos que esconden las colas! ¡Ellos les quitaron todo lo que se merecen! ¡Dios de la venganza, yo te llamo para que protejas a mis hijos! ¡Mueran los europeos! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
La plebe leperuza comenzó a bramar mientras avanzaba hacia las calles.
Mis hombres y yo nos hicimos a un lado para dejarlos pasar. Nuestro tiempo era distinto del que marcaba la vida de los muertos de hambre, los criollos bien nacidos somos otra cosa.
En esos instantes, la suerte aún nos sonreía. Las tropas de Calleja seguían atoradas en San Luis y las que venían de la capital no llegarían a tiempo para salvar a Riaño y sus hombres.
Por más que rezaran, los gachupines estaban abandonados a su suerte.
Nadie estaba dispuesto a detenernos. Las puertas de las casas sentían la fuerza de las trancas y las ventanas se enceguecían por los postigos claveteados. El silencio era duro y parecía anunciar el golpe de un ciclón. Adentro, las mujeres se hincaban delante de las imágenes mientras sus dedos recorrían las cuentas del rosario para pedir el milagro que no llegaría. El miedo de que nadie les diera el viático y les trazara la cruz con el santo aceite estaba embijado en su alma.
Los hombres apenas armados se asomaban entre las rajaduras de las maderas con tal de adivinar las intenciones de los pelagatos que tenían el hocico colmado de espumarajos. Algunos estaban dispuestos a cargarse a todos los que pudieran antes de que los muertos de hambre desgarraran a sus esposas y sus hijas.
Ninguno de ellos tuvo la suerte de entrar a la alhóndiga.
El edificio macizo apenas le abrió la puerta a la gente que Riaño eligió por su buena sangre, los mestizos y las castas se quedaron con un palmo en las narices. Las gruesas paredes de cal y canto eran el recuerdo de las naves en las que enfrentó a sus enemigos en las marejadas. El intendente era marino y la alhóndiga se revelaba como su último buque.
Ahí íbamos. Nada nos enfrentaba.
A fuerza de alaridos, la gentuza de color quebrado se convenció de que nadie se atrevería a darles un plomazo en la barriga. Todos tenían las tripas retacadas con lo que se tragaron cuando el sol apenas despuntaba. Los miserables no eran como nosotros: a fuerza de mirar a la muerte, los soldados aprendimos que antes de la batalla hay que purgarse, sólo así pueden curarse las heridas del vientre sin que la mierda invoque la fiebre. La caca mata más que los plomos.
Cada vez gritaban más recio, y así siguieron hasta que la alhóndiga se mostró delante de todos. La gente de Guanajuato no bajaría las armas como la de San Miguel y la de Atotonilco, que los dejó hacer y deshacer mientras sus ojos se clavaban en el suelo.
Una orden bastó para que los soldados de los parapetos que cerraban las calles jalaran el gatillo. El estruendo enmudeció los bramidos. Cuando la humareda se fue al cielo, vimos los cuerpos de los pobres diablos que se quedaron tirados. Unos se arqueaban y otros suplicaban que les arrancaran la vida para terminar con sus dolencias.
Un paso adelante era una invitación a la muerte. La turba estaba tan apelotonada que ningún plomazo se perdía.
Las ganas de echarse para atrás mordieron a muchos, pero no había manera de que lo lograran. La gentuza seguía avanzando y los obligaba a mantener el paso sin que su destino importara.
Cada cuerpo que pisoteaban hacía más grande la parte del botín que les tocaría.
Los soldados de Riaño siguieron disparando. El orden de sus descargas tenía el ritmo de un péndulo que mochaba los hilos de la vida de los que estaban en la calle.
Así siguieron durante un rato, pero no podían matar ni herir a los suficientes para detener el avance.
Cuando la muchedumbre estaba a punto de alcanzarlos, los gachupines se retiraron.
La puerta de la alhóndiga aún estaba abierta y los esperaba para resguardarlos sin que se atrevieran a usar las bayonetas. El combate cuerpo a cuerpo era un lujo que no podían darse: los defensores eran poco más de una centena y la leperada sumaba miles.
Llegamos a la plaza que está mero enfrente de la alhóndiga. El miedo alentaba los pasos de los patarrajada y los bandoleros. El golpe de la puerta que se atrancó le entregó el lugar a la mudez. Durante un instante nos quedamos parados, absolutamente callados. Ni siquiera los perros ladraban. Ellos, junto con las ratas y los gatos, huyeron de las calles para zambutirse en sus madrigueras.
Nunca nos habían enfrentado de esa manera.
Los gañanes bajaron sus armas con el culo fruncido. Las paredes del edificio eran indestructibles. En la azotea y las ventanas se asomaban los fusiles de los europeos.
Sin que nadie lo dijera ni lo mandara, la plebe comenzó a separarse. Muchos tomaron las calles y comenzaron a rodear la alhóndiga.
Riaño estaba en la azotea, tenía un sable en la mano.
Su voz retumbó y los plomazos cayeron sobre nosotros.
Los indios respondieron con las piedras que lanzaban con sus hondas y las flechas que no alcanzaban a herir las gruesas paredes. Las cuatro cuartas de cal y canto podían aguantar eso y más. Nuestros fusileros trataron de enfrentarlos, pero no tenían manera de protegerse. Con una pizca de puntería, los defensores de la alhóndiga daban cuenta de ellos. Sin embargo, la furia los hizo seguir avanzando.
Los que se quedaban tirados en el camino eran una nueva razón para vengarse.
A como diera lugar, querían tumbar la única puerta. Pero cada vez que se acercaban los disparos se cargaban a los que lo intentaban. Es más, cuando eran muchos los que llegaban con teas y un barril de pólvora, de la azotea caían las negras esferas que tronaban y los destripaban con la metralla. Yo vi a uno de esos deteniéndose las tripas y empujándoselas para que volvieran a su sitio. No lo logró, un balazo terminó con su sufrimiento. La mirada de ese hombre se volvió plácida y más de tres se llenaron de envidia cuando lo vieron. Ese piojoso ya no tenía que seguir luchando, tampoco sufriría el horror de que las mutilaciones retrasaran su muerte.
La carnicería no se detenía y más de una vez pensé que la derrota terminaría por alcanzarnos. Por más que fueran los patanes del cura, los que estaban dentro de la alhóndiga valían por diez.
De pronto, los zumbidos de las hondas comenzaron a escucharse en las casas más altas. Las piedras que lanzaban eran certeras. El primer español que cayó tenía la cabeza rota y los sesos se le asomaban entre los huesos quebrados.
La muerte era una lluvia implacable.
A los defensores no les quedó de otra más que huir de la azotea. Por más que quisieran dispararle a la indiada, sus fusiles eran más lentos que las hondas. Las ventanas también se volvieron peligrosas, la puntería estaba labrada en las piedras.
Riaño estaba atrapado, el populacho nada se tardaría en incendiar la puerta. Entonces tomó la única decisión que le quedaba: salió con sus mejores hombres para enfrentar a los atacantes. Los disparos mataron a muchos y su sable le rajó la cara y el cuerpo a otros tantos. Se jugaban el todo por el todo. Los europeos estaban seguros de que —si lograban resistir unos cuantos días— los refuerzos se mirarían en los cerros y la turba de Hidalgo sería ultimada. Los cañones cargados de metralla los despedazarían con cada tronido.
Los piojosos se echaron para atrás. Ninguno sabía pelear como un soldado de a deveras.
Pero el Diablo estaba del mismo lado que el cura. Un balazo le dio en la cara a Riaño. Sus hombres lo vieron trastabillar, el viejo sable cayó de su mano y, antes de que rodara por el piso, lo cargaron y se metieron en la alhóndiga.
Lo acostaron en uno de los graneros y la muerte lo atrapó después de que se arqueó por las convulsiones. Su hijo mayor gritaba que le abrieran la puerta para salir a vengarse, su esposa sólo se quedó tiesa delante del difunto. Aunque lo deseara, no podía entender la matanza que provocaba el sacerdote que muchas veces estuvo en su casa y se decía amigo de su marido.
Los españoles detuvieron al joven y las discusiones se soltaron de la rienda.
El miedo a la muerte les nubló la sesera a los gachupines. Algunos exigían que se alzara la bandera blanca para pactar la rendición con Hidalgo, otros gritaban que debían defenderse hasta que cayera el último hombre y, por supuesto, también estaban los que apenas pudieron hincarse para suplicarle clemencia al Cielo. Los tres curas que estaban en la alhóndiga no se daban abasto para darles una hostia y perdonarles sus pecados sin escuchar las confesiones.
El orden de la defensa estaba quebrado.
Nadie tomaba el mando de las tropas.
Los ruidos de las llamas de la puerta se fundieron con los porrazos que le daban.
Alguien gritó que estaba a punto de caer.
Los pocos que pudieron organizarse se formaron delante de ella con los fusiles listos. Detrás de los soldados se miraba uno de los sacerdotes que sostenía una cruz mientras gritaba Vade retro Satana. Cuando las maderas se rajaron y entraron los gañanes con los pelos chamuscados, los plomazos no los detuvieron. El cura que sostenía la Santa Imagen fue el primero en caer.
Sólo Dios pudo contar cuántas veces alcanzaron a jalar el gatillo los defensores. Si fueron tres, cinco o diez, no importa. Los endiablados entraron al edificio y la matanza empezó.
Nadie se salvó, ni siquiera los sacerdotes fueron perdonados.
Apenas había pasado un rato cuando el cura bribón se acercó a la alhóndiga indefensa. A la hora de la verdad, siempre se portó como lo que era: un collón por los cuatro costados. Pero, en esos momentos, su miedo ya no importaba, nadie podía sorrajarle un tiro en la cara. Con su mano trazaba la señal de la cruz sobre los miserables que corrían para matar y robar. Las ansias de sangre y el saqueo estaban benditos.