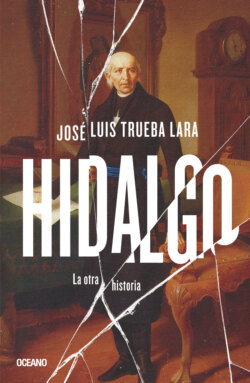Читать книгу Hidalgo - José Luis Trueba Lara - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеPor más que traté de perderme en el laberinto de las callejas, los hombres del Torero terminaron por encontrarme. A como diera lugar, Hidalgo quería verme. Mi caballo avanzaba entre las monturas de los matasiete; a cada paso que dábamos, las lagañas se me cuajaban por los horrores. Las perrillas hediondas se adueñarían de mis párpados, y cuando se reventaran el pus me llenaría los ojos de nubes. Las casas eran saqueadas y las tiendas estaban heridas de muerte. Un pelagatos jalaba a una española de las greñas para meterla en un callejón. Su mirada no dejaba duda sobre el destino que le esperaba, su mano izquierda apretaba sus partes con ganas de atreguarse las urgencias que pronto serían desfogadas.
Empuñé mi sable. Cuando estaba a punto de desenvainarlo, uno de los achichincles del Torero me detuvo.
—Eso va después, mi capitán; al patrón le urge verlo.
Lo miré a la cara.
El signo de la muerte estaba tatuado en su mirada.
—Pues hay que apurarse —le contesté mientras le clavaba las espuelas a mi caballo.
No tardamos mucho en llegar. Hidalgo estaba en una de las casas que cayeron en sus manos. Lo miré con calma, sus manos recorrían lentamente los pocos libros que ahí se encontraban. El color de las cubiertas de pergamino casi se fundía con el de sus dedos. Las manchas que los puros le dejaban se mezclaban con las huellas oscuras de los lomos donde alguien escribió su nombre con unas letras que se esforzaban por parecer claras. Los hombros caídos se le notaban sin su gabán y la leve curvatura de su espalda resaltaba por la ropa tensa.
Me miró y sonrió.
—El dueño de esto tenía mal gusto, no hay nada que valga la pena leer —me dijo con calma.
Por más recio que se escucharan, los gritos de la calle no le llegaban a las orejas ni lo obligaban a perder el compás de su respiración. Su pecho huesudo mantenía el ritmo a pesar de la matanza.
Después de que volvió a mirarme, se sentó como si nada pasara.
A su lado estaban apiladas las barras de plata que rescató de la alhóndiga. Aunque la mayoría se escapó de sus manos, no eran tan pocas las que estaban ahí. Una sobre otra tenían más de una vara de alto.
—Ven, siéntate... acompáñame. Dios sabe que tenemos que platicar.
Me quité el capote y lo dejé sobre la escribanía junto con mi bicornio. Me aposenté con calma mientras los pasos del Torero se acercaban.
—Usted dirá —le dije a don Miguel.
Mis palabras me sorprendieron, en cada una de sus letras se notaba la furia atragantada.
—Tienes que entenderme... lo que sucede es necesario, la justicia divina tiene un precio y siempre hay que pagarlo. Nadie se deja matar por nada, y lo que está pasando nos da lealtades y convierte nuestro nombre en la voz del pánico. Entiéndeme, Ignacio, con esto ganamos dos veces. Cuando las palabras corran no habrá ninguno que tenga los tamaños para enfrentarnos; el tal Calleja del que tanto hablas terminará culeándose antes de enfrentarnos.
Con calma tomó un puro.
Lo olisqueó y tuvo que chocar su yesca varias veces contra el eslabón antes de que la lumbre brotara.
El aroma del tabaco me llegó a la nariz mientras su rostro se escondía tras el humo.
—Lo que está pasando no tiene nombre —le repliqué tratando de mantener la calma—, cada saqueo, cada mujer profanada y cada gachupín degollado nos dejan solos. Necesitamos apoyos, soldados de a deveras, y no vendrán si las cosas siguen como van. Es más, si usted lo piensa, también soltaría a los españoles que tiene prisioneros. Un gesto de piedad nos abriría el corazón de la gente. Véalos, todos pasan las de Caín menos el militarete que le llena el ojo.
El tono de mi voz era duro, pero las ganas de gritarle se me atoraban en el gañote.
—¿Qué quieres que hagamos? ¿Que matemos con flores y sonetos? Yo sólo permito algunas cosas.
—Algunas, no todas —le repliqué.
Hidalgo le dio otro jalón a su puro y sonrió.
La sorna estaba labrada en su cara.
—De acuerdo, ¿qué quieres?
—Pena de muerte para los saqueadores y los criminales.
—Está bien, concedido —murmuró sin voltear a verme—, pero eso será mañana, esta noche es de mis hijos.
Cuando iba a levantarme, el cura me tomó del brazo.
—No te vayas, aún tenemos pendientes.
Mientras volvía a acomodarme en mi asiento, sus palabras se escucharon.
—Mañana tengo que volver a Dolores.
La mirada me traicionó.
—No es por ella —me dijo Hidalgo al adivinar mis pensamientos—, hay gente con la tengo que hablar...
Sólo asentí moviendo la cabeza.
—Quedas a cargo de Guanajuato, sólo una cosa te recalco: no castigues de más a mis hijos, ellos son buenos y están emparejando las cosas.
Él se fue y mis hombres apenas pudieron detener el saqueo. Por más ganas que teníamos de disparar contra la plebe, apenas podíamos darles de cintarazos y golpes con la hoja del sable. A media mañana tuve que tirar el mío, estaba chueco y ya no entraba en la vaina. Ningún herrero, por bueno que fuera, podía limpiarle la vergüenza.
La posibilidad de que levantáramos las horcas en la plaza de Granaditas estaba cancelada, el cura se vengaría de mis soldados si se atrevían a llegar tan lejos. Con la mano en la cintura soltaría a sus perros en contra nuestra. Los miles de desharrapados podían matarnos en un santiamén. Juan Aldama y yo teníamos miedo, pero aún confiábamos en que la guerra podía cambiar su rumbo. Nosotros no éramos unos bandoleros y sólo queríamos que en estas tierras mandaran los criollos.
En la noche, mientras los gritos de horror no se ahogaban, las noticias de Dolores comenzaron a llegarme. Ninguna me sorprendió, sólo ocurría lo que tenía que pasar.
Calleja avanzaba desde San Luis, a su paso los árboles se miraban colmados con racimos de cadáveres. Cada vez que entraba a un pueblo mandaba juntar a los hombres y los iba contando: uno, dos, tres, cuatro, cinco y, al llegar al décimo, sus soldados lo separaban para ahorcarlo. Si era un levantisco o si nada tenía que ver con nosotros no tenía importancia. Su mensaje era claro, brutal: el mecate era la advertencia definitiva para los que quisieran pasarse de la raya. Todos los condenados se hincaban delante de Calleja y le juraban que los alzados los obligaron a sumarse a la turba, otros le decían que jamás habían levantado la mano en contra de sus amos y que Dios sabía que eran agachones.
Esas palabras eran en vano, la muerte los había marcado.
Yo estaba seguro de que la matanza devoraría al Reino. Nadie puede asesinar impunemente. Desde que el cura permitió las escabechinas y el pillaje, todos sabíamos que la respuesta de las tropas españolas sería brutal y nuestra soledad se volvería absoluta.
A esas alturas, mis palabras habían perdido su sentido. Hidalgo era sordo cuando le decía que ése no era el camino, y lo mismo pasaba cuando en mi voz se escuchaba una verdad sin mancha: sólo podríamos ganar la guerra si nos quedábamos con pocos hombres bien armados y entrenados...