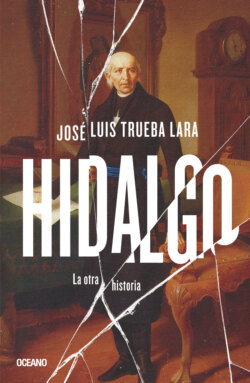Читать книгу Hidalgo - José Luis Trueba Lara - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEl cura bribón detuvo sus pasos delante del que alguna vez fue su amigo. El cadáver de Riaño estaba encuerado. La plebe le arrancó la ropa, y sin tentarse el alma lo dejó con las nalgas al aire. A como diera lugar querían encontrarle la cola de los diablos; pero, por más que lo hurgaron, ningún rastro hallaron de Lucifer. Él sólo era un gachupín, un militar de rango, alguien que se negó a rendirse y entregar a su mujer. Su cara se veía cerosa, de la comisura de los labios ya no le goteaba sangre. El pequeño charco donde se paraban las moscas verdes y panzonas empezaba a cuajarse. Su ojo izquierdo estaba reventado, la negrura de los humores terrosos le marcaban el cachete y la sien. Si el ensotanado hubiera tenido los tamaños para tocarlo, la consistencia chiclosa se le habría quedado pegada hasta el fin de sus días. Las traiciones nunca se borran. El plomazo que vino de quién sabe dónde fue certero o, tal vez, una funesta casualidad fue la que le dio rumbo a la bala. Riaño apenas pudo retorcerse antes de que las garras de la pálida le rajaran el pecho para arrancarle el alma.
—Los muertos tienen malas maneras —murmuró el cura—, siempre se me quedan viendo a los ojos.
Sus dedos no se dignaron a trazar la cruz sobre el muerto, el hombre que fue su amigo sólo merecía freírse en el Infierno.
Con calma se acomodó los dos pistolones que traía en la cintura; durante toda la batalla sus manos no se acercaron a ellos. Otros mataban en su nombre.
La patada que le dio a Riaño no fue muy fuerte. Quería que su único ojo mirara las losas de la alhóndiga. Delante de Hidalgo, los muertos también debían portarse como lo mandaba. El intendente de Guanajuato no fue el primero ni el único que se escabecharon ese día, pero todos los cadáveres tenían que cuadrarse delante de él. Si don Miguel era el capitán general de la leperada, su mando se extendía sobre los vivos y los difuntos.
Apenas se detuvo unos instantes para ver su bota. El brillo absoluto se había perdido por culpa de Riaño.
Suspiró casi resignado y siguió avanzando hacia el patio.
En ningún lado se veían sobrevivientes. Los únicos que gritaban y se arrebataban el botín eran sus hombres, sus hijos buenos que ajustaban cuentas con el pasado. Más de tres perdieron la vida a manos de sus compadres por no entregarles una barra de plata, un puñado de monedas o el saco de maíz que se echaron sobre el lomo con ganas de matar el hambre que les marcaba las costillas desde que el tiempo existe. Ustedes saben que no miento: los miserables ni siquiera respetaban a sus iguales. En el momento en que el viento de las brujas los tocó, el Diablo los hizo suyos.
Las gachupinas estaban tiradas a mitad del patio.
Ninguna tenía la ropa completa, a todas se les veían las piernas abiertas y la falda alzada. Muchas tenían los dedos mochos y las orejas desgarradas. Sólo Dios sabe si les arrancaron las joyas antes de profanarlas y rajarles el gaznate como si fueran cerdos de matadero. Los hombres no tuvieron mejor destino. Ahí estaban, embrocados y con el trasero herido por el puñal que buscaba los signos del que no tiene sombra.
Hidalgo, el más cabrón de todos los curas, se quedó parado a mitad del patio de la alhóndiga.
El olor del azufre quemado y la carne chamuscada lo obligó a fruncir la nariz.
Los muertos no le importaban, pero la peste lo incomodaba. En esos miasmas se agazapaban las enfermedades que podían metérsele en el cuerpo y, para acabarla de fregar, el humo ceniciento lo obligaba a sentir los rescoldos del miedo que marca a los animales cuando la muerte los lame. Todos los caídos lo habían sudado y sus humores se sentían en el aire encerrado.
Don Miguel apretó la quijada, el cuero de guajolote de su papada se tensó para revelar las venas.
Apenas tuvo que mover un poco la mano para que el matasiete se acercara a su lado.
El Torero tenía el alma negra y su charrasca siempre estaba dispuesta. Una palabra del cura bastaba para que su filo le rajara las tripas a cualquiera que no le llenara el ojo. Aunque ustedes no me crean, desde el día en que tomó la decisión de levantarse en armas en Dolores, nadie se atrevía a llevarle la contra. Él fue el último que llegó a la casa de los Domínguez para unirse a los levantiscos y, sin que nadie pudiera meter las manos para jalarle las riendas, se convirtió en el primero en mandar.
Cuando la conspiración se descubrió, los que no fuimos encarcelados terminamos obedeciéndolo. En menos de lo que canta un gallo nos dimos cuenta de sus alcances y no nos quedó de otra más que agachar la cabeza. El momento en que lo llenaríamos de grilletes aún no llegaba y, cuando se hizo presente, ya era muy tarde. Ustedes, aunque yo se lo implorara, no me dejarían entrar a su celda para vengarme.
—Mándeme, padrecito —le dijo el Torero.
Su voz sonaba mustia. Lo único que le faltaba era que agachara las orejas y metiera el rabo entre las patas para arrastrarse delante de su amo.
Ese tono no era el suyo.
Cualquiera que lo hubiera visto en la pulquería o mientras se echaba un buche de chínguere acompañado por sus amiguetes sabía que sus palabras se escuchaban impostadas. Los que conocían sus horrores no podían creer tanta mansedumbre en el hombre que devoró a sus víctimas. El dulce sabor de la grasa de las mujeres lo tenía marcado en el alma.
Todos conocíamos sus dos caras.
—Párate ahí con tus muchachos —le contestó don Miguel mientras señalaba la puerta destrozada que aún humeaba—, que nadie se lleve las barras de plata. Nosotros las necesitamos más que ellos.
El Torero asintió, y antes de dar el primer paso se atrevió a hacerle una pregunta a su patrón.
—¿Nomás las barras?
—Sí, sólo las barras... Si no se quedan con las monedas y la comida nos darán la espalda en un santiamén. Total, si se tragan los granos y les da más hambre, seguro que hay un pueblo más adelante.
Por más que quisiera, Hidalgo no podía engañarse. El estandarte que se agenció en Atotonilco no bastaba para disimular sus pecados, la Guadalupana estaba horrorizada por sus crímenes y su manga ancha con los saqueos y los asesinatos. A lo mejor por eso había veces que se quedaba viendo a la nada mientras sus labios se movían para rogar la clemencia que no merecía.
Dicen que el niño Dios lloraba sangre cuando en los caminos se escuchaban los gritos de su gente. Los aullidos de la horda eran el presagio de la desgracia que no podía ser detenida con los rezos ni las procesiones. Por más que sahumaron sus imágenes, la Virgen de los Remedios y el santo Santiago les dieron la espalda a sus fieles.
Algún pecado mortal habrían cometido. O quién quita y era otra cosa: la Virgen Gachupina parecía derrotada y no se veía para cuándo alzaría la cabeza.
De los miles que llegamos a Guanajuato para atacar la alhóndiga sólo unos pocos éramos hombres de ley. Los soldados de a deveras apenas nos notábamos entre la chusma enloquecida. Los uniformes se ahogaban entre los andrajos, y los bicornios no tenían manera de opacar los sombreros rajados donde se asomaban las greñas de los zaragates. Los pelos tiesos y sebosos eran el recuento de su vida. A pesar de los meses que ya pasaron, las imágenes de lo que hacían no se me pueden salir de la cabeza.
Cuando llegaba la noche y se encendían las lumbradas, sus mujeres se les acercaban y metían las manos en su mata grasienta. Querían despiojarlos y aplastar a los bichos entre sus uñas mugrosas. Algunas miraban la mancha que se les quedaba pegada y la lamían como si fuera un manjar. Por más que robaran y se retacaran, el hambre no podía salírseles del cuerpo.
Ellos estaban embrutecidos por el chínguere y Nuestro Señor los repudiaba por sus diabluras. Allá, en sus templos ajados, los altares se miraban destruidos y en la entrada se apilaban las estatuas de los santos descabezados. Si ellos no les cumplían, el machete los degollaba y ponían otro para adorarlo mientras el jícuri los llenaba de visiones diabólicas.
Ustedes van a fusilarme y no puedo mentir. Diga lo que diga, mi destino está decidido. La mayoría de los desharrapados estaban ahí para silenciar los chillidos de sus tripas y cobrar venganza, para saquear y perder la vida con tal de no abandonar a sus compadres en la fiesta de las calacas. Los que ayer eran unos bandidos ya eran unos matagachupines. Las ansias de botín eran lo único que los hacía seguir juntos y los animaba a gritarle vivas a la Guadalupana antes de lanzarse a la matanza. Hidalgo estaba dispuesto a protegerlos de los castigos divinos y, en esos días, también los alejaba de la horca de los tribunales. Si nosotros buscábamos otra cosa, a ellos les valía una pura y dos con sal. Los criollos de buena cuna no entrábamos en sus planes enloquecidos.
Muchas de sus mujeres los siguieron con los hijos colgándoles del rebozo o prendidos de su teta seca y flácida. Por más que quisieran, sus hombres no podían dejarlas así como así. Los conocían de sobra y por eso tenían que traerles la rienda corta para que no terminaran revolcándose con otra. Esas chimiscoleras siempre estaban sucias, andrajosas; sus ojos de serpiente se clavaban en las tiendas de todos los lugares por los que pasábamos. Su mirada estaba prieta y tenía la marca de los pecados capitales. La ira, la gula y la avaricia se retorcían como culebras en su alma que le perdió el miedo al Todopoderoso. Las milpas que se secaron por falta de lluvia las maldijeron con los tlacuaches rabiosos que anidaban en sus tripas para mordisquearlas.
Ellas aprendieron rápido y nada se tardaron en enseñarles a sus hombres.
Cuando los levantiscos abandonaban un pueblo, las puertas de las tiendas se miraban quebradas y las alacenas vacías. Nadie recogería las zurrapas que se quedaban en el piso, los perros esqueléticos en cuyos lomos se miraban los pelos entiesados por la rabia serían los únicos que se las tragarían. A esas alturas, ningún marrano quedaba en las calles para alimentarse de la basura, todos habían sido sacrificados mientras que los chillidos les brotaban del gañote a fuerza de martillazos.
A los que estaban detrás del mostrador más les valía dejarlas hacer y pegarse a la pared con ganas de volverse una sombra, una transparencia que los protegería de sus garras. Los que se atrevieron a tratar de detenerlas se enfrentaron a la mala muerte. Los arañazos en la cara, las mordidas que sólo se aflojaban cuando el sabor herrumbroso de la sangre les llegaba al pescuezo, los jalones de greñas y las infinitas puñaladas se tardaban en arrancarles la vida. Ellas eran iguales a los zopilotes cuando se disputan una vaca muerta.
Dios sabe que no miento. Desde que salimos de Dolores, los hijos del cura eran idénticos a las langostas, pero lo que había pasado en Guanajuato no tenía nombre.
Ese día, después de que dejó atrás el cuerpo de Riaño y se detuvo en el patio, Hidalgo salió de la alhóndiga sin sentir una mancha en su alma. Las arrugas que le fruncían la cara eran las marcas de su entripado. La bilis negra se le subió a la sesera y sólo con tres fajos de aguardiente podría atreguarse la rabia. Por más que lo intentó, el Torero apenas pudo recuperar algunas barras. Las más estaban en manos de los matadores, de los que fueron capaces de arrebatárselas a quien fuera y se jugarían la vida con tal de no entregarlas.
Aunque deseara otra cosa, don Miguel sabía que no tenía caso tratar de quitárselas; la lealtad de los malvados se compra con riquezas y, aunque el hígado le ardiera por la muina, tenía que hacerse el imbécil delante de los ladrones. Ellos eran el pueblo que emparejaba las cosas y seguía los mandatos de la ley del Talión.
¿Para qué lo niego?, Hidalgo era como ellos.
Estoy seguro de que sólo quería vengarse. Quién quita y el recuerdo de su hermano Manuel era lo único que lo impulsaba como una lumbre que no se apaga. O, en un descuido, capaz que sus bravatas y sus crímenes eran la única manera que tenía para escapar de las habladurías y la Inquisición.
Sus pasos eran cuidadosos, muy cuidadosos.
La calle era de bajada, el empedrado herido se sentía resbaloso por las huellas de la matanza y las explosiones que lo destriparon.
De cuando en cuando levantaba la vista y trataba de encontrarme.
Por más que quisiera no podía negar que yo estaba contrapunteado por lo que había pasado. Desde que salimos de San Miguel ya me las debía, y la lista de sus deudas crecía a cada paso que dábamos. Pero Hidalgo nunca tuvo la costumbre de pagar sus préstamos.
Lo miré desde lejos.
No quería oírlo, por eso me fui al trote por las calles más enredadas.