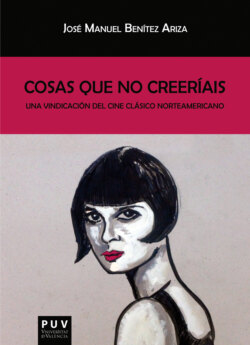Читать книгу Cosas que no creeríais - José Manuel Benítez Ariza - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEn la cumbre del cine mudo: Amanecer
Posiblemente el principal prejuicio que afecta a nuestra actual percepción del cine mudo sea la tendencia a juzgarlo como resultado de una limitación técnica —la dificultad, hasta finales de los años 20 no solventada, de acompañar una secuencia filmada con una banda sonora adecuadamente sincronizada a la misma—, antes que como un arte que, una vez definidas las condiciones en las que habría de desarrollarse, había alcanzado su plena madurez y, por tanto, era capaz de expresar con sus propios recursos todo aquello que sus cultivadores se proponían a partir del adecuado entendimiento de las características que le eran propias. De ahí que hayan fracasado todos los intentos de facilitar el visionado de películas originalmente mudas mediante el añadido de bandas sonoras que excedan la función asignada en su día a los músicos que acompañaban en directo la proyección: un simple subrayado dramático de lo que mostraban las imágenes.
En poco más de siete lustros el cine mudo alcanzó su propia perfección, que era también, como en cualquier otro arte, un dominio de las posibilidades técnicas existentes. En su reseña de 2004 de la película de F. W. Murnau Amanecer (Sunrise, 1927), Roger Ebert apuntaba incluso a una posible ventaja del utillaje del cine mudo sobre el que advendría con la generalización del sonoro: si bien “los movimientos de cámara eran infrecuentes”, el desarrollo de técnicas como el trávelin (“tracking shots”) y el desarrollo progresivo del ingenio y la habilidad de los operadores hizo realidad la ilusión de “una cámara aparentemente ingrávida, que pudiera volar, que pudiera atravesar barreras físicas”. Tal fue el logro de Murnau en esta película suya estrenada al filo mismo del nacimiento del cine sonoro. Y concluye el reseñista: “[C]uando llegaron las películas sonoras y las aparatosas cámaras de sonido tuvieron que ser aisladas en cabinas insonorizadas, [esa ligereza] volvió a perderse por unos años”. El moderno comentario de Ebert se hace eco casi literalmente de las palabras que el pionero teórico del cine Béla Balász escribió en 1930: “La primitiva realidad del sonido ha impuesto al emplazamiento de la cámara un nivel de primitivismo que el cine visual había superado siete años antes”. Se refiere Balász a que el sonido grabado no permite nada parecido al perspectivismo visual que posibilitaban las distintas posiciones de la cámara, y que, por el contrario, contagiaba a la imagen de su propio estatismo: “una dudosa recaída en lo teatral” (Balász 2010, 193).
Valga este preámbulo para situar en su adecuado nivel de excelencia la gran película norteamericana del cineasta alemán Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931). Característicamente, el simple enunciado del argumento de Amanecer resulta una simpleza: encandilado por una mujer de mundo, un joven campesino decide asesinar a su esposa y huir a la ciudad en compañía de la seductora; pero se arrepiente a tiempo y logra recuperar el amor de su mujer, a la vez que la arrebatadora experiencia de la ciudad a la que ambos han llegado al final de tan dramático viaje lo desengaña también de la perspectiva de vida que lo esperaba en ella. La historia estaba basada en una novela corta de Hermann Sudermann, Die Reise nach Tilsit (“El viaje a Tilsit”), que dio lugar a un guión de Carl Mayer, sobre quien no es descartable que influyera el reciente éxito alcanzado por la novela An American Tragedy (1925) de Theodore Dreiser. La cercanía cronológica entre la aparición de ésta y el estreno del filme invitan a la comparación, y más cuando se constata que la melodramática novela “naturalista” de Dreiser llamó pronto la atención de los cineastas y conocería su primera adaptación a la gran pantalla, de la mano de Joseph Von Sternberg, en 1931; a la que seguiría, veinte años después, la más conocida Un lugar en el sol (A Place in the Sun) de George Stevens. Sobre ambas pesa la sombría concepción de un mundo súbitamente abocado a la pérdida de cualquier referente moral que Murnau supo infundir al planteamiento de su película de 1927; y es imposible contemplar la escena del asesinato —en ambas películas, como en la novela, el protagonista arroja a su compañera al agua durante un paseo en barca por un lago— sin pensar en la escena análoga que es el núcleo dramático de la de Murnau: sólo que, lo que tanto en la novela de Dreiser como en las dos adaptaciones de la misma se explica mediante un complejo proceso de determinaciones sociales y psicológicas —el protagonista ve cómo sus errores le cierran constantemente el paso al soñado mundo del éxito económico y el reconocimiento social y trata de atajar esa deriva mediante un asesinato—, en la de Murnau depende de un fondo instintivo mucho más primitivo e incontrolable.
Desde las primeras escenas, en efecto, está claro que el ingenuo campesino que ha cedido a los encantos de la “Mujer de la Ciudad” —así es llamada en los créditos— no ve en ella solamente un camino para escapar de su humilde entorno, sino, sobre todo, un potente objeto de deseo, que contrasta poderosamente con la recatada modestia de la que en todo momento hace gala su esposa, a la que convendrían bien los versos que el poeta español Miguel Hernández, en un parecido laberinto emocional, dirigió a la suya en su poemario El rayo que no cesa (1935): “Te me mueres de casta y de sencilla”, en contraste con las expresiones de deseo encendido e incontrolable (“Es el tiempo del macho y de la hembra, / y una necesidad, no una costumbre, / besar, amar…”) que, en el mismo poemario, el poeta dirigió a la pintora Maruja Mallo (Ferris 232-233). Murnau había presentado su película explícitamente como “de ningún lugar y de todos los lugares”, apuntando a la universalidad de una encrucijada de deseos tan antigua como el hombre mismo, pero especialmente relevante desde el punto de vista artístico en un tiempo que, como veremos más adelante al ocuparnos del cine de G. W. Pabst, había hecho suya la indagación en la naturaleza del deseo que previamente habían emprendido psicólogos como Sigmund Freud o novelistas como Flaubert, Dostoievski o Zola.
A diferencia de Una tragedia americana y sus adaptaciones al cine, la película de Murnau confronta al espectador con una inesperada deriva. El criminal en ciernes madura su crimen y está a punto de cometerlo; y, lo que es peor, su víctima experimenta el horror de saberse a punto de ser asesinada por el hombre a quien ama. Sin embargo, este oneroso nudo dramático demuestra ser reversible, y ahí es dónde Amanecer se revela, no sólo como uno de los más claros antecedentes de la modalidad pasional del cine negro que tendría sus mejores ejemplos en películas como Perdición (Double Indemnity, 1944), donde el acto de seducción conduce directamente a la confusión moral, al crimen y a la muerte, sino también como el exacto reverso del fatalismo que suele presidir ese tipo de cine. En el momento decisivo, la duda se apodera del protagonista y le impide consumar el asesinato; y aunque durante un tiempo puede decirse que su víctima ha experimentado plenamente el dolor de saberse objeto de semejante designio criminal —y, por tanto, en cierto modo ha muerto, puesto que su inocencia ha sucumbido a la nueva situación de desconcierto—, la extrañeza que envuelve a ambos tiene su exacta traducción visual en la rutilante ciudad moderna a la que los ha conducido su agitado viaje; y que, con sus acechanzas y peligros —el tráfico amenazador, la alegría impostada de la vida nocturna, la interesada hipocresía de los tenderos, etcétera—, y con sus ejemplos de cientos de parejas de jóvenes que se demuestran su amor, supondrá una nueva oportunidad para que los protagonistas vuelvan a necesitarse y eventualmente a amarse.
Naturalmente, lo que presta valor de obra de arte a esta historia no es sólo su contenido dramático —incluyendo su sorpresivo giro argumental—, sino su asombrosa puesta en escena y el modo de filmarla. Ya al principio observamos que la mirada que Murnau presta al espectador no es la del simple testigo distante de lo que sucede. En la arrebatada escena en la que la seductora conduce al campesino al lugar recóndito en el que se entrega a él, después de haberle arrancado la promesa de llevar a cabo el crimen planeado entre ambos, la cámara adquiere esa bendita movilidad a la que aludíamos al comienzo y, literalmente, atraviesa arbustos y esquiva ramas en pos de los pasos de los amantes, poniendo al espectador en la misma tesitura ansiosa de quien, urgido por un deseo mayor, obvia cualquier obstáculo en el camino de su logro. Luego, mediante imágenes sobreimpresas, asistimos a la gráfica memoria física que el seducido guarda de su seductora, cuya imagen desvaída, cuasi fantasmal, abraza literalmente al hombre sumido en sus pensamientos mientras asiste indiferente a los humildes actos de devoción doméstica que le prodiga su mujer. Conforme lo domina su horrible propósito, el hombre irá adoptando un porte acorde con su estado de obcecación moral: lo veremos cargarse de hombros y fruncir el ceño, pero también caminar literalmente con los pies cargados de plomo, pues tal fue el procedimiento al que recurrió Murnau para dotar a su protagonista de los movimientos lentos y pesados de un hombre abrumado por una idea fija.
Pero el gran logro escenográfico de Murnau será su representación de la Ciudad: contemporánea de Metrópolis de Lang, la Ciudad de Amanecer será también una plasmación de la obsesión del hombre contemporáneo por las nuevas realidades urbanas y la proyección de éstas a un futuro distópico en el que las nuevas formas de vida terminarían por resultar abrumadoras y letales. En el contexto alemán, no es fácil sustraerse a la idea de que tales proyecciones futuristas incluían un presagio de la amenaza totalitaria que se cernía sobre el país. Pero esa obsesión no era sólo alemana: se plasmaría en productos artísticos tan alejados entre sí como las novelas de Dos Passos —Manhattan Transfer data de 1925— o el libro Poeta en Nueva York del español García Lorca, ya redactado en torno a 1930. Lo que es indudable es que las mejores plasmaciones cinematográficas de esa obsesión contemporánea pertenecen a la cinematografía alemana: desde Berlín, sinfonía de una gran ciudad (Berlin. Die Sinfonie der Großstadt, 1927) de Walter Ruttmann, coetánea de las de Murnau y Lang, a la más tardía Hombres en domingo (Menschen am Sonntag, 1930) de Curt y Robert Siodmak.
La ciudad que Murnau crea para Amanecer tiene en común con la de Lang su carácter distópico: no es ninguna ciudad concreta; y, aunque obedece, en líneas generales, a los caracteres de la moderna urbe contemporánea, también anticipa el colosalismo que caracterizaba las ensoñaciones de arquitectos como el italiano Antonio Sant’Elia, uno de los firmantes del Manifiesto de la Arquitectura Futurista (1914). En la Ciudad de Amanecer, efectivamente, veremos desmesuradas salas de fiesta, una colosal estación de trenes o una versión aumentada de un parque de atracciones que recuerda el ya entonces famoso de Coney Island —al que también Lorca dedica un poema de su mencionado libro neoyorquino—. Para acentuar la impresión de grandeza, Murnau utilizará decorados en falsa perspectiva —es decir, con los elementos del fondo construidos a una escala menor que los situados en primer plano—, como ya había hecho en El último (Der letzte Mann, 1924) y Tartufo (Tartüff, 1925)1, e incluso recurrirá a niños y enanos para que actúen como figurantes en segundo plano, contribuyendo a acentuar la sensación de empequeñecimiento asociada a la lejanía visual. Esa será la ciudad colosal en la que los renacidos amantes de la película habrán de redescubrirse a sí mismos, constatar su vulnerabilidad y entenderse, al mismo tiempo, como partícipes de una pulsión universal hacia la felicidad, a veces difícilmente distinguible del mero impulso a la gratificación de los deseos.
Ya en El último Murnau había tenido el atrevimiento de prescindir de los intertítulos. En Amanecer son escasos: el más elocuente es, quizá, el que facilita la comprensión de la escena en la que vemos al campesino vender un caballo para subvenir a los gastos que origina su oneroso encaprichamiento. Más significativo resulta, en cambio, que el director se aviniera a hacer un uso paródico de los mismos: cuando la seductora propone a su enamorado que ahogue a su mujer, la frase “¿No podría ahogarse?” (“Couldn’t she get drowned?”) adquiere una consistencia líquida y resbala pantalla abajo, como agua en un cristal.
Murnau sabía ya que ese “cine visual” del que hablaba Balász tenía los días contados; de hecho, Amanecer no es una película muda propiamente dicha, sino que venía acompañada de una banda musical sincronizada que incluía algunos efectos de sonido, tales como los ruidos del tráfico o el rumor de la multitud. Lo mismo ocurriría con otras dos producciones norteamericanas de Murnau: la hoy perdida Los cuatro diablos (4 Devils, 1928) y El pan nuestro de cada día (City Girl, 1930). En esta última, además de jugar a invertir el planteamiento de Amanecer y presentar una relación entre un campesino y una mujer de ciudad en la que será esta última quien sufra los efectos de las falsas perspectivas que se había formado sobre la vida de aldea, Murnau experimentará con un recurso que ya había utilizado con anterioridad —en el ya mencionado Tartufo, por ejemplo—, pero que ahora se hará sistemático: la presentación en pantalla de cartas, telegramas, facturas, titulares de prensa y otros documentos escritos que pasan por las manos de los personajes y sustituyen con ventaja a los intertítulos tradicionales, además de integrarse con verosimilitud en el relato puramente visual. El procedimiento alcanzará pleno desarrollo en Tabú (Tabu, 1931) la última película del director —Murnau moriría ese año como consecuencia de un accidente de tráfico—, donde de nuevo se prescinde de los intertítulos tradicionales y todos los textos explicativos llegan a los ojos de los espectadores en forma de documentos —cartas, etcétera— que los personajes también leen, por más que para ello sea necesario crear la ilusión de que los indígenas polinesios que protagonizan la película son todos letrados e incluso utilizan con soltura una variedad escrita de su lengua nativa.
Lo que es seguro es que Murnau sentía estos aditamentos como accesorios; como lo eran, en el fondo, los propios intertítulos, en muchos casos redundantes o innecesarios. En Amanecer literalmente los dejó resbalar pantalla abajo, como borrados por la lluvia. Una tormenta mucho más poderosa acabaría eliminando de los cines y de la memoria visual de la mayoría de los espectadores este sencillo vínculo entre la narrativa puramente visual y la dependencia humana de la palabra tranquilizadora y explícita.
1 Véase ilustración del procedimiento en el documental Tartufo, la película perdida (Tartüff, der verschollene Film), 2004.