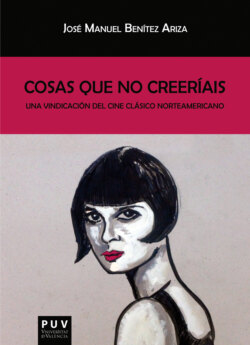Читать книгу Cosas que no creeríais - José Manuel Benítez Ariza - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLas filosofías de Vidor
Por lo que cuenta la prensa de entonces (Hall 1931), el de La calle (Street Scene, 1931) fue un estreno sonado. Policías a caballo patrullaban las aceras y una larga cola daba la vuelta a la manzana. No puede decirse que quienes la formaban se llamaran a engaño: la película de King Vidor (1894-1982) que se disponían a ver llevaba a la gran pantalla una reciente obra teatral de Elmer Rice que había merecido el premio Pulitzer, y cuyo argumento, por tanto, era conocido: el desabrido relato de un día en la vida de los habitantes de una casa de vecindad neoyorquina. El diálogo —todavía una relativa novedad en 1931— perfilaba a unos personajes que encarnaban un tanto arquetípicamente las etnias y tipos sociales que formaban el escalón más bajo de la sociedad neoyorquina. Y el argumento, en apenas hora y cuarto, trasladaba al espectador desde un pegajoso anochecer en el que las señoras del edificio salen a la calle a tomar el fresco y despellejar al vecindario, al tenso momento catártico en el que las tensiones derivadas de la pobreza y la frustración se liberan, como era frecuente en tantas tramas de entonces, en un asesinato.
No puede decirse que fuera un argumento muy apetecible para un público que, dos años después del estallido de la crisis bursátil de 1929, estaba más que familiarizado con la amenaza cierta del desempleo y la pobreza. Se entiende mejor el éxito de King Kong, un par de años más tarde: en esa película de fantasía, el peligro que atenazaba la ciudad no era la miseria y la falta de perspectivas, sino un reconocible monstruo a quien cabía abatir a cañonazos, si era necesario. Pero nada más impredecible que el favor del público: allí estaba, haciendo cola para ver el último drama social dirigido por quien hoy podemos considerar uno de los más acabados ejemplos que el cine norteamericano ha dado de director con conciencia artística y sentido de la responsabilidad moral del arte.
No era la primera película “comprometida” de Vidor. La monumental El gran desfile (The Big Parade, 1925), que podría contarse entre las grandes cimas del cine mudo, sentenciaba para al menos una generación el juicio que los norteamericanos habrían de tener de la Gran Guerra y de cualquier otro posible conflicto exterior en el que pudieran verse envueltos, por lo que puede decirse que aportó un argumento de peso a la justificación del “pacifismo” (léase “aislacionismo”) que dominó la política exterior norteamericana durante todo el periodo de entreguerras. El impulso patriótico que llevó a miles de jóvenes a alistarse en el ejército expedicionario que había de combatir en Europa a partir de 1917 era juzgado en la película como un impremeditado arranque emocional, producto de la histeria colectiva y, como ya percibiera “Bryher” (Annie Winifred Ellerman) en la pionera revista de cine Close Up (1927), de los falsos valores interiorizados en las propias familias y seres queridos que aplaudían a los eventuales combatientes. A ese primer desfile entre vítores seguirá el del largo convoy de camiones que, ya en suelo europeo, transportará a los bisoños soldados a su bautismo de fuego; tras el que vendrá, en sentido inverso, el de las ambulancias que transportan a los heridos y mutilados a los hospitales de retaguardia. Irónicamente, el protagonista de la película, un joven y despreocupado heredero, no podrá desfilar más: ha perdido una pierna como consecuencia de una herida; lo que no le impedirá, al terminar el conflicto, regresar a Francia para reunirse con la muchacha campesina de la que se había enamorado, a despecho del compromiso de matrimonio que mantenía con una norteamericana de su círculo social.
Es difícil precisar si Vidor concibió estos pormenores como metáfora o mensaje del estado moral del país en torno a 1925. El desinterés del joven protagonista de El gran desfile por todo lo americano, incluidos su círculo familiar, sus afectos anteriores a la guerra y sus obligaciones como heredero de una gran fortuna, parecen aludir a un difuso desencanto todavía sin precisar. Habría que esperar a 1927 para que Vidor formulara su gran denuncia de la precariedad del sueño americano en Y el mundo marcha (The Crowd), sobre los efectos del fracaso económico y laboral en una joven pareja cuyo entendimiento mutuo se basaba en gran medida en un infundado optimismo sobre su capacidad para procurarse los gozos que el dinero puede comprar. La película era también una indagación en lo irreductible de la soledad, en la imposibilidad de hacer partícipe a la multitud circundante del dolor y las preocupaciones individuales; y, por tanto, un alegato a favor de la necesidad —por paradójico que parezca— de blindar la propia intimidad, el espacio familiar, contra esa multitud indiferente.
Lo que no significa que Vidor fuera ajeno a la dimensión social de ciertas clases de sufrimiento. Tres años después de Street Scene iría todo lo lejos que un director de Hollywood podía llegar en la formulación de un posible remedio: en El pan nuestro de cada día (Our Daily Bread, 1934) contaba las vicisitudes de una plausible comuna obrera surgida de la colaboración entre personas que previamente habían perdido su lugar en la sociedad capitalista. No hay, sin embargo, en esta ingenua visión de una utopía posible ningún detalle que haga pensar que su autor había dejado de confiar en el individualismo que sustenta el sueño americano. Por el contrario, en esta comuna, como en el campamento gubernamental en el que los desheredados que protagonizan Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath, 1940) de John Ford encuentran el punto de apoyo necesario para recuperar su dignidad, brillan por su ausencia los instrumentos habituales de nivelación social forzosa: el adoctrinamiento y el fomento del odio al enemigo de clase; y está, por tanto, condenada a disgregarse tan pronto como sus integrantes recuperen su condición de sujetos capaces de actuar en la sociedad capitalista. En ese sentido, responde plenamente, como el campamento de la novela de Steinbeck llevada al cine por Ford, a la filosofía posibilista del New Deal.
Claro que, más que por el discurso ideológico que las sustenta, hoy recordamos estas películas por otros detalles. De La calle, por ejemplo, puede constatarse que sus planos iniciales y finales, que muestran los rascacielos neoyorquinos a los sones de una música de Alfred Newman claramente imitada de Gerschwin, inspiraron las escenas equivalentes que filmó Woody Allen para su película Manhattan (1979)1; o el atrevimiento de Vidor al mostrar a mujeres en el gesto inadvertido de pellizcarse el vestido para despegarse de la piel la ropa interior sudada: la valía estética de la película y su certero realismo han demostrado ser más duraderos que los espejismos ideológicos del momento. Luego el director se alejaría de ese realismo esencial —que fue también el rasgo más ensalzado de El gran desfile, tanto por sus crudas escenas de combate como por su bienhumorada recreación de la camaradería entre soldados— y adoptaría sin reservas, siempre desde la elegancia formal que caracteriza su cine, los modales del melodrama, que lo mismo aplicó al universo estilizado del wéstern —Duelo al sol (Duel in the Sun, 1946)—, que al drama social propiamente dicho —Pasión bajo la niebla (Ruby Gentry, 1952)—, e incluso a una película tan personal como El manantial (The Fountainhead, 1949), una interpretación sui generis de la vida y logros de un imaginario arquitecto norteamericano reconociblemente inspirado en la figura de Frank Lloyd Wright.
En el mismo año que esa conocida película estrenó Vidor el melodrama Más allá del bosque (Beyond the Forest), protagonizado por la temperamental Bette Davis en el papel de una bella muchacha dispuesta a cualquier cosa por tal de salir del villorrio que la ahoga. Al parecer, este personaje desabrido —que incurre en todo lo reprobable: adulterio, asesinato, aborto, intento de suicidio— le costó a la actriz la popularidad y fue la causa directa de que permaneciera en barbecho durante años, hasta que resucitó en otro papel no menos desfavorecedor, pero más acorde con las expectativas del público, en Qué fue de Baby Jane (What Ever Happened to Baby Jane, 1962): la diferencia estribaba en que la maldad del personaje era más asimilable como producto de una patología psicológicamente fundada que como resultado de circunstancias sociales concretas. El individualismo del personaje de Davis en Más allá del bosque, sin embargo, es de la misma estirpe que el que lleva al arquitecto racionalista que interpreta Gary Cooper en El manantial a destruir por su mano las obras de un complejo de viviendas sociales proyectado por él, pero en cuya construcción no se había tenido en cuenta la pureza de líneas que su creador creía consustancial al espacio en el que debían crecer las nuevas generaciones.
Puede parecer que este planteamiento lo mismo sirve para defender la inviolabilidad de la concepción artística que para justificar la soberbia del intelectual que antepone el valor conceptual de su proyecto a su inmediata e imperfecta plasmación social. Hoy sabemos que los fríos espacios racionalistas diseñados por arquitectos como el que protagoniza la película de Vidor son tan proclives a engendrar miseria y marginación urbana como cualquier otro tipo de arquitectura, e incluso más. En los umbrales de los años 50, esta amenazadora posibilidad no era todavía palpable, ni correspondía a los cineastas el papel de profetas. Vidor cumplió admirablemente el suyo al expresar como nadie las tensiones entre el individuo y la masa —la multitud, the crowd—. Y lo hizo sin incurrir en profecías agoreras, al modo de las de Fritz Lang. Fue el primer cineasta filósofo de su país. Luego vendrían Capra y otros.
1 Este brillante preludio con fondo sinfónico fue uno de los rasgos que un joven Jorge Luis Borges destacó de la película, que por lo demás le decepcionó, en una crónica sobre estrenos recientes que incluyó en su libro Discusion (1932): “Dos grandes escenas la exaltan: la del amanecer, donde el rico proceso de la noche está compendiado por una música; la del asesinato, que nos es presentado indirectamente, en el tumulto y en la tempestad de los rostros” (Borges 1989, 225).