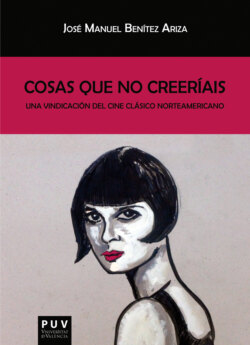Читать книгу Cosas que no creeríais - José Manuel Benítez Ariza - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEntre Europa y América: el caso de Louise Brooks
La insólita popularidad “extemporánea” de la actriz Louise Brooks (1906-1985), cuyo periodo de firme aspirante al estrellato puede darse por concluido en torno a 1930, ha merecido toda clase de análisis: desde el testimonio de rendida admiración cinéfila que fue el artículo que le dedicó Kenneth Tynan en The New Yorker en 1979, y que se ha convertido en texto de referencia para cualquier apreciación que quiera hacerse de la actriz, hasta textos tan recientes como la ponencia que, en sede universitaria, le dedicó en 2015 la investigadora Carmen Guiralt Gomar, en la que se proponía explicar precisamente esa sobrevenida condición de “estrellato extemporáneo”, que constituye un caso único en la historia del cine. En dicha ponencia se daban, muy plausiblemente, cuatro razones que explicaban esta tardía resurrección: la “modernidad y atemporalidad” del personaje y el tipo físico que encarnaba Brooks, aún hoy vigente e imitado por modelos y actrices actuales; su “rebeldía”, que derivó en un insólito discurso crítico con el entramado hollywoodense; el “rescate y reconstrucción de sus films” desde mediados de los 50; y, sobre todo, el hecho de que, desde 1956, Brooks se revelara como una aguda y mordaz comentarista de cine y publicara sus crónicas —que siempre incluían una vindicación de sí misma y de su actitud hacia el mundo del cine— en prestigiosas revistas del ramo, y que algunas de esas crónicas conformaran en 1974 el extraordinario libro Lulu in Hollywood, que ha conocido diversas reediciones, la última de las cuales, publicada en 2000, incorpora nuevos textos de la actriz e incluye el canónico ensayo de Tynan.
A estas razones podríamos añadir al menos dos, la primera de las cuales es la reconsideración que, sobre todo a partir del estreno de El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard) de Billy Wilder en 1950, el propio cine de Hollywood había venido haciendo de su época muda, y que tendría otros hitos significativos en el musical Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the Rain, 1952) de Stanley Donen y Gene Kelly y en el thriller Qué fue de Baby Jane (Whatever Happened to Baby Jane, 1962) de Robert Aldrich, así como en la reaparición de otra gran actriz “contestataria” y obliterada del periodo mudo, Lillian Gish, en La noche del cazador (The Night of the Hunter, 1955) de Charles Laughton.
De todas estas películas, la de Wilder es indudablemente la que marca la pauta: el asombro de su protagonista masculino, un guionista en ciernes que trata de abrirse paso en Hollywood, al “descubrir” el mundo atemporal y de espaldas a la realidad en el que vive la obliterada actriz Norma Desmond —interpretada en la película por la también vieja gloria del cine mudo Gloria Swanson— es el que sintieron los sucesivos “descubridores” de Brooks al ganarse su confianza y acceder a sus confidencias. El primero fue James Card, conservador del archivo de películas de la casa-museo de George Eastman en Rochester, que en 1956 logró que la actriz se mudara a esa localidad del estado de Nueva York y se hiciera asidua de la institución, donde tuvo ocasión de reconsiderar su carrera y la de otros coetáneos. Card fue también quien la animó a iniciar su breve pero fructífera carrera como comentarista de cine. Llevado del mismo impulso, Kenneth Tynan visitó a Brooks “a finales de la primavera de 1978” (Tynan, x) y en la narración que hizo del conjunto de sus encuentros con la actriz, y que publicó al año siguiente, no sólo reprodujo puntualmente las confidencias de ésta, que tenía entonces setenta y seis años de edad y vivía recluida en su pequeño apartamento, afectada de una “osteoartritis degenerativa de la cadera” que la mantenía prácticamente “recluida en la cama” (xxxi), sino que también dio cuenta de su propia fascinación, como cinéfilo y escritor, al ser admitido en el domicilio de una actriz de la que apenas unos meses antes había escrito en su diario, después de haber visto dos veces La caja de Pandora (Die Büchse der Pandora, 1929): “Enamoramiento de L. Brooks, después de haber visto Pandora por segunda vez. Ha atravesado mi vida como un hilo magnético… esta desvergonzada marimacho picarona, esta irrompible potrilla de porcelana” (ix). El encuentro, a pesar de los enojosos indicios de decrepitud y pobreza que Tynan constató en el entorno y modo de conducirse de su anfitriona, estuvo a la altura de esa fascinación previa: el visitante no dejó de anotar fervorosamente que el “respetuoso abrazo” con el que se saludaron fue su “primer contacto físico con Louise Brooks” (xxxi); y no dudó en declararse “radiante de orgullo” (“with a distinct glow of pride”) cuando la actriz, “perfectamente sobria”, le espetó, en un cierto tono de reproche, que esas entrevistas le estaban haciendo sentir a destiempo “una sensación de amor” hacia el rendido visitante que se había “presentado así y puesto patas arriba sus años dorados” (xxxiv).
Hay en el texto de Tynan, por supuesto, una evidente recreación literaria de la situación, al servicio de los lectores cinéfilos del New York Times. Pero, sin que haya motivo para poner en duda la verdad esencial de los hechos narrados, no cabe duda de que el patrón narrativo al que Tynan se ajusta, y por el que apela a la simpatía y complicidad de sus lectores, es el marcado por la mitificación previa del mundo de los supervivientes del cine mudo que había supuesto el clásico de Wilder; con la sola diferencia, podríamos añadir, de que Tynan renuncia a la cínica crudeza de la situación allí planteada —que dice tanto, no hay que olvidarlo, de la pérdida del sentido de la realidad de la anciana actriz como de la falta de escrúpulos de su sobrevenido amante— y se atiene al aspecto evocador de la misma: la inmersión del joven guionista en los recuerdos de quien representaba un capítulo para él olvidado o depreciado de la historia del cine.
Cabe pensar también —y ésta es la segunda razón que alegamos— que la renacida popularidad de Brooks y el entusiasmo que suscitó su reaparición fueron el modo con el que crítica y público quisieron compensar el olvido o menosprecio de la obra del director a cuyas órdenes ésta había hecho sus películas más destacadas: el austriaco Georg Wilhelm Pabst, todavía en activo cuando un arrebatado Henri Langlois, director de la Cinemateca Francesa, homenajeó a Brooks en el contexto de una exposición dedicada a conmemorar el sesenta aniversario del inicio del cine, a cuya entrada hizo colocar sendas grandes fotografías de la norteamericana y de la francesa Falconetti, protagonista de La pasión de Juana de Arco (La Passion de Jeanne d’Arc, 1928) de Dreyer (Tynan, xxxv-xxxvi).
Más allá de algún modesto homenaje en su Austria natal, Pabst nunca fue objeto de un reconocimiento semejante. El hecho de haber permanecido en Alemania durante la guerra y de haber dirigido algunas películas intrascendentes durante esos años hizo que sus intentos de aplicar al periodo nazi la misma mirada de severo enjuiciamiento moral que proyectó sobre la I Guerra Mundial en Los cuatro de infantería (Westfront 1918: Vier von der Infanterie, 1930) fueran juzgados oportunistas e insinceros. De ahí la fría acogida que tuvieron películas como Die letzte Akt (1955), sobre los últimos diez días de Hitler, y Sucedió el 20 de julio (Es geschah am 20. Juli, 1955). Pabst tenía el hábito, se ha dicho, de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y aunque su intempestivo regreso a la Austria ocupada en vísperas del estallido de la II Guerra Mundial se debió, al parecer, a una mezcla de razones familiares, patrimoniales y de salud, el hecho es que sobre su figura prevaleció el tajante veredicto de la influyente crítica Lotte Eisner: “Quien tiene la coartada perfecta es siempre el culpable” (Matthews 2012); aunque no deja de ser sorprendente que este desfavorable juicio de valor venga precisamente de una estrecha colaboradora de Langlois, el responsable casi exclusivo de la puesta en valor de Brooks.
Tal es el contexto en el que tiene lugar la revalorización del legado de Louise Brooks, tanto más sorprendente cuanto que sus últimos pasos en el mundo del cine parecían condenarla al más absoluto olvido. Ella misma contó, en sus declaraciones a Tynan y en algunos de los insertos autobiográficos que incluyó en sus crónicas de cine, los difíciles años que vivió entre su regreso de Europa en 1930 y su definitivo retiro a Rochester. Sobre esas arriesgadas confidencias pesa, desde luego, la incontestable evidencia de que la cronista de sí misma que había cobrado conciencia de su importancia y de su creciente mito a partir de 1956 estaba modelando su personaje autobiográfico según el patrón que ofrecían los papeles que previamente había interpretado en sus películas más conocidas. Así, su repetida afirmación de que, en esos años, se había ganado la vida como maitresse de pago de varios clientes más o menos fijos —“Entre 1948 y 1953, supongo que se me podría llamar ‘una mujer mantenida (…). Tres respetables hombres ricos me cuidaban’” (Tynan, xxxiv)— se ajustaba con precisión al personaje que había interpretado en ¿Quién la mató? (The Canary Murder Case, 1929), donde había encarnado precisamente a una corista que chantajeaba a unos cuantos hombres ricos con los que mantenía relaciones. Sobre esa lograda tentativa de automitificación pesaba lo que, según ella —y no tenemos por qué dudar de sus palabras, aunque sí parece inevitable ponerlas en relación con su posterior proceso de reinvención como personaje—, Pabst le había dicho durante el rodaje de Tres páginas de un diario (Tagebuch einer Verlorenen, 1929): “Tu vida es exactamente como la de Lulú [la desinhibida y amoral protagonista de La caja de Pandora] (…) y acabarás del mismo modo” (Brooks, 105).
The Canary Murder Case había sido, precisamente, la película que precipitó la caída en desgracia de Brooks: su negativa a filmar las tomas adicionales necesarias para la conversión de ese filme originariamente mudo en una película sonora supuso su condena al ostracismo. La productora, Paramount, hizo correr el bulo de que la actriz no reunía las cualidades necesarias para el cine sonoro. La versión hoy conocida de The Canary, en efecto, fue finalmente doblada por la actriz Margaret Livingston. Es una pena que no se haya conservado la versión muda, que podría haber sido un eslabón más en una carrera que, antes de la intervención decisiva de Pabst, parecía ya dirigida a delinear un personaje fílmico muy característico.
En la mayoría de las películas que previamente había hecho para Hollywood, en efecto, sus papeles se reducían a distintas encarnaciones de la mujer de moda del momento: la flapper, la versión de la chica moderna y mundana correspondiente a la primera mitad de la década de los 20. Tal era su papel en las significativamente tituladas La Venus americana (The American Venus, 1926), Just Another Blonde (1926) o Rolled Stockings (1927) —título alusivo al modo en que las chicas “a la moda” llevaban las medias a principios de la década—. Pero algunas de las películas en las que Brooks trabajó en esos años apuntaban a un personaje más ambiguo y consistente. De 1926 data, por ejemplo, It’s the Old Army Game, donde el personaje de Brooks se enamora del estafador que ha llevado a la ruina a su bonachón padrino y protector, interpretado por el cómico W. C. Fields (1880-1946). La película era un vehículo para el lucimiento de éste; y, aunque no logró su propósito de lanzarlo al estrellato como cómico a la altura de Keaton o Chaplin, sí permitió al actor poner a prueba la eficacia fílmica de una serie de gags que luego incorporaría a sus películas sonoras: la escena en la que trata de dormir en el porche, y para ello debe afrontar las molestias que le causan todo tipo de viandantes, pasaría, por ejemplo, a It’s a Gift (1934): o el astuto uso que el tendero hace de un ventilador para descubrir la placa tras la chaqueta de un policía que disimuladamente pretende inspeccionar el negocio llegaría a su perfección en The Pharmacist (1933). A la aguda comentarista en que se convirtió Brooks a partir de 1956 no se le escapaban las debilidades de este actor de burda comicidad. Fields, escribe Brooks, resultaba “increíblemente gracioso” en la irrealidad del escenario, pero esa “misma idiotez referida a las mismas situaciones en la pantalla aportaban a su personaje ‘real’ a veces una degradación a menudo cruel y destructiva” (78). Es lo que hace que los gags de este cómico, que con frecuencia se ensañaba absurdamente con niños o actuaba como un simple gamberro sin gracia —en It’s an Old Army Game destrozan sin motivo el jardín de una finca privada en el que han decidido merendar— no gocen del favor del público actual. Al recalcar este tipo de inconsistencias, Brooks reforzaba su argumentario contra Hollywood: la industria creaba o destruía estrellatos sin otra justificación que sus obtusos intereses. Pero lo importante de It’s an Old Army Game es cómo su director, Edward Sutherland, que terminó casándose con Brooks, consigue aislar del burdo argumento al servicio del cómico las pocas escenas protagonizadas por Brooks, que constituyen toda una subtrama autónoma en la que la actriz proyecta su fotogenia y su ambigua capacidad de seducción, basada en una curiosa mezcla de pasividad e iniciativa. Es característica la escena, que anuncia ya el rol que la actriz desempeñará en sus mejores películas, en la que Brooks, de camino con su prometido hacia una merienda campestre familiar, hace bajar de un puntapié la aguja del indicador de combustible del coche de su pretendiente, obligándolo a detenerse, lo que les hace perder de vista el otro coche en el que viaja el resto de la familia. De un guiño, la chica hace comprender a su pretendiente que se trata de un truco para despistar a tan incómoda compañía y le propone ir a bañarse juntos. La escena fue entendida por la puritana crítica de entonces como un mero pretexto para el habitual lucimiento de la actriz en traje de baño1. Y lo era; pero añadía un matiz: era la chica quien tomaba la iniciativa en los avances sexuales; y lo hacía, además, con la característica falta de aditamentos románticos que caracterizaría en adelante a sus personajes. En una escena posterior, Fields la sorprende cosiendo lo que parece una prenda de recién nacido y hace el gesto de pensar lo mismo que los espectadores:
que las relaciones de la muchacha con el visitante han resultado en un embarazo. En un quiebro de humor elemental, el siguiente plano aclara el malentendido: la prenda que cosía la chica era una funda para un calientacamas.
Luego vino Una novia en cada puerto (A Girl in Every Port, 1928), película doblemente interesante por suponer, no sólo un paso más en la decantación del personaje femenino que hoy asociamos a Brooks, sino también la primera obra significativa de Howard Hawks, en la que enuncia uno de los temas más característicos de su cine: el afecto entre hombres, entendido como lealtad en un marco de mutua emulación en el que las mujeres suelen ser percibidas como intrusas, cuando no como fuente de conflicto. El protagonista de Una novia en cada puerto, un marino mercante interpretado por Victor McLaglen, es, como da a entender el título de la película, un despreocupado seductor que encuentra amores fáciles y venales en cada puerto que toca. Cuando el despreocupado marino constata que muchas de esas chicas han conocido previamente a otro marino (Robert Armstrong) de trayectoria similar, cuyo emblema llevan tatuado, la irritación que este hecho le provoca irá dando paso poco a poco a una creciente curiosidad. Cuando ambos hombres se encuentran, inevitablemente surgirá entre ellos una inquebrantable amistad, puesta a prueba en infinidad de hazañas tabernarias, roces con la policía y otros lances de hombría despreocupada y ruda.
Como puede imaginarse, Brooks será el escollo más difícil que esa amistad a toda prueba habrá de superar. McLaglen la ha conocido en una feria, una noche en la que su compañero, afectado por un dolor de muelas, no ha querido salir con él. Brooks, que interpreta a una clavadista que se lanza desde gran altura a un pequeño estanque, ha salpicado al encandilado marinero y, consiguientemente, lo invita a entrar a secarse en su tienda. A partir de ahí nace el correspondiente idilio. Pero cuando McLaglen lleva a su amigo a conocer a su novia, el espectador comprende que ambos se conocían ya: la chica luce también el fatídico tatuaje. El amigo intenta ahorrarle al otro la inevitable decepción, pero la feriante parece empeñada en recuperar a ese amante anterior en cuanto haya terminado de desplumar al actual, que le ha confiado sus ahorros. El enredo da lugar a algunas escenas de alta carga sexual: en una de ellas, la chica solivianta abiertamente a Armstrong, mientras McLaglen, dándoles la espalda, frota afanosamente, en un acto de claras connotaciones fetichistas, los zapatos de ella. Finalmente, la chica forzará la situación; acude a la habitación de Armstrong y, aunque éste la rechaza, el otro los sorprende juntos y creerá consumado el engaño. La ruptura sumirá en la amargura a ambos camaradas; pero el decepcionado amigo que se cree engañado no podrá resistir el impulso a salir en defensa del otro en una pelea de taberna, y tras este acto de renovación de la amistad, dará por buenas las protestas de lealtad de su compañero.
Una novia en cada puerto fue la película en la que el cineasta austriaco Georg Wilhelm Pabst, que andaba buscando protagonista para La caja de Pandora, descubrió a Brooks. Entendió que esa especie de poder de involuntaria irradiación sexual de su personaje, exento de dramatismo impostado y no necesariamente determinado por una trayectoria enjuiciable desde un punto de vista moral, se adecuaba a su visión de Lulú, la protagonista de la obra de teatro de Frank Wedekind que se proponía llevar a la pantalla. Brooks, que acababa de terminar entonces el rodaje de la ya mencionada The Canary Murder Case y esperaba una renovación de su contrato con Paramount, se sintió decepcionada al no recibir la subida de sueldo que esperaba y decidió dejar el estudio, lo que le permitió aceptar la oferta de Pabst.
El austriaco, decíamos, no se engañaba respecto a lo que esperaba de su actriz. En cierta escena en la que ésta debía aparecer envuelta en un grueso albornoz, cuenta Brooks que el director le ordenó que no llevara ropa interior debajo. Retóricamente, la actriz preguntó quién se iba a dar cuenta; “Lederer”, respondió Pabst, refiriéndose al actor que iba a rodar la escena con ella (Brooks, 103). Era su manera de entender al controvertido personaje de Wedekind; pero también un modo de entender la interpretación cinematográfica en general, a la que los actores no debían aportar su propia reelaboración de los personajes, concebida como interiorización de sus motivos y asunción del repertorio gestual correspondiente, sino simplemente su presencia y sus reacciones a la situación que en ese momento se estaba viviendo en el estudio, convenientemente orquestada por el director. En ese aspecto, su idea de cómo dirigir a los actores no estaba muy lejos de la de Hitchcock, que también les asignaba un papel meramente instrumental —“los actores son ganado” (Truffaut, 118)—. La pasividad de Brooks, su condición de mero catalizador involuntario de las pulsiones sexuales que confluían en ella, convenía al propósito de Pabst, que había visto en la obra de Wedekind, no sólo un espejo de la hipócrita moral sexual burguesa, sino sobre todo una trágica visión del comportamiento humano dominado por los instintos. En su trayectoria, Lulú llega a cometer un ambiguo asesinato, en el que más bien sirve de instrumento al impulso suicida de uno de sus desesperados amantes; pero esa imposibilidad de definir en términos absolutos su grado de responsabilidad moral en las acciones que desencadena es un rasgo definitorio de toda su trayectoria. Sólo en dos momentos de la misma el personaje parece renunciar a su pasividad. Lulú ama, ante todo, su libertad, y de ahí que uno de sus actos más decididos y desesperados sea su intento de escapar de los lazos de un proxeneta egipcio al que han pretendido “venderla” sus compinches. Y esa misma aspiración a la libertad es lo que inspira el arrebatado final de la película, en la que la chica, forzada por hambre a la prostitución en las calles de Londres, consiente finalmente en entregarse a un transeúnte a pesar de que éste no tiene dinero para pagarle. Previamente, hemos sido informados de que la policía londinense busca a un peligroso asesino de mujeres —un trasunto del conocido “Jack el Destripador”—; y no nos extraña, por tanto, que este anónimo acompañante en el único acto de “amor” desinteresado que cabe imputar a Lulú resulte ser ese asesino; y que éste, conmovido también por el acto de ternura del que es objeto, intente en vano resistirse a su pulsión criminal, finalmente desencadenada por la presencia de un cuchillo en la mesa de la mísera habitación donde se consuma el encuentro.
Si La caja de Pandora nos sigue pareciendo hoy una película insólitamente “moderna”, no es sólo por la desenvoltura sexual de su protagonista y por la absoluta ausencia de una perspectiva moralizante, sino, sobre todo, por su factura: su estructura episódica, casi “documental”, resuelta en la mera yuxtaposición de breves secuencias que muestran objetivamente los hechos y no admiten interpolaciones retóricas desde las que juzgarlos; y el modo en el que están dirigidos los actores, a los que no se les pide, como decíamos, que asuman actitudes impostadas en consonancia con las situaciones que están llamados a interpretar, sino más bien que exterioricen sus reacciones naturales a las situaciones de desconcierto, rivalidad o mera incomprensión que Pabst provoca durante los rodajes: así, la patente atracción lésbica que Lulú suscita en la condesa Anna Geschwitz, interpretada por la actriz belga Alice Roberts, es resuelta en una serie de miradas y gestos dirigidos por ésta, mientras baila mejilla con mejilla con Brooks, al propio Pabst, que “le hacía el amor desde detrás de la cámara” (Brooks, 99). Previamente el director había advertido el rechazo de la actriz hacia el papel que pretendía hacerle interpretar.
Es posible que el escaso éxito obtenido por la película y la amplia incomprensión que suscitó en todos los países donde se proyectó movieran a Pabst a matizar el arquetipo femenino que había entrevisto en Brooks. Así, lo que sorprende de Tres páginas de un diario —o, más bien, “Diario de una perdida”, que es como se traduciría literalmente su título alemán—, la siguiente película que filmó con la norteamericana, es su planteamiento melodramático y su previsible desenlace moralizante. Thymian, la joven protagonista, es seducida por el mancebo de botica que trabaja para su padre. Al quedar embarazada y negarse a declarar el nombre de su seductor, es privada de su hijo y conducida a un reformatorio para jóvenes descarriadas, dirigido por una siniestra pareja a la que veremos infligir toda clase de humillaciones a sus pupilas. Tras huir del reformatorio y constatar que su hijo ha muerto, Thymian recala en un burdel, del que la saca la noticia de que su padre ha muerto y le ha dejado una cuantiosa herencia. Después de tener el gesto de ceder el montante de la misma a sus hermanastras, nacidas de la relación de su padre con un ama de llaves, Thymian se casa con un conde tarambana que la ha ayudado en otros momentos de su azarosa existencia; y, ya en el papel de dama de la alta sociedad, visita su antiguo reformatorio, ante cuyos asombrados responsables se identifica, para reprocharles su insensibilidad, tras lo que uno de los presentes afirma que “con un poco más de amor no habría chicas perdidas en el mundo”.
No estamos ya, en efecto, ante el estudio sobre la sexualidad sin tapujos que quiso ser La caja de Pandora, sino ante un “estudio social”, en la estela de los que preconizaba la literatura naturalista de finales del siglo XIX, en el que, más que la impremeditada espontaneidad instintiva de Lulú, lo que se subrayaba era el peso de los factores externos —la desafección familiar, la inhumanidad de las instituciones presuntamente asistenciales, la hipocresía de la sociedad— sobre el destino de una chica indefensa. En cualquier caso, la “pasividad” que caracteriza el estilo interpretativo de Brooks seguirá jugando su baza, y el resultado será que Thymian, dentro de su desgracia, se desenvolverá como una mujer emancipada muy parecida a la Lulú de Wedekind. Tampoco el panorama social es muy distinto al presentado en La caja de Pandora: como en casi todas las películas de Pabst, la burguesía se divierte a costa de disfrazar hipócritamente sus instintos, a los que sólo da rienda suelta en situaciones en las que la amparan sus privilegios de clase o sus posiciones de poder: así, su libertinaje será casi exclusivamente prostibulario y sus transgresiones —como la que comete el mancebo al violar a Thymian mientras ésta se halla inconsciente, o la que manifiesta la regente del reformatorio al someter a sus pupilas a ejercicios extenuantes que para ella misma suponen una fuente de desahogo sexual— estarán siempre vinculadas a posiciones de abuso.
Tras estas dos películas, Pabst aún intentará hacer con Brooks una tercera, Premio de belleza (Prix de beauté, 1930), sobre un guión propio —finalmente no acreditado como tal— a partir de una idea de René Clair. La película, de producción francesa, fue dirigida por el italiano Augusto Genina y supuso la vuelta de Brooks a un tipo de personaje que ya había interpretado en el cine norteamericano: una bathing beauty —en traje de baño la veremos irrumpir en escena— que triunfa en el mundo de los certámenes de belleza y eventualmente muere a manos de su celoso prometido. Característicamente, el guión de Clair y Pabst sitúa al personaje en el mismo contexto libertino y amoral de sus películas berlinesas y lo convierte en objeto de deseo de un maharajá y un príncipe —trasuntos, respectivamente, del proxeneta egipcio de Pandora y del conde tarambana de Tres páginas de un diario—. Pero lo que persigue a esta otra Lulú —variante de su verdadero nombre, Lucienne— no es tanto el implacable destino o el determinismo social que gobernaba sus dos películas anteriores, sino las fatídicas coincidencias y confusiones propias del más genuino melodrama: las demostraciones de celos de su prometido van seguidas de sus correspondientes escenas de reconciliación, y entre unas y otras los pasos de la flamante miss, nunca del todo bien entendidos por su pretendiente, la van alejando de su vida anterior y empujándola hacia un prometedor futuro de fama y éxito, que le vendrán dados por el cine —ya sonoro, como la propia película de Genina: la productora ficticia que aparece en la película se llama Sound Film International—. El final ya lo sabemos.
Mientras avanza hacia ese final previsible, Prix de beauté depara a la posteridad un puñado de escenas memorables. A los sones de una música que recuerda las oberturas de las óperas de Verdi, la secuencia inicial, precedida de una cartela que la sitúa en domingo (“Dimanche”), es una brillante muestra de cine “neorrealista” avant la lettre: la cámara sitúa al espectador en medio de una multitud que se solaza a la orilla de una playa artificial, entre vendedores de helados, niños que juegan o ruidosas pandillas de chicos y chicas. De pronto, la mirada de uno de esos chicos queda atrapada por la visión de dos espléndidas piernas que emergen de un coche en el que una chica se desprende de su ropa de calle para quedar en bañador: es la bella Lucienne, que inmediatamente suscitará la admiración de la concurrencia masculina al emprender unos inocentes ejercicios gimnásticos en la orilla, que interrumpirá su celoso novio, a quien ella calma cantando, a los sones de un fonógrafo portátil que aporta verosimilitud al breve interludio musical, una canción en la que le pide que no sea celoso —la voz que se oye, por cierto, no es la de Brooks, que en ésta su primera película sonora fue doblada por otra actriz—. Esa misma canción se oirá de fondo en la otra gran escena de Prix de beauté: la del asesinato de la chica, a la que su prometido dispara mientras ésta asiste a la proyección de los copiones de la película que anda filmando. Previamente, en dramática alternancia con los planos en los que veíamos a la actriz en pleno disfrute de este momento de triunfo, Genina habrá mostrado los pasos sinuosos del asesino acercándose a su víctima.
Tras el rodaje de Prix de Beauté Louise Brooks volvió a Estados Unidos. Ya hemos adelantado el deslucido final al que se vio abocada su carrera, después de que la actriz viera en las exigencias de la Paramount respecto a la sonorización de The Canary Murder Case un nuevo intento de imponerle condiciones contractuales abusivas. En sus posteriores escritos de cine, compilados en el libro Lulu in Hollywood, Brooks desarrollaría la teoría de que el estrellato suponía para actores y actrices un sistema de sometimiento a condiciones de trabajo y control ajeno rayanas en la esclavitud, y de que la trayectoria de la mayoría de las estrellas que ella había tratado, y de las que se ocupa en sus escritos, estaba condicionada por la dinámica entre la aceptación de esas condiciones y los esporádicos intentos de plantarles cara. Esa visión negativa que Brooks tenía del trasfondo de Hollywood combinaba elementos de indiscutible verdad con extrapolaciones no siempre ponderadas de su propia experiencia como “estrella” en ciernes, resultante en una carrera que quedó truncada justo en los albores del cine sonoro. En ello influyó, no sólo el hecho de que los estudios aprovecharan la coyuntura para bajar los sueldos de sus divos bajo amenaza de declararlos ineptos para la nueva situación, sino también una serie de decisiones desacertadas por parte de la propia actriz, la primera de las cuales fue precisamente su empecinamiento en no tomar parte en la sonorización de The Canary Murder Case. En cualquier caso, esta curiosa mezcla de rebeldía e inconsciencia, indiferencia hacia el éxito y retrospectivo orgullo de diva, supuso una nueva baza a favor de su sintonía con generaciones que prácticamente ignoraban todo lo concerniente al cine anterior al advenimiento del sonido. Brooks parecía reservarse para esta popularidad “extemporánea” que todavía disfruta.
1 Véase ésta, por ejemplo, recogida en la web de la Louise Brooks Society: “Louise Brooks está evidentemente muy orgullosa de su atractiva figura. Es la tercera película en la que luce ese traje de baño negro. Sin embargo, Louise es una jovencita despierta…” (Jimmy Starr en Los Angeles Record). En realidad, el gris claro de la copia que hemos podido ver hace pensar que el traje de baño era más bien de un color vivo.