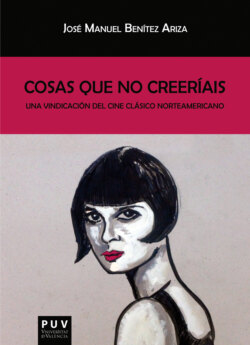Читать книгу Cosas que no creeríais - José Manuel Benítez Ariza - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa comedia como cima: Lubitsch, Cukor, Leisen, Sturges, Wilder
TIEMPO DE COMEDIA
También el cine, pese a su filiación indudablemente “moderna”, parece vivir sujeto al espejismo romántico de lo Sublime: una película será tanto más importante y valiosa cuanto más se acerque al ideal que el filósofo y esteta romántico Edmund Burke describió de este modo en 1757: “Todo lo que es a propósito (...) para excitar las ideas de pena y de peligro, es decir, todo lo que de algún modo es terrible, lo que versa acerca de los objetos terribles, u obra de un modo análogo al terror”. En ello residía lo que el filósofo llamaba “un principio de sublimidad”, es decir, la capacidad de producir “la más grande emoción que el espíritu sea capaz de sentir”. Y aclaraba. “Digo la más fuerte emoción, porque estoy convencido de que las ideas de pena son mucho más poderosas que las que nos vienen del placer” (1824, 34).
Podría establecerse una fácil correlación —que no es nuestro propósito— entre este prejuicio estético a favor de las “ideas de pena” y las numerosas formulaciones posteriores tendentes a enunciar alguna clase de teoría de lo políticamente correcto: es decir, de qué es aquello que nos debe interesar, conmover y, en último término, mover al compromiso con un determinado ideario de acción social o política. De ahí, quizá, que todas aquellas formas y géneros artísticos que no apuntan al logro de esa “grande emoción” no sean bienquistas por quienes otorgan certificados de preeminencia estética, ya sea desde el poder político o desde las estructuras empresariales desde las que se promociona y difunde la producción artística: véase, por ejemplo, la Academia hollywoodense, que premia años tras años los mejores logros de su industria con proverbial exclusión —salvo excepciones— de las comedias.
Sin embargo, creemos no equivocarnos al afirmar que es en el terreno de la comedia y sus aledaños —en un amplio abanico que va desde la comedia romántica al melodrama más o menos gratificante— donde el cine en general, y el de Hollywood en particular, se ha acercado más al grado de excelencia artística por el que la obra de arte se convierte en la expresión más afortunada de la complejidad y riqueza de la vida, así como de los resortes de verdad humana elemental que subyacen a las situaciones representadas. Todo esto, que debería resultar obvio al lector de Cervantes o Dickens, no lo es del todo cuando se trata de juzgar otras realizaciones artísticas.
Hay, sin embargo, suficientes indicios de que la grandeza de la comedia, también en el cine, ha sido percibida y valorada por muchos espíritus avisados. El entusiasmo con el que los círculos intelectuales europeos recibieron los logros del primitivo cine cómico mudo —las películas de Buster Keaton, Ben Turpin, Harold Lloyd, el primer Charles Chaplin y otros— significó un primer hito a favor de este reconocimiento. Y quizá lo que echamos en falta es un reconocimiento similar de los logros de la comedia en una etapa posterior: en particular, en el periodo de esplendor que el género conoció desde finales de la década de los 30 hasta finales de los 60, de la mano de cineastas como los cuasi coetáneos Mitchell Leisen (1898-1972), Preston Sturges (1898-1959) y George Cukor (1899-1983), flanqueados por la genialidad del más veterano Ernst Lubitsch (1892-1947) y el más joven Billy Wilder (1906-2002).
DE LUBITSCH A CUKOR
Cuando el berlinés Ernst Lubitsch (1892-1947) dirigió su primera película norteamericana, Rosita, la cantante callejera (Rosita, 1923), era ya un prestigioso cineasta que había trabajado durante diez años en su país y dirigido a estrellas tan conocidas como Pola Negri o Emil Jannings. Lo que Hollywood esperaba de él, por tanto, era un cierto toque de sofisticación europea, aparejado a la presencia en sus películas de actores que el público asociaba sin ambages al mundo exótico de la alta comedia, en el que no siempre era fácil distinguir la ligereza de la pura amoralidad. Era la atmósfera de la opereta vienesa, que el cine de Lubitsch no dejaría de frecuentar durante toda la década siguiente. Tal era el mundo de Una hora contigo (An Hour with You, 1932), la cuasi-opereta que el berlinés codirigió con quien sería su más aventajado discípulo, George Cukor, y en la que contó con las interpretaciones del cantante francés Maurice Chevalier y Jeannette McDonald, en lo que fue una deliciosa apología del desliz consentido, en un mundo todavía “pre-Code”, es decir, anterior a la entrada en vigor del famoso Código Hays, que pondría límites estrictos a la exhibición de situaciones escabrosas.
Resulta por lo menos llamativo constatar que, mientras el talento de Lubitsch se aplicaba a estos trasuntos de la comedia sofisticada europea, no desaprovechaba ocasión de ejercitarse en otras modalidades de humor. Es lo que hace en la película de episodios Si yo tuviera un millón (If I Had a Million, 1932), en la que se limita a dirigir un brevísimo fragmento en el que un oficinista interpretado por Charles Laughton, al recibir la noticia de que le ha correspondido uno de los millones de dólares que un excéntrico millonario anda regalando, se levanta de su mesa, asciende a la planta noble del edificio de oficinas en el que trabaja y... dedica una sentida pedorreta a su jefe. La payasada forma parte de una muy bien trabada amalgama de episodios dirigidos por otros tantos cineastas, entre los que destacan los dos firmados por un hoy olvidado Stephen Roberts (1895-1936), que merece la pena reseñar, siquiera sea por aportar ejemplos de la clase de realismo en el que se iba adentrando la comedia americana más genuina, en contraste con el universo de opereta centroeuropea en el que transcurrían las comedias de prestigio. Así, el segundo de los dos episodios dirigidos por Roberts narra cómo el inesperado regalo del cielo —el millón aludido en el título— recae sobre un asilo de ancianas y posibilita que éstas se rebelen contra la absurda tiranía a la que las somete la gobernanta de la institución. Más sorprendente es el otro episodio, mucho más breve, en el que el mencionado regalo de un millón de dólares recae sobre una prostituta que, para celebrarlo, decide pasar una noche en un hotel de lujo, al que acude con el exclusivo objeto de dormir sola en una cama limpia. Desprende un tierno erotismo la secuencia en la que la muchacha se desnuda para meterse en la cama y, no contenta con haberse dejado sólo la ropa interior y las medias, vuelve a levantarse para quitarse estas últimas, en lo que supone un sutil desquite por las muchas noches en que habrá tenido que ejercer su oficio con ellas puestas. Un año después de su personalísima participación en esta película de episodios, Roberts pondría su firma a la perturbadora Secuestro (The Story of Temple Drake), protagonizada por Miriam Hopkins: una sórdida historia de abuso y degradación que llevaba a sus límites la permisividad “pre-Code” y en la que un típico personaje de comedia frívola —la rica heredera interpretada por Hopkins— era arrojado a la dureza del inframundo que prospera a la sombra de ese otro brillante universo de lentejuelas. A la contraposición de esos mundos deberemos otras cimas del cine de la época: la ambigua comedia ligera Al servicio de las damas (My Man Godfrey, 1936) del ya mencionado Gregory La Cava, en la que un vagabundo que vive en un vertedero opone su penosa experiencia a la frivolidad de una excéntrica familia de millonarios que, obedeciendo a un capricho, lo contrata como mayordomo; así como la sorprendente Los viajes de Sullivan (Sullivan’s Travels, 1941), que merece capítulo aparte.
El cruce entre la comedia frívola europea y el desparpajo de un nuevo realismo genuinamente norteamericano dará uno de sus mejores frutos, en el caso de Lubitsch, en la arriesgada Una mujer para dos (Design for Living, 1933), que era una sencilla, desprejuiciada y divertida puesta en escena de una vieja situación escabrosa: la posibilidad de que un inextricable triángulo amoroso se resuelva amistosamente en un civilizado ménage à trois; y sin que haya necesidad de justificarlo con un discurso ideológico, como haría setenta años más tarde Bernardo Bertolucci en Soñadores (The Dreamers, 2003). La de Lubitsch se basa en otras premisas: la ligereza, el humor y, sobre todo, el conocimiento de la naturaleza humana; por más que su propuesta de ménage à trois resulte, a la postre, tan improbable como cualquier otra. O ésa era quizá la premisa en la que se basaba la película: la idea, compartida por el público, de que lo que se contaba no era más que una broma inteligente. El público norteamericano aún necesitaría otros treinta años para constatar, con Wilder y su Bésame, tonto (Kiss Me, Stupid, 1964), que esas situaciones nominalmente repudiadas obtenían carta de naturaleza cuando servían a mezquinas maquinaciones burguesas, en un mundo que apenas vislumbraba la moral más abierta de la “revolución sexual” que se desarrollaría en los lustros siguientes.
Tras el intervalo que supuso la guerra y la ocasional implicación de Lubitsch en la batalla ideológica con películas tan características del periodo como la comedia antinazi Ser o no ser (To Be or Not to Be, 1942), el cine del berlinés vuelve a la comedia de costumbres en El pecado de Cluny Brown (Cluny Brown, 1946): un estudio de la indefensión, de la absoluta ingenuidad en el trance de plegarse a las exigencias sociales, aun a sabiendas de que en ellas no se encontrará otra cosa que infelicidad. Que la película tenga un final feliz no es, después de todo, sino una concesión a las convenciones vigentes, amén de un acicate narrativo sin el cual difícilmente resultaría interesante la historia de una criada que sólo por muy poco se libra de un matrimonio impuesto. Podría ponerse en relación esta película con Stella Dallas (1937) de Vidor, que cuenta justo la historia opuesta: la de una desclasada que logra casarse con un brillante hombre de negocios y tampoco encuentra la felicidad, porque Vidor, al contrario que Lubitsch, es plenamente consciente de que las barreras sociales son poco menos que inquebrantables y no quiere engañar a nadie al respecto.
La influencia de Lubitsch fue duradera, y no sólo por el reconocible influjo que ejerció sobre quien fuera guionista suyo, Billy Wilder. También George Cukor (1899-1983), como Lubitsch, puede considerarse un cultivador de la tradición procedente de la opereta vienesa, o de la versión internacional de la misma que triunfó en los escenarios de todo el mundo hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y cuya cultivadora más característica fue Anita Loos. De ella es el guión de Mujeres (The Women, 1939), una especie de antecedente de la moderna serie televisiva Sexo en Nueva York (Sex and the City, 1998-2004), a la que no le va a la zaga en su retrato de un grupo de mujeres de clase alta que sobrellevan sus complicadas relaciones con los hombres —pretendientes, maridos o amantes— en un ambiente de permisividad en el que frecuentemente también son norma la indiscreción y el cinismo. Con una cámara increíblemente suelta y una cháchara tan abrumadora como divertida, la película, en la que sólo aparecen mujeres, desgrana los infortunios matrimoniales de algunas de ellas y la difícil armonización entre las convenciones sociales —en este caso, paradójicamente, muy anticonvencionales— y las exigencias del amor. Podría haberla filmado Lubitsch. Sólo que, donde el berlinés apostaba por las soluciones cínicas, Cukor muestra el punto en el que el cinismo queda invalidado por la fuerza de los sentimientos. Las lágrimas que se lloran en esta desenfadada comedia son auténticas y responden a verdaderos sentimientos de desposesión e indefensión, a los que pone rostro Norma Shearer, en una de las primeras interpretaciones que cimentaron la fama de Cukor como director de actrices. Shearer finalmente no sólo recupera a su esposo, quien la había abandonado para casarse con una manicura, sino que se las arregla para expulsar a ésta de la acomodada situación adquirida con su cambio de estatus matrimonial y devolverla al mostrador de la tienda en la que trabajaba. Ha aprendido, mientras tanto, que la relajada atmósfera de cínica tolerancia en la que se desenvuelve la vida ociosa de sus amigas oculta una selva en la que la mutua depredación es norma. Y ha aprendido también que el recurso más seguro para no extraviarse en esa peligrosa selva es atender a los propios sentimientos.
Cukor dirigió películas durante más de cincuenta años. Su carrera, por tanto, conoció todas las vicisitudes por las que atravesó el cine norteamericano desde la introducción de la voz hablada a finales de los años 20 hasta los albores del cine digital. Su último largometraje, Ricas y famosas (Rich and Famous, 1981), no desmerecía en franqueza, en frescura formal y en comprensión de sus personajes femeninos —que eran, como dictaba la coyuntura, mujeres contemporáneas enfrentadas a la tesitura de cuestionar sus roles heredados y llevar una vida más acorde con sus deseos y aspiraciones— de las que hacían por entonces directores más jóvenes que se habían iniciado en el cine durante la muy iconoclasta y liberal década de los 70. La perspectiva del octogenario Cukor, no obstante, es un poco distinta a la que animaba películas como Conocimiento carnal (Carnal Knowledge, 1971) de Mike Nichols o algunas de las que Woody Allen estrenó en la década de los 80, tales como La comedia sexual de una noche de verano (A Midsummer’s Night Sex Comedy, 1982) o Hannah y sus hermanas (Hannah and Her Sisters, 1986), por no mencionar la liminar Annie Hall (1977), coincidente con Ricas y famosas en su modo de indagar en los comportamientos afectivos y sexuales de la clase media urbana y culta que ha asimilado la libertad de costumbres preconizada por la “revolución sexual” en marcha. Cukor se centra casi exclusivamente en la psicología de sus personajes femeninos, que disecciona con una mezcla muy característica de fascinación y humor, rehuyendo en todo momento la tentación de manipular sus comportamientos y reacciones para exponer o demostrar una tesis. Sus mujeres, por ello, son siempre contradictorias y temperamentales, siendo esta última cualidad la que les permite expresar oportunamente sus sentimientos e imprimir giros decisivos a sus vidas.
No era ninguna novedad en su carrera. Incluso la aparentemente muy convencional Las cuatro hermanitas (Little Women, 1933), primera adaptación cinematográfica de la popular novela de Louisa May Alcott publicada en 1868, era algo más que una aleccionadora historia sentimental en torno a chicas que se educan concienzudamente para ser buenas esposas y amas de casa. Como era habitual en Cukor, la mirada entre asombrada y divertida que dirige a ese gineceo terminará centrándose en el único personaje discrepante: en este caso, la segunda de las hermanas, Jo (Katharine Hepburn), escritora en ciernes, que detesta los típicos roles femeninos y aporta al círculo una iniciativa y capacidad de decisión de las que carecen sus hermanas. Ese contraste entre la mujer intelectualizada y “liberada” y otras figuras femeninas más convencionales llegará a Ricas y famosas. Que se inicia, significativamente, en una atmósfera muy similar a la de la película de 1933. En la intimidad de gineceo de un colegio mayor caro, dos amigas se juran amistad eterna, mientras una, Merry Noel, se dispone a abandonar sus estudios para fugarse con un chico con quien eventualmente se casará y la otra, Liz, alimenta sus ambiciones literarias, que la llevarán a convertirse en una prestigiosa novelista estimada por la crítica y los círculos avanzados —la veremos aclamada por los estudiantes de Berkeley y requerida por un periodista de la iconoclasta Rolling Stone—. La otra, entre tanto, ha tenido una hija y vive en una lujosa mansión en Malibú, donde aparentemente se limita a desempeñar su rol de ama de casa, mientras redacta, quizá emulando inconscientemente a su amiga, una novela indiscreta y escandalosa sobre la vida de su círculo social, con la que eventualmente triunfará. A partir de aquí, la película mostrará en paralelo estas dos modalidades del éxito: el derivado del prestigio intelectual —asociado, en este caso, a la personalidad inestable y solitaria de Liz, que se traducirá en una cierta promiscuidad sexual y una actitud defensiva ante los compromisos duraderos— y el que depara, en el caso de Merry, grandes ganancias económicas, popularidad e intensa vida social, aparentes proyecciones de una personalidad más superficial y conformista, aunque no por ello más afortunada en sus relaciones afectivas que el caso opuesto.
El marido de Merry Noel, en efecto, acaba abandonándola, no sin antes haber hecho alguna proposición a Liz, lo que pone a los personajes en la misma tesitura de afectos cruzados que se planteaba, siempre en clave de comedia, en otra de las grandes películas de Cukor, si no la mejor: Historias de Filadelfia (The Philadelphia Story, 1940), en la que un exmarido trata de recuperar a la que fue su esposa (de nuevo, Katharine Hepburn) en el mismo día en el que ésta se va a casar con otro hombre en una publicitada ceremonia que tendrá lugar en su lujosa mansión, mientras una pareja de baqueteados periodistas, que han sido enviados a cubrir el evento, asiste al consiguiente enredo e incluso se verán afectados por él. La película, filmada ya en el periodo de plena vigencia del Código Hays, elude cualquier situación escabrosa —aunque sí abundan los equívocos—, pero plantea inteligentemente la cuestión subyacente, que no es otra que la insatisfacción —femenina, sobre todo— y el modo de asumirla o superarla en un contexto social altamente restrictivo. Como en la comedia shakesperiana El sueño de una noche de verano —frecuentemente utilizada como falsilla para películas que parten del enredo para llegar al desenmascaramiento de la hipocresía sexual, desde Sonrisas de una noche de verano (Sommarnattens leende, 1955) del sueco Ingmar Bergman a la ya mencionada La comedia sexual de una noche de verano de Allen—, los personajes de Historias de Filadelfia viven una mágica velada, propiciada por el alcohol y las maquinaciones de unos y otros, en la que tienen ocasión de poner en claro sus sentimientos y calibrar la posibilidad de hacerlos valer frente a las convenciones.
Ya hemos mencionado la importancia liminar de la entrada en pleno vigor del Código Hays. El loable propósito, recuérdese, de esquivar la posibilidad de la censura gubernativa mediante unas normas de autorregulación se tradujo, sin embargo, en la puesta en funcionamiento de un mecanismo censor tan implacable como el que se pretendía evitar. El cine hubo de volverse extremadamente cauteloso a la hora de mostrar situaciones tales como el adulterio, las relaciones sexuales libremente consentidas entre adultos o los crímenes impunes; y, por supuesto, el atrevimiento exhibicionista que había caracterizado el cine del lustro anterior —y al que se deben hitos como el baño de Tarzán y Jane, ambos desnudos, en Tarzán y su compañera (Tarzan and his Mate, 1934) o las escenas análogas en Ave del paraíso (Bird of Paradise, 1932) de King Vidor— quedará severamente restringido.
El Código se promulgó en 1930, pero no entró plenamente en vigor hasta 1934. Y el cine producido en ese intervalo, y por tanto libre de las imposiciones que luego serían norma, se caracterizó —véase el clarificador documental Mujeres liberadas (Complicated Women, 2003) de Hugh Munro Neely, basado en su libro homónimo— por mostrar una insólita libertad de costumbres y abundar en personajes femeninos que asumían sin complejos su sexualidad y su capacidad de decisión. El espejismo duró apenas un lustro. Pero dejó un indeleble recuerdo en la memoria de los espectadores y se convirtió en una referencia ineludible para todas las tentativas posteriores de hacer un cine más abierto y explícito en la expresión de los comportamientos y conflictos humanos.
La carrera de George Cukor, decíamos, se inició en ese clima; y aunque la tesis principal de muchas de sus películas, que suelen postular la indisolubilidad de los afectos auténticos, parezca contradecir, como hemos visto, la apelación a la permisividad que fue norma del periodo, los modales de su cine son indisociables de la lección de franqueza aprendida y practicada en ese intervalo, en el que puso su firma a películas tan características como la ya mencionada Una hora contigo (One Hour With You, 1932), codirigida con Lubitsch, la descarnada Hollywood al desnudo (What Price Hollywood, 1932), sobre el triunfo en el mundo del cine de una camarera de la que se encapricha un cínico productor alcoholizado, o la dramática Doble sacrificio (A Bill of Divorcement, 1932), una especie de anticipo de Historias de Filadelfia, sólo que, en este caso, el desenlace será el opuesto: el exmarido que pretende impedir la segunda boda de su antigua esposa no logrará su propósito, y ello a pesar de que a su favor concurren todas las razones que, desde el punto de vista de la moral convencional, justificarían la abnegada renuncia de su esposa a proseguir con sus planes: el exmarido, aquejado de shock de guerra, había permanecido quince años internado en un sanatorio mental.
Con anterioridad incluso a estas películas, en las que ya se definen los asuntos e intereses que caracterizarían su cine maduro, Cukor había sabido tomar la temperatura a aquella libérrima coyuntura en la todavía hoy impactante Girls About Town (1931), un muy desenvuelto relato sobre la vida de dos “chicas de compañía” —o, más bien, gold diggers, mujeres que viven de los “regalos” de hombres adinerados— que durante una temporada explotan a dos incautos, uno de mediana edad y otro más joven, con el resultado de que una de ellas —la interpretada por Kay Francis— se enamora de éste último y acepta ser su mantenida durante años. Astutamente, Cukor y sus guionistas abren una segunda línea argumental en beneficio de los espectadores biempensantes: antes de iniciar su carrera en la ciudad, la chica se había hecho acreedora de los tímidos avances de un muchacho de su pueblo; y cuando éste, finalmente, triunfa en el mundo de los negocios y se vuelve a encontrar con su antigua amada, todo hace pensar que ésta aprovechará la ocasión para dejar su vida irregular. Pero no: la chica se aferrará a su opción vital y la mantendrá hasta el último momento, sin que ello la conduzca —a diferencia de lo que sucede a la despiadada amante que causa la ruina del protagonista de Cautivo del deseo (Of Human Bondage, 1934) de John Cromwell— a la ruina o la enfermedad, sino, más bien, a una serena madurez en plena aceptación de un modo de vida libremente elegido.
La película debió impresionar en su día al joven Billy Wilder, que ambientaría las escenas centrales del enredo amoroso en que consiste básicamente Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, 1959) en un yate muy parecido al que acoge el encuentro entre las dos parejas de vividores en la película de Cukor, y en circunstancias prácticamente idénticas —en la de Wilder, recuérdese, también Marilyn Monroe interpreta a una gold digger, sólo que el joven millonario a quien finalmente logrará seducir resultará ser un fraude—. El cine que, a finales de los 50, se abría paso hacia los tiempos de recuperada libertad que se anunciaban no olvidaba el ejemplo del prodigioso lustro anterior al Código. Cukor brilló con luz propia en ese intervalo, al que debe el impulso de libertad y sinceridad que anima toda su obra.
LEISEN O LA TEXTURA DE LOS SUEÑOS
A diferencia de las primeras de Lubitsch, las comedias de Mitchell Leisen presuponen un mundo donde el glamour y la inconsciencia, que son el medio natural en el que se desenvuelve el género, no ocultan otras realidades. Véase, por ejemplo, la escena de Una chica afortunada (Easy Living, 1937) en la que los protagonistas se conocen en un Automat, un local de la famosa cadena neoyorquina de restaurantes de autoservicio. Julio Camba había escrito sobre ellos poco antes, en 1932, y es más que posible que le sugirieran el título de su libro sobre Nueva York, La ciudad automática. Curiosamente, la mirada de asombro que el norteamericano Leisen y su guionista Preston Sturges proyectan sobre estos curiosos locales no difiere mucho de la del escritor del otro lado del océano: la película los presenta como un ámbito en el que el naturalísimo acto de comer aparece desvirtuado o mediatizado y ejerce sobre la concurrencia la misma violencia antinatural que los ritmos de la maquinaria imponían al desafortunado protagonista de Tiempos modernos (Modern Times), la película que Chaplin había estrenado apenas un año antes.
Como explicaba Camba, lo asombroso era que muchos neoyorquinos no iban al “restaurante automático” a divertirse, sino... a comer. Previamente, para que entendiéramos de qué estaba hablando, hizo una cumplida descripción del restaurante y su funcionamiento: “A todo lo largo de las paredes, los manjares más diversos y las comidas más varias yacen en unas urnas de cristal. En una sección de quince pequeños departamentos hay un letrero que reza: “Panes”. En otra de treinta se lee: “Pastelería”(...) Yo voy, vengo, doy vueltas y más vueltas, y cada vez que una cosa me apetece echo en la ranura los níqueles necesarios, y se produce el milagro” (1959, 35-38).
Leisen y su guionista Sturges vieron lo que este curioso negocio tenía de juego y exploraron las posibilidades de un altercado en el que las urnas del Automat se abrieran todas a la vez y una turba de vagabundos —presencia permanente en el Nueva York empobrecido del periodo de la Depresión— asaltara el local. Para facilitar nuestra comprensión de la comicidad del suceso, previamente mostraron, como Camba, el funcionamiento del “milagro”. En el cine de Leisen, como en el humorismo descriptivo del periodista gallego, el texto —en este caso, la secuencia visual— debe ser autosuficiente, no dar por sabidas cosas que el lector o el espectador no tienen por qué conocer: compárese esta actitud con la mirada “urbana” del narrador John Cheever en su relato “O City of Broken Dreams”1, en el que un dramaturgo provinciano que ha ganado un concurso literario viaja a Nueva York con su familia y tiene la novelería de comer repetidamente en un Automat. La mirada de Cheever se centra en lo que ese gesto revela de la inadaptación del personaje al entorno de la gran ciudad, pero no incluye su propio posible asombro como observador de un hecho insólito. Cheever, como otros narradores del realismo urbano norteamericano, practica una suerte de inmersión en el medio en el que se desenvuelven sus personajes, dando por sentado que el lector posee, o deducirá, la información idiosincrática que da sentido al texto; mientras que el cine, en cuanto que arte dirigido a un público muy amplio y no necesariamente al tanto de esa información complementaria, se complace en explotar las posibilidades visuales de mostrar al espectador el cómo, los pormenores de las actividades en las que se emplean los protagonistas. Es la misma lógica que dicta la abundante información idiosincrática que incluyen películas como Río Rojo (Red River, 1948), El manantial (The Fountainhead, 1949) o El buscavidas (The Hustler, 1961), que sacan gran partido visual de la necesidad de ilustrar al espectador sobre oficios tales como, respectivamente, la conducción de ganado, el diseño de edificios modernos o el juego del billar.
Este realismo esencial no es la única virtud del cine de Leisen. Asombrosamente, sus películas son mejores cuanto más absurdo es su planteamiento, porque su esencia, en una época no demasiado alejada aún de la eclosión surrealista, es que el sinsentido expresa bien la deriva de los instintos y sentimientos humanos. En Behold My Wife (1934), el hijo de un millonario se casa con una mujer india para humillar a su familia, a la que acusa, fundadamente, de haber provocado el suicidio de su anterior prometida. La india irrumpe como un torbellino en la vida social de la clase alta neoyorquina; y, al constatar que no ha sido más que el instrumento de una venganza, se echa sobre sus espaldas incluso un crimen que no ha cometido. Leisen construye un argumento de comedia sobre acontecimientos de naturaleza trágica, en una mezcla que produce tanto asombro como las salidas de tono con las que otros artistas de reconocida militancia surrealista, tales como el cineasta Luis Buñuel o el pintor Salvador Dalí, trataban de escandalizar a sus coetáneos. En Bodas blancas (Practically Yours, 1944), un piloto de guerra, poco antes de emprender una acción suicida contra un portaviones enemigo, hace una emotiva alocución en la que declara, entre otras cosas, que echará de menos sus paseos con Peggy por Central Park; con lo que la tal Peggy se convierte, de la noche a la mañana, en la aclamada novia de un héroe muerto. Sólo que ni el piloto ha muerto —ha saltado en paracaídas antes de que su avión se estrellase—, ni la Peggy aludida era la muchacha en cuestión, sino... una simpática perrita.
En Adelante mi amor (Arise, My Love, 1940), con guión de Billy Wilder, un piloto norteamericano que ha luchado a favor del bando republicano en la guerra civil española es salvado de la ejecución inminente en un penal de Burgos por una aventurera, con la que a partir de ese momento comparte un complicado itinerario de huida. La historia está basada en un caso real: el del aviador Harold Evans “Whitey” Dahl, que se alistó como piloto de guerra en el ejército de la República y, tras ser derribado y apresado por las fuerzas rebeldes en 1937, fue condenado a muerte, de lo que lo salvaron las gestiones diplomáticas que hubo a su favor, impulsadas por la campaña de prensa que llevó a cabo la cantante Edith Rogers, esposa del piloto, que intentó incluso entrevistarse con el general Franco. La prensa de la época anunció la inminente excarcelación del piloto en agosto de 1939, aunque esa liberación no tuvo lugar hasta marzo de 19402.
Lo curioso de esta película es su manera de engarzar los modos y recursos de la comedia frívola con el planteamiento de cuestiones de máxima actualidad. Y es significativo que la aventurera que salva al piloto y aprende a compartir el compromiso político de éste en un mundo abocado a afrontar la amenaza global que suponían los fascismos, no sea sino una variación “concienciada” de la típica protagonista “alocada” de otras comedias de Leisen: por ejemplo, la de Medianoche (Midnight, 1939), a quien vemos llegar a París sin un céntimo y sin otro equipaje que un abrigo de pieles, y que, con una considerable desenvoltura, consigue implicarse en una complicada trama amorosa entre millonarios; o la protagonista de Comenzó en el trópico (Swing High, Swing Low, 1937), a quien encontramos empleada como peluquera en un trasatlántico que cruza el canal de Panamá; y que, al descubrirse que no tiene ni idea de su oficio, es despedida y obligada a desembarcar, lo que la pone en el trance de conocer a un soldado a punto de licenciarse e iniciar una relación amorosa con él.
Podrían aducirse otros ejemplos: situaciones absurdas o improbables, a veces muy comprometidas —y, por tanto, muy cercanas a planteamientos melodramáticos o incluso trágicos— se resuelven en clave de comedia o, como mucho, de melodrama optimista. En todas ellas, el amour fou de los surrealistas deriva hacia una especie de itinerario iniciático hacia una “normalidad” burguesa que adivinamos no demasiado estable, y que sólo ofrece, para momentánea tranquilidad del sorprendido espectador, un final feliz provisional, que será puesto en cuestión en cuanto la exuberante fantasía de los protagonistas vuelva a ponerlos en otra situación comprometida.
Para que argumentos así funcionen es imprescindible, desde luego, el concurso de buenos guionistas. Leisen contó con los mejores: Preston Sturges, Charles Brackett y Billy Wilder. El renombre que todos ellos —Wilder en particular— alcanzarían posteriormente ha contribuido no poco al relativo olvido en el que actualmente se encuentran la figura y obra de Leisen. “Hoy en día, para mucha gente Leisen no es más que una nota a pie de página en la carrea de Wilder”, afirma su biógrafo David Chierichetti (36). Pero, igual que en Ninotschka (1939) el sello de Lubitsch se impone al guión de Wilder, en las películas citadas el estilo de Leisen gobierna y matiza las ocurrencias de sus guionistas y proporciona al resultado su peculiar textura de sueños aflorados a la vida real. No es que el cine de Wilder careciera de ese impulso poético; pero sobre el entonces guionista y luego director pesaba más lo que podríamos llamar su herencia vienesa: una especie de predisposición a moralizar desde el cinismo, como se verá en el apartado correspondiente.
STURGES O EL CINE SOCIAL PUESTO DEL REVÉS
Un cineasta decide hacer una película de denuncia social, cargada de mensaje y simbolismo. Pero sus productores le hacen ver que no sabe nada de eso, que ha tenido una vida acomodada y feliz, y que lo único que puede aspirar a transmitir es la suave intrascendencia que tópicamente se asocia al cine de Hollywood. El director decide entonces vestirse como un vagabundo y lanzarse a la carretera para experimentar en primera persona cómo viven los pobres.
La primera parte del experimento va bien: a pocos metros de distancia lo sigue una lujosa autocaravana (“un yate de tierra”) conducida por sus criados y ayudantes, que lo sacan constantemente de apuros. Pero el azar interviene y el director terminará conociendo, ya sin apoyos externos, en qué consiste ser un desecho social. Desde esa condición, y tras complejas vicisitudes, llegará a la conclusión de que la risa, la evasión que proporciona el cine, es el único consuelo que tienen muchos desheredados: será testigo de ello en el sórdido penal al que lo han conducido sus malos pasos, donde verá cómo la proyección dominical de unas cintas de dibujos animados consigue arrancar a sus desgraciados compañeros de fatigas unas benéficas risas. Estamos en el terreno de la pura paradoja: una película que muestra descarnadamente la realidad social resulta ser, al mismo tiempo, una inteligentísima apología del escapismo. De eso trata Los viajes de Sullivan (Sullivan’s Travels, 1941) de Preston Sturges. Una película compleja, ambigua, ácida, que utiliza los mimbres de la comedia ligera para desenmascarar las contradicciones del artista hollywoodense, sondear la realidad social e indagar en el valor moral del producto cinematográfico.
Es ésta una película, por tanto, llamada a figurar en cualquier nómina que se quiera hacer de ese peculiar género consagrado a reflejar los esplendores y miserias del propio cine, así como las contradictorias aspiraciones de quienes lo hacen. Podría compararse, a estos efectos, con la ya mencionada El crepúsculo de los dioses de Wilder. En esta capacidad de volver la mirada sobre sí mismo el cine se ha mostrado tremendamente precoz, si se considera, por ejemplo, la distancia que media entre los primeros textos literarios conservados y la fase relativamente reciente de la historia literaria en la que la escritura se impone la tarea de reflexionar sobre sí misma. Lo mismo podría decirse de la pintura o la escultura. El del cine es un caso bien distinto. Dependiente de la existencia de una determinada tecnología —la que hizo posible el registro y reproducción de imágenes en movimiento— y nacido en una época en la que la tecnología frecuentemente ha sido exaltada y celebrada por sí misma, el cine se vio bien pronto enfrentado a la paradójica realidad de que su propia existencia constituía una importante fuente de asuntos y argumentos. Por eso hay películas sobre las vicisitudes aparejadas a la tarea de filmar —El cameraman (The Cameraman, 1928) de Buster Keaton— o sobre la transición del cine mudo al sonoro —Cantando bajo la lluvia (1952) de Gene Kelly— o, por poner un ejemplo más reciente, la asombrosa Birdman (2014) de Alejandro González de Iñárritu, sobre la problemática situación del actor en trance de recuperar su humanidad después de haber encarnado a un superhombre hecho realidad visible gracias a las posibilidades de la tecnología digital.
Lo verdaderamente original de Los viajes de Sullivan es que, para demostrar la función de la comedia en la economía sentimental de la humanidad, el director elige un argumento que combina hábilmente elementos cómicos con otros de drama de denuncia. Escenas como el abordaje de un tren en marcha por parte de una multitud de vagabundos, o la llegada al cine parroquial de una cadena de presos, valen por todo un largometraje de asunto social. Ponen el contrapunto dramático en una película filmada con una lograda mezcla de desapego y emoción, cinismo y compromiso, que aúna el romanticismo de Sucedió una noche (It Happened One Night, 1934) de Capra, el desgarro de La Strada (1954) de Fellini y el rigor de la ya comentada Soy un fugitivo de LeRoy o Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath, 1940) de Ford; y utiliza para ello, no los alardes expresivos del cine de ambición artística, sino los recursos narrativos propios del cine popular y comercial, como hizo Murnau con el melodrama convencional en Amanecer para armar una arrebatada fantasía sobre la soledad y los anhelos del alma, o John Ford en La diligencia al emplear los recursos del wéstern popular para lograr una compleja metáfora de la condición humana, de la vida como viaje y de la necesidad de asumir el propio destino.
Los viajes de Sullivan forma parte de ese grupo privilegiado de películas en las que el cine se muestra en estado de gracia y en plena madurez, respetuoso con su público natural —las masas— y, a la vez, elegantemente distante. Ante ellas, el espectador pierde la noción de hallarse ante un brillante juego de ilusionismo óptico y recupera la emoción de asistir al milagro de la vida captada en toda su intensidad en el momento justo en que devuelve al espectador, junto con el mero juego de las apariencias, el vislumbre de las verdades que animan el conjunto.
WILDER O EL BAILE DE LOS ADJETIVOS
Sin duda, el vienés Billy Wilder ha sido víctima de lo que Miguel Rubio llamó “un malentendido crítico” (22), basado en la artificiosa distinción que se ha querido hacer entre las “obras serias” de este director —las que, según dice el mencionado crítico, “le presentaban como un autor (…) con una capacidad dramática de muchos quilates en la que se amalgamaban diversas tendencias del arte contemporáneo y una sensibilidad de carácter muy ecléctico para desarrollarlas”—, tales como Perdición (Double Indemnity, 1944), Días sin huella (The Lost Weekend, 1945), Berlín-Occidente (A Foreign Affair, 1948), la ya mencionada El crepúsculo de los dioses (1950) y El gran carnaval (Ace in the Hole, 1951), y el ciclo de comedias en el que consistió su carrera desde 1955 —año en que se estrenó La tentación vive arriba (The Seven Year Itch)— en adelante, y que incluiría títulos tan paradigmáticos como Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, 1959) o El apartamento (The Apartment, 1960), hacia las que la crítica fue inicialmente adversa, como lo había sido ya con las películas que anunciaban el cambio de tono: la extraña mezcla de comedia y drama de campo de concentración que fue Traidor en el infierno (Stalag 17, 1953) o la desconcertante Sabrina (1954), que aunaba el romanticismo con un anticipo del tono de comedia cínica de madurez que iba a predominar en las películas posteriores. Es obvio que este “malentendido” se debe al prejuicio al que aludíamos antes: el excesivo prestigio de lo Sublime y el consiguiente desprecio hacia la presunta ligereza e intrascendencia de lo cómico.
Si alguna jerarquía estimativa cabe hacer de las películas de Wilder, ésta habrá de depender no tanto de que sean dramas o comedias, como de que hayan envejecido mejor o peor: el dramatismo impostado de El gran carnaval, por ejemplo, y su excesiva dependencia de una tesis —la denuncia del amarillismo periodístico—resultan hoy indisociables de los humores de la época en que se estrenó, caracterizada por una creciente histeria anticomunista que encontró amplio apoyo en la prensa amarilla; y contrastan con la frescura y modernidad que todavía caracteriza Primera plana (The Front Page, 1974), donde se defiende la misma tesis, pero el estilo ha ganado en ligereza y los personajes no parecen atrapados en su condición de arquetipos.
No hay que olvidar que, también en las películas “serias” de Wilder, la ironía es un elemento esencial. ¿Acaso no es evidente esa intención cómico-irónica en los elementos que conforman El crepúsculo de los dioses, el más enfático y exaltado de los dramas de Wilder? De esa ambigüedad participa el hecho de encomendar la narración a una voz en off perteneciente a un cuerpo muerto que flota boca abajo en una piscina; o la cómica impasibilidad del criado que, antes de serlo, había sido también marido y director de la periclitada actriz a la que sirve y a la que con ímprobos esfuerzos mantiene en una burbuja de irrealidad; o los inexpresivos contertulios que juegan a las cartas con la protagonista, venidos del mismo limbo al que ésta no se resigna a retraerse para siempre... La mayor de las ironías es que, en el fondo, en esta película tan artificiosamente urdida apenas hay ficción: la actriz tronada que encarna Gloria Swanson y el criado que había sido antes cineasta y a quien pone rostro el también exdirector y ahora actor de reparto Erich von Stroheim se están interpretando a sí mismos, como lo hacen explícitamente el propio Cecil B. DeMille, que aparece en la película haciendo de Cecil B. DeMille, o los ya mencionados contertulios de Swanson, que no son otros que Hedda Hopper, Buster Keaton y otros actores de la época del cine mudo. El fracaso, nos cuenta esta película, tiene al menos dos modalidades. No haber visto cumplidas las propias aspiraciones es una de ellas. Pero haberlas cumplido holgadamente y encontrarlas fugaces o insuficientes, como le ocurre al personaje de Gloria Swanson, es quizá peor.
El tiempo, decíamos, ha contribuido a disipar o matizar no pocas estimaciones apresuradas respecto a algunas películas de Wilder. Así, Qué pasó entre mi padre y tu madre (Avanti!, 1972), que pareció en su día una comedia menor, se revela hoy como una historia complejísima, que incluye no sólo los consabidos chistes sobre el americano fuera de contexto y en situación de perder su cómodo recurso a la moral puritana, sino también una toma de temperatura a la comedia italiana —coyuntural y efímera, como lo eran las “españoladas” que producía el cine español de la época— como manera de entender el mundo y su inabarcable cúmulo de imperfecciones. También la muy coyuntural Un, dos, tres (One, Two, Three, 1961), que pareció a muchos críticos una mera reconsideración de Ninotchka (1939) a la luz de las realidades de la Guerra Fría, resulta hoy una película extraordinariamente lúcida, que habla no sólo de las debilidades del comunismo, sino también de la escasa valía intrínseca del capitalismo para ser su única alternativa.
Sin embargo, hubo que recorrer un largo camino antes de alcanzar esta reconocida lucidez, unida al estado de gracia casi permanente que muestra el cine de Wilder entre el estreno de Perdición (Double Indemnity, 1944) y la ya mencionada Primera plana, treinta años posterior. Esta última, por cierto —como Con faldas y a lo loco, Irma la dulce (Irma la Douce, 1963), Bésame, tonto (Kiss Me, Stupid, 1965) y En bandeja de plata (The Fortune Cookie, 1966), la ya mencionada Avanti! y Aquí un amigo (Buddy Buddy, 1981)— fueron protagonizadas por Jack Lemon (1925-2001), lo que da una idea, no tanto de la dependencia entre el director y ciertos actores, como de la relación existente entre las historias que Wilder se empeñaba en filmar y el arquetipo humano que debía protagonizarlas. Fue lo que aportó Lemon al cine de Wilder: su capacidad de encarnar al americano medio en los contextos más variados, incluso cuando serlo no es fácil ni agradable. Tal fue su papel en Avanti! —un americano de clase alta que debe afrontar el penoso trance de dar sepultura a su padre, muerto en Italia en un accidente de tráfico en compañía de una amante inglesa con la que se reunía en secreto en el idílico escenario proporcionado por la isla de Isquia—; y tal fue, lejos ya del cine de Wilder pero aún en su estela, el que interpretó en Desaparecido (Missing, 1982) de Costa-Gavras, donde da vida a un hombre maduro de clase media y mentalidad conservadora cuyos valores y convicciones quedan puestos a prueba por las brutales realidades que debe afrontar en el Chile inmediatamente posterior al golpe de estado de Pinochet, donde su hijo, activista de izquierdas, ha desaparecido en circunstancias poco claras. El mismo personaje en ambos casos: el americano que experimenta la insuficiencia de sus convicciones, ya sean afectivas o políticas, en un mundo cada vez más ambiguo e incierto. Y aunque haya que reconocer la urgencia sociopolítica que anima el tono de denuncia de la de Gavras, es a Wilder a quien corresponde la primacía en ese proceso de desvelamiento.
No siempre tuvo Wilder ese dominio de la verdad humana. Ocurre en las unánimemente consideradas sus peores películas: El vals del emperador (The Emperor Waltz, 1948) se disputa ese dudoso honor con Cinco tumbas al Cairo (Five Graves to Cairo, 1943) y El aviador solitario (The Spirit of St. Louis, 1957). Pero incluso estas películas dicen mucho de los orígenes e intenciones de su director. Sobre El vals del emperador, por ejemplo, planea la innegable impronta de Lubitsch. Y llama la atención la cantidad de anticipos de otras películas de Wilder que pueden espigarse en ésta. La situación en su conjunto —americano desubicado que se enamora de una europea— es un anticipo de Avanti!, como lo son no pocos momentos de la trama: por ejemplo, la presentación, mediante pinceladas irónicas, de los invitados a un baile, que tendrá su eco en la escena análoga de Avanti! en la que se dan a conocer los extravagantes huéspedes que comparten hotel con los protagonistas. Igualmente, el diálogo en el que la condesa (Joan Fontaine) anticipa a su enamorado los muchos inconvenientes que habrá de afrontar la relación entre ambos roza milagrosamente la genial escena final de Con faldas y a lo loco, y sólo le falta su rotundo remate. También, el que el protagonista tenga un momento de pusilanimidad y amague con ceder a las convenciones, después de haber oído al portavoz de éstas —el propio emperador—, nos hace recordar el mismo momento de desánimo y derrota que vive el protagonista de El apartamento cuando está a punto de renunciar al naciente amor que siente hacia la desengañada amante de su jefe. En el fondo, todas las películas de Wilder son operetas estilizadas, como lo fueron las de Lubitsch; y no es raro, por tanto, que encontremos las semillas de muchas de ellas en este tardío espécimen del género.
Hay algo de opereta también en Irma la dulce. Basada en un musical francés de 1959, cuenta una vieja historia: la de la redención de una prostituta por amor. Pero quienes mejor conocen a Irma (Shirley MacLaine) son sus amantes puramente venales —el marinero que la solicita con ansiedad, el millonario tejano que le deja unos billetes de propina después de oír su triste historia, el apocado tendero de Les Halles— y no el desmedrado enamorado y “protector” que se le presenta en la persona del gendarme Patou (Jack Lemon); que, como todo enamorado que se precie, no es sino la víctima de un hermoso espejismo. Los decorados, que prefiguran un París de postal, inducen a olvidar ese hecho básico, a favor de la ensoñación romántica: la convicción, que los espectadores terminarán compartiendo con Patou, de que esa fábula de redención por amor es posible, por más que, para ello, el presunto redentor haya de poner todo su empeño y recursos en evitar que su amada ejerza su oficio, y a tal fin él mismo ha de representar el papel —en una nueva instancia de esos juegos de disfraces tan gratos a Wilder— de un único cliente dispendioso, que exime a la chica de hacer la calle. No hay que olvidar que Irma es una profesional celosa de su prestigio; y que sus clientes, tocados por la benevolencia de Wilder, no son especialmente sórdidos o viciosos, sino más bien gente entre cándida y necesitada, que parecen haber encontrado en la chica la respuesta exacta a sus humanísimos deseos y fantasías. En ese entorno dulcificado, la farsa que toca representar a Patou, su personificación de un presunto lord inglés que acapara los servicios de la muchacha y evita que vaya con otros, es perfectamente verosímil.
Wilder tiene la delicadeza de no mostrar a Irma en acción: por lo que se da a entender, debe de ser portentosa. El amor de Patou se presenta como una inoportuna pretensión de exclusividad: es “como si el empresario de la Pavlova pretendiese que ésta sólo bailase para él”, según acierta a explicar otro personaje. Pero la Pavlova, que se debe a su público, engaña a Patou… consigo mismo; es decir, con su alter ego, el presunto millonario inglés. Cornudo de sí mismo, el ahora expolicía —ha sido expulsado del cuerpo por su exceso de celo a la hora de perseguir el ambiente de tolerancia que impera en el barrio— decide casarse con la prostituta y apadrinar al niño nacido de la relación con el presunto lord. Inverosímilmente, la Pavlova bailará a partir de ahora para un único espectador, por más que las primeras palabras de Irma tras el parto hagan referencia al carácter emblemático de las medias verdes que han sido hasta entonces su seña de identidad y el símbolo de su oficio, del que no parece haber renegado. Naturalmente, Patou se escandalizará al oír esas palabras.
Es una de las cuestiones sobre las que gira obsesivamente el cine de Wilder: el miedo masculino ante el potencial de una sexualidad femenina no sujeta a los límites del matrimonio o la pareja convencional. La cuestión subyace incluso a argumentos que parecen inclinarse a favor de un cierto romanticismo, como sucede en la también parisina Ariane (Love in the Afternoon, 1957), en la que las vueltas en torno al amor que surge entre un hombre maduro y una romántica muchacha no ocultan que lo que se está narrando es, ante todo, un arreglo sexual.
Irma la dulce y Ariane formarían, junto con Ninotchka —que dirigió Lubitsch, pero de la que Wilder es guionista— lo que podríamos denominar la trilogía parisina del cineasta vienés; aunque quizá más notoria sea la que, adelantándose al novelista Auster, dedicó a Nueva York: la que componen Días sin huella, El apartamento y La tentación vive arriba. Es evidente la unidad que componen estas tres películas, las tres centradas en individuos que viven de forma precaria o provisional en pequeños apartamentos y son víctimas, cada uno según su circunstancia, de las peculiares tentaciones o señuelos o espejismos que les pone por delante la gran ciudad.
La desoladora Días sin huella, que es un estremecedor drama sobre el alcoholismo, no carece, sin embargo, de escenas de comedia destinadas a establecer el horizonte de normalidad sobre el que habrá de alzarse la excepcionalidad que supone toda situación dramática. La vida urbana, que contiene ambos elementos, es esencialmente tragicómica; y ello es más destacado aún en ciudades como Nueva York, cuya complejidad étnica y social requiere el constante recurso al humorismo como instrumento de armonización y tolerancia. Cabría pensar que, en la economía de la película, hay una sutil apelación a que los protagonistas encuentren también esa vía humorística de escape de su drama cotidiano. No sucede así, pero no por ello Wilder renuncia a mostrar esa posibilidad. El protagonista masculino, necesitado de dinero para comprar güisqui, busca desesperadamente una casa de empeños para obtener unos dólares a cambio de su máquina de escribir. Para su sorpresa, todas están cerradas. Frente a la baraja echada de una de ellas, pregunta a unos viandantes, inconfundiblemente judíos, por el motivo de este inopinado cierre. “Es que celebramos Yom Kippur”, responden. “Pero la de Gallagher también está cerrada”, insiste el atribulado borracho, sin duda haciendo hincapié en el hecho de que ese apellido denota una inconfundible filiación católico-irlandesa. “Tenemos un acuerdo”, responden los judíos. “Ellos cierran por Yom Kippur y nosotros por San Patricio”.
Tal es el mundo de identidades múltiples y variables, armonizadas a contrapié, en el que transcurren las historias neoyorquinas de Wilder. El diálogo precedente podría pertenecer a otro cineasta posterior, también empeñado en hacer la crónica costumbrista del melting pot neoyorquino: Woody Allen. Y típicamente neoyorquina, en el sentido en que lo son las de Allen, en las que el melting pot es también moral y sentimental, es El apartamento (The Apartment, 1960). Sus protagonistas no son precisamente ejemplares. El tipo que pone su apartamento a disposición de las juergas de sus jefes —como el compositor de poca monta que pretende vender los favores de su mujer a un cantante mujeriego a cambio de que éste se interese por sus canciones en Bésame, tonto, o el borracho irredento que utiliza la compasión que inspira en las mujeres para sacarles unos dólares en Días sin huella— representa sin duda algunos de los aspectos más bajos y ruines de la naturaleza humana. La crítica se ha preguntado alguna vez por el sentido de confrontar al espectador con este tipo de comportamientos que teóricamente sólo merecen su repulsa. Pero la sabiduría de Wilder consiste en hacernos ver que, en el fondo, estos personajes no son tan distintos del hombre medio; que su proceder se ajusta a una moral egoísta más o menos homologada por la práctica social; y que esa ruindad no impide que aflore en ellos, en determinadas circunstancias, algún rasgo redentor: un gesto generoso, un acto desinteresado, una decisión digna. Ese gesto moral tiene lugar en el breve intervalo en el que el individuo sopesa la mera posibilidad de realizarlo, mientras el resto de las circunstancias concurrentes aconsejan lo contrario. La dignidad, en esos casos, no es más que una representación mental: una fantasía. Pero la pregunta que plantean estas películas es si esta condición fantasiosa del gesto moral no afecta sólo a los desnortados personajes de las mismas, sino a toda la humanidad, o al menos a la parte de la misma que vive confortablemente instalada en las convenciones burguesas.
El ejemplo más claro lo proporciona Bésame, tonto. En esta película, incluso la prostituta que interpreta Kim Novak parece tener una acendrada conciencia del valor de esas convenciones; lo que se traduce en una sorprendente falta de sentido del humor. Nada más alejado de la alegre inconsciencia amoral que animaba a la protagonista de Irma la dulce. Polly la Bomba (“Polly the Pistol”) es todo lo contrario: demasiado estólida, demasiado antipática para ser una puta; y, al mismo tiempo, demasiado indecente (demasiado tirada, diríamos) para ser la buena chica en apuros que, en el fondo, se supone que es. Aquí Wilder no se hace demasiadas ilusiones sobre el verdadero carácter de estas depositarias ocasionales de una sexualidad desinhibida forjada a medida de las fantasías masculinas: el personaje femenino verdaderamente interesante es la esposa del compositor aficionado Orville J. Spooner. Éste desea vender sus canciones al famoso cantante Dino (Dean Martin), de paso por el pueblo, y contrata a Polly para que, durante una noche, se haga pasar por su propia esposa y ofrezca sus favores sexuales al cantante mujeriego. Desconcertada por los tejemanejes de su marido y ajena a sus intenciones últimas, la mujer termina emborrachándose en el tugurio donde trabaja Polly y durmiendo en la caravana de ésta; donde el desencantado Dino, al volver de su extraña aventura no consumada, la encuentra y la confunde con la afamada prostituta. La honrada esposa sucumbe a los encantos del cantante, de quien ha sido admiradora desde la adolescencia. Y sin remordimientos: después de una noche de amor que intuimos gloriosa y por la que Dino le paga nada menos que quinientos dólares, sigue haciéndose la ofendida con su marido durante días o semanas; hasta que sobreviene el esperado desenlace: Dino canta en televisión una de las canciones de Spooner y éste y su esposa se reconcilian y renuncian a preguntar sobre los hilos ocultos que han conducido a ese resultado. Tal es la clave de la cuestión: no hacer preguntas. Allá cada cual con sus secretos. Y no por cinismo o amoralidad, como frecuentemente se ha dicho al hablar de esta película, sino por algo mucho más hondo y, en cierto modo, trágico: la imposibilidad de explicarnos del todo, de armonizar deseos y realidad, de hacer valer los primeros sin que ésta resulte seriamente comprometida y puesta en cuestión.
Lo que nos lleva a la que casi unánimemente se considera la mejor y más compleja película de Wilder: Con faldas y a lo loco. En cierto modo, su planteamiento es el mismo que el de Bésame, tonto, pero a la inversa: no estamos ahora ante personajes pretendidamente respetables que, en un momento dado, se saltan los fundamentos de esa respetabilidad, sino ante gentecilla avezada en las artes de la mala vida que, en un momento dado, ceden a un romanticismo tan desaforado —o fuera de lugar, dadas las circunstancias— como exento de ejemplaridad. Que una torpe y borracha cantante de orquesta femenina se enamore de un saxofonista sin recursos que se ha travestido para huir de la Mafia, y que, al hacerlo, renuncie a sus pretensiones de atrapar a un millonario, no resulta precisamente sensato ni tranquilizador. Con esta última y disparatada insensatez, esta chica vulnerable no hace otra cosa que ponerse en manos del destino. Tal vez ése sea el sentido de la muy citada y pocas veces analizada frase final: cuando el también travestido personaje de Jack Lemon, que se ha prestado a mantener el juego de engaños para que su amigo haga progresos con la chica, confiesa al millonario al que distrae que no es una mujer, y éste exclama: “Nadie es perfecto”, la situación pasa a la esfera de lo absurdo (o lo inaceptable para la moral de entonces, si insistimos en ver en ello un poco probable guiño homosexual). Aplica Wilder a la situación una conocida figura retórica: la hipálage. Recordemos el conocido verso de Virgilio que suele citarse como ejemplo: “Ibant obscuri sola sub nocte per umbram” (“Iban oscuros bajo la solitaria noche por la sombra”), en el que los adjetivos correspondientes a la noche (“oscura”) y a los transeúntes (“solos”) han sido trastocados para conseguir un efecto de continuidad, de porosidad, entre órdenes de realidad distintos. Eso es, precisamente, lo que resulta del golpe de ingenio —casual, ha afirmado siempre Wilder— con el que se cierra la película: el hecho de no ser perfecto se refiere, por vía de la atenuación sarcástica, a la imposible relación entre Lemon y el millonario; pero corresponde, más bien, a la que acaba de establecerse entre la bella y el no feo saxofonista, arrojados al abismo de lo imprevisible tras la renuncia a los planes propios en los que cada uno de ellos cifraba su supervivencia.
Es el mismo abismo en el que caen también los protagonistas de El apartamento, El vals del emperador o Ariane. El mismo al que se dirige, confiada, Polly la Bomba con los quinientos dólares que ha ganado para ella una respetable mujer casada. La felicidad dura eso: lo que el amor entre dos jóvenes insensatos; lo que unos dólares en esas interminables carreteras americanas que no parecen conducir a ninguna parte. Todas las historias de Wilder remiten a ese vacío, a esa noche sola por la que andan a tientas hombres oscuros.
1 New Yorker, 24 de enero de 1948, p. 22. Versión española (“Oh, ciudad de sueños rotos”) en Cheever 2006, 65-87.
2 Existe un completo dosier de prensa en la web Aces of World War 2 (http://acesofww2.com/Canada/aces/dahl.htm).