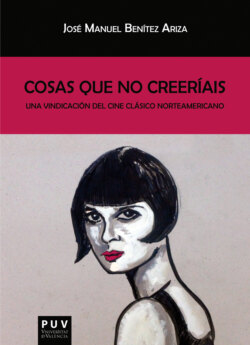Читать книгу Cosas que no creeríais - José Manuel Benítez Ariza - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTalkies: la sorprendente plenitud de un arte nuevo
Frente a la opinión generalizada de que las primeras talkies —películas habladas— eran teatrales y torpes y supusieron una regresión respecto a la madurez expresiva alcanzada por el cine mudo, la evidencia demuestra que la edad de oro del cine clásico norteamericano empieza justo con la década que se inaugura con la rápida implantación del cine sonoro. Menos de un lustro, en efecto, media entre el estreno de El cantor de jazz (The Jazz Singer, 1927), el primer largometraje que incluyó escenas habladas y cantadas, y la ininterrumpida sucesión de grandes comedias y melodramas —hablados, por supuesto— que ocupó prácticamente la totalidad de la década de los 30. En esa coyuntura se registran dos asombrosos acontecimientos estéticos de gran magnitud y carácter complementario: la liquidación prácticamente instantánea de un arte en la plenitud de sus recursos, como lo era el cine mudo, y la aparición, también casi instantánea, de un cine sonoro ya maduro y consciente de sus posibilidades; queremos decir que, en lo que va de 1927 a 1932, se constata la desaparición del arte que dio lugar a cimas como Amanecer (Sunrise, 1927) de Murnau o Y el mundo marcha (The Crowd, 1928) de King Vidor y la maduración del que tendrá como exponentes a realizadores como Lubitsch, Cukor o Gregory La Cava, entre otros muchos. Y eso a pesar de que, como habíamos comentado en un capítulo anterior, la primera consecuencia técnica del empleo del utillaje necesario para la realización de películas sonoras fue una palpable disminución de la movilidad de la cámara. De nuevo, la explicación de que este aparente retroceso técnico no tenga como resultado un conjunto de producciones lastradas por una sobrevenida carencia expresiva es la misma que dábamos a la rápìda madurez artística alcanzada por el cine mudo: como artistas que dependen de un determinado entorno técnico, los cineastas rápidamente asumieron las nuevas condiciones y actuaron en consecuencia. Los mejores, por otra parte, no renunciaron del todo a la herencia del cine anterior y alternaron en sus producciones secuencias que se ajustaban plenamente a las necesidades de la sonorización con otras en las que aprovechaban el lenguaje aprendido del cine meramente visual: en La diligencia (Stagecoach, 1939) de John Ford, por ejemplo, las secuencias de naturaleza teatral en la que los personajes dialogan en un espacio cerrado se alternan eficazmente con otras en las que la narración se apoya en recursos puramente visuales, que incluyen la utilización dramática de determinados efectos o colocaciones inusuales de la cámara, como sucede en las arriesgadas tomas de la diligencia en movimiento debidas al operador Yakima Canutt, o del montaje, como en la dramática secuencia final en la que el protagonista se enfrenta a los pistoleros que han matado a su padre y hermano.
Con todo, quizá el ejemplo elegido raye en la obviedad: se trata de un wéstern — género especialmente propicio a la acción dramática meramente visual— y es obra de un director que ya había destacado su eficacia en el cine mudo con producciones como El caballo de hierro (The Iron Horse, 1924): una película, curiosamente, en la que Ford se ve constreñido en ocasiones al poco airoso trámite de presentar a los actores gesticulando en actitudes cómicas y luego aclarar el origen de esa comicidad en los correspondientes intertítulos. Significativamente, esas situaciones cómicas —referentes a la idiosincrasia de los peones irlandeses empleados en las obras del ferrocarril, por ejemplo— son un claro antecedente de algunos de los gags de comedia étnica que Ford intercalará magistralmente en sus películas sonoras.
Más representativa de la nueva situación aparejada a la generalización del cine sonoro es, entendemos, la constatable proliferación de películas dramáticas y comedias desde el momento mismo en que se imponen las nuevas condiciones. Las producciones que por estos años estrenan cineastas como los ya aludidos Lubitsch, Cukor o La Cava no dan, desde luego, la impresión de ser inmaduras o torpes, aunque se sitúen en los comienzos mismos del nuevo cine dialogado. Caso especial es el que concierne a la comedia, sobre la que influye, no sólo la posibilidad de recurrir al diálogo sin restricciones, sino también el hecho de que, en estos años de rápida maduración de una nueva variante del género, el habitual tira y afloja entre cineastas y censura se moviera todavía en un terreno por definir.
Tales son las condiciones en las que se desarrolla la obra de Gregory La Cava (1892-1952), que trabajó antes y después de la entrada en vigor del famoso Código Hays, por el que la industria asumía “voluntariamente” sus propias normas de censura y alejaba de sí el fantasma del control gubernamental. En el caso de La Cava, decíamos, la plena aplicación de este código a partir de 1934 no le llevó al abandono de la comedia desinhibida: simplemente, la restringió al ámbito del enredo sofisticado, normalmente entre personajes de la alta sociedad, mundo en el que este cineasta se había movido siempre a sus anchas. Así, en la película “pre-Code” —anterior a la aplicación del código— Astucia de mujer (Smart Woman, 1931), se expone el caso de una esposa (Mary Astor) que tolera e incluso alienta el flagrante adulterio de su marido, mientras ella, para recuperar su afecto, finge hacer lo propio. Pero diez años más tarde, la situación que plantea Ansia de amor (Unfinished Business, 1941) es incluso más cruda: una pueblerina (Irene Dunne) es seducida en el tren que la conduce a Nueva York y es incapaz de olvidar a su cínico seductor hasta que éste mismo interviene decisivamente para desengañarla y allanar así la relación que la mujer ahora mantiene con el hermano del propio donjuán.
Lejos del sofisticado mundo de La Cava, películas como Soy un fugitivo (I Am a Fugitive from a Chain Gang, 1932) de Mervyn LeRoy (1900-1987) daban a entender que el Hollywood “liberal” —es decir, progresista— era capaz de pertrecharse ideológicamente contra los cantos de sirena de los totalitarismos por venir, a la vez que se dotaba de un fondo crítico que ni siquiera la caza de brujas anticomunista emprendida por el senador McCarthy en plena Guerra Fría lograría extirpar del todo. De nuevo, como en el caso de La Cava, el logro de un alto nivel de excelencia dramática suponía la mejor defensa posible contra la censura presente o por venir, capaz de tachar una palabra malsonante o exigir el corte de unos fotogramas juzgados “indecentes”, pero no de torcer el rumbo de toda una trama bien urdida y realizada. La película de LeRoy narra la tragedia de un hombre bueno a quien la fatalidad —o, mejor dicho, un conjunto de circunstancias sociales perfectamente explicables— convierten, primero, en víctima de un error judicial, y luego en un fugitivo permanente para quien el único modo de vida posible es el robo. La denuncia palmaria de unas condiciones de vida y un sistema legal que apenas ofrecen espacio para la movilidad social o para la redención de sus víctimas convierte Soy un fugitivo en una de las películas más desesperanzadas del periodo, a la vez que en el ejemplo más notable de un tipo de cine comprometido que pronto entraría en conflicto con los parámetros biempensantes impuestos por el Código. Unos años más tarde, un cineasta como Frank Capra posiblemente hubiera resuelto esta historia con una apoteosis humanista y solidaria. LeRoy no se hace ilusiones: aunque en algún momento plantea la posibilidad de que la opinión pública pudiera influir sobre el destino de este hombre acosado, enseguida deshace esa ilusión: la opinión pública es variable y tornadiza y se desentiende pronto de las historias que alguna vez rozan su fibra sensible. Nada más estremecedor que el final de la película, cuando la amada del protagonista, evadido por segunda vez del penal, le pregunta de qué come y éste le responde desde la oscuridad, con voz rota: “¿De qué va a ser? De lo que robo”. Y si estas palabras vienen de la oscuridad es porque quien las emite ha pasado a la invisibilidad absoluta, o a una modalidad de supervivencia que ya no espera concitar simpatías. Gran parte de la credibilidad de la película se debe, desde luego, a la interpretación de Paul Muni, un actor más bien feo y gesticulante que ofrecía el exacto contrapunto de los galanes de alta comedia que comparecían en las películas de Lubitsch o La Cava. También en Scarface, terror del hampa (Scarface, 1932) y en La vida de Émile Zola (The Life of Emile Zola, 1937) pondrá rostro y gestos al servicio, respectivamente, de un criminal sin escrúpulos y un escritor activista cargado de razón.
Junto con La Cava y LeRoy, John Cromwell (1887-1979) debería figurar también en una hipotética nómina de grandes directores que, a pesar de haber contribuido decisivamente al logro artístico que supone el conjunto de la producción cinematográfica de la década, no suelen incluirse en los recuentos que se hacen hoy de los realizadores más destacados de la historia del cine. Su caso es especialmente llamativo. En su filmografía se encuentran algunos de los grandes éxitos del cine americano desde la llegada del sonoro hasta prácticamente los albores de los 60, cuando la industria empezaba a pasar página y esa bendita Edad de Oro quedaba definitivamente atrás. Es, pues, de esos cineastas que encarnan en sí mismos toda la historia del cine americano. La crítica lo considera un buen director de actores, lo que equivale a insinuar que quizá no lo era tanto en otros aspectos. Pero esta simplificación es injusta y basta ver sus películas con atención para constatar que estamos ante uno de los cineastas más delicados y sensibles de su tiempo, así como uno de los más conscientes de lo que se traía entre manos.
Seguramente su obra maestra es Argel (Algiers), de 1938, un remake de Pépé le Moko de Julien Duvivier, estrenada el año anterior. Duvivier, como otros directores europeos que trabajaron en Hollywood —y, muy notablemente, los procedentes del cine francés—, aportó al cine norteamericano una dimensión poética del que éste no carecía del todo, pero que, en cualquier caso, aparecía siempre subordinada a la eficacia narrativa. Pero, en el caso del remake que Cromwell hizo de Pépé le Moko, la copia está a la altura de su modelo: Cromwell convierte este drama policial con tintes románticos en una arrebatadora historia de personajes atrapados por las circunstancias y deseosos de superarlas y sublimarlas, aunque sea a través del amor, visto aquí como una fantasía sin objeto y, de un modo tangencial, como una incitación pre-existencialista a la suprema libertad, que es la muerte.
El protagonista, interpretado por Charles Boyer, es un conocido delincuente que se agazapa en la casba de Argel, donde la policía es incapaz de detenerlo. A sus dominios llega Gaby (Hedy Lamarr), una turista de turbulento pasado que ha venido a la ciudad norteafricana en compañía de su prometido, un millonario al que no ama. El ladrón se siente inmediatamente atraído por la viajera rica: en principio, por las llamativas joyas que luce; pero, enseguida, por lo que ésta representa de recuerdo vivo de un París idealizado, que el delincuente trasterrado añora. Los diálogos amorosos que cruzan entre ambos figuran, sin duda, entre los más originales que ha deparado el cine norteamericano. En uno de ellos, Boyer compara a su amada con un tren del metro de París, que avanza entre tintineos, como la propia dama enjoyada. Se aprecia, en éste y otros diálogos, la mano del novelista James M. Cain, que colaboró en el guión: las metáforas no tienen valor ornamental, sino que contribuyen a la economía expresiva que asegura la buena marcha de la historia. En este otro diálogo, sin embargo, lo metafórico cede su lugar a una especie de arriesgado cambio de categoría gramatical: un atributo —el que esperamos como respuesta a la pregunta “¿Qué eras?”, es sustituido por una oración que describe al sujeto unilateralmente entregado a una expectativa: desear unas joyas venideras:
—¿Qué eras antes?
—¿Antes de qué?
—Antes de las joyas.
—Las deseaba.
Lo curioso de estos diálogos es que, con toda su brillantez, parecen superpuestos a una trama que se entiende perfectamente sin ellos: pertenecen, por así decirlo, a un nivel de lectura distinto al de las propias imágenes. Y es que Argel, pese a que fue filmada cuando el cine sonoro había alcanzado sobradamente su madurez primera, conserva no pocos rasgos constructivos del cine mudo. La cámara persigue obsesivamente los detalles, hace que nos fijemos en la hora que marcan los relojes y en los zapatos, elegantes pero desgastados, que usa Pépé. Las imágenes tampoco dudan en ilustrar los transportes imaginativos de los personajes: cuando el protagonista abandona la seguridad de la casba leemos, primero en su cara y luego en los planos que siguen, que está viviendo la fantasía de haber vuelto a ese París soñado que representa su libertad. La fotografía de James Wong Howe depara imágenes bellísimas, como el plano en el que se ven las piernas de varios policías pasar junto a una niña que está sentada en una escalinata de la casba. La cámara se mueve por ese laberinto con una libertad casi increíble en una época en la que su movilidad era todavía limitada. La escena en la que el protagonista enamorado canta una canción matinal que se oye en toda la calle está resuelta en un fastuoso plano secuencia que recorre la pintoresca multitud que habita el corazón de la ciudad norteafricana.
No todas las películas de Cromwell alcanzan este nivel. Pero en ninguna faltan destellos de sensibilidad e incluso de genio. En Prisionera de su pasado (The Company She Keeps, 1951), protagonizada por Lizabeth Scott y Jane Greer, asistimos a una estrambótica historia en la que una presa en libertad condicional le quita el novio a la funcionaria encargada de certificar su rehabilitación. A pesar de los desalentadores derroteros que anuncia este planteamiento, la película tiene su centro dramático en la secuencia, no exenta de dureza, en la que la protagonista es arrestada, pasa la noche en una tétrica celda en compañía de una espeluznante fauna femenina y comparece en una humillante ronda de reconocimiento.
También en esta década despunta Sam Wood (1883-1949); a quien cabe, entre otros méritos, el de haber inaugurado un peculiar género que aún hoy sigue siendo popular. El colegio de trazas góticas que se muestra en las escenas iniciales de Adiós, Mr. Chips (Goodbye, Mr. Chips, 1939) es el antecedente directo, en efecto, de una larga tradición cinematográfica cuya decantación actual —Hogwarts, la singular “escuela de magos” donde transcurren las historias de Harry Potter— es sólo un pálido reflejo de lo que este tipo de ambientes llegó a ser en el cine: una precisa metáfora del ámbito de constricciones y miedos, pero también de posibilidades, en el que se desenvuelve la infancia.
Narra esta película de Sam Wood la historia de un profesor (Robert Donat) que dedica más de sesenta años de su vida a enseñar en uno de esos colegios. Durante unas vacaciones en el Tirol conoce a la que será su mujer (Greer Garson), sufragista y “moderna”, que morirá de parto al poco tiempo de contraer matrimonio. El profesor encuentra consuelo en su trabajo y, al final de su vida, sentirá que el hecho de no haber tenido hijos queda plenamente compensado por haber contribuido a formar a varias generaciones de chicos.
La película tuvo un enorme éxito y, como hemos dicho, dio origen a todo un género que, como suele ocurrir, se desarrolla por el sencillo procedimiento de introducir pequeñas variantes en el modelo inicial. De la sustitución del profesor por una profesora, por ejemplo, surge la melancólica Dueña de su destino (Cheers for Miss Bishop, 1941) de Tay Garnett; si en lugar de la animosa y progresista compañera de Mr. Chips ponemos a una esposa adúltera, amargada y resentida, tenemos la desazonadora historia de fracaso personal y profesional que se cuenta en La versión Browning (The Browning Version, 1951) del británico Anthony Asquith, una de las cumbres del género; si trocamos la candidez asexuada de los miembros del claustro por la sospecha de que entre ellos pueda haber sentimientos no confesables, el resultado es la especiosa y turbia historia de amor entre mujeres que se cuenta en La calumnia (The Children’s Hour, 1961) de William Wyler; si sustituimos el alumnado de clase alta por el de los barrios bajos, se obtiene Rebelión en las aulas (To Sir with Love, 1967) de James Clavell; y si introducimos en la apacible vida de un profesor de Oxford una pasión tardía, seguida de la enfermedad y muerte de la mujer amada, el resultado es Tierras de penumbra (Shadowlands, 1993) de Richard Attenborough. La lista podría ser mucho más larga, sin salirnos de ese sencillo mecanismo combinatorio cuya aplicación sistemática nos conduciría a películas tan alejadas del modelo inicial como la historia de intriga criminal Las diabólicas (Les diaboliques, 1955) de Henri-Georges Clouzot. La nómina arroja luz sobre el proceso artístico por el que se constituye un género, a la vez que aporta significativos datos sobre la interrelación existente entre cinematografías nominalmente muy alejadas entre sí y con tradiciones independientes. Y es significativo que la saga arranque precisamente de una película de finales de los años 30. En esa década el cine se reinventó a sí mismo. No volvería a ocurrir, como se verá, hasta la década de los 70.