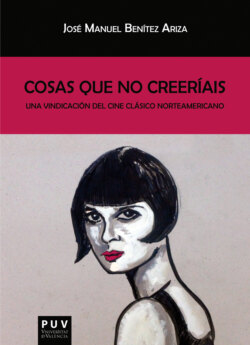Читать книгу Cosas que no creeríais - José Manuel Benítez Ariza - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrefacio
Qué queremos decir cuando decimos “Cine clásico norteamericano”
Acotar un lugar común: ¿a qué otra cosa podría aplicarse un libro que quiere ser, ante todo, una discusión en voz alta con un grupo de interlocutores favorablemente predispuestos, no tanto a dar la razón al autor, como a mantener viva la conversación que apasiona a todos? La pregunta inicial es obvia. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de “cine clásico norteamericano? ¿A qué categorías artísticas o de otro tipo se remite quien declara su preferencia por esa demarcación? ¿A qué cabe contraponerla?
En esas discusiones, hay quien saca a colación la presunta situación de desventaja de la que parten, ante la dura competencia por abrirse un hueco en el mercado audiovisual mundial, las cinematografías que no poseen el potencial comercial y las poderosas redes de distribución del coloso norteamericano. Y es frecuente también que este argumento derive a un cierto menosprecio de los rasgos más convencionales de esa cinematografía dominante, en comparación con la mayor ambición estética y pertinencia sociocultural que se les atribuye a esas otras. ¿Quién no ha utilizado el denuesto del cine americano para ensalzar la excelencia de, pongamos, una desconocida joya de la cinematografía húngara? Es el argumento que justifica las medidas proteccionistas con las que las administraciones europeas tratan de blindar el espacio audiovisual encomendado a su custodia, en lo que es una curiosa reformulación mercantilista del argumentario que solía airearse en los muy contestatarios cineclubes de hace unas décadas: el cine norteamericano representaría un modelo plano de relato audiovisual, apoyado por un potente mecanismo de propaganda que lo lleva a la larga a prevalecer sobre los heroicas tentativas de resistencia artística que efectúan las cinematografías nacionales del resto del mundo.
No negamos que ese diagnóstico pueda ser pertinente en según qué foros; y que de su defensa acérrima se deriven ventajas para quienes, desde posiciones relativamente marginales del mercado audiovisual mundial, reivindican su derecho a crear y a difundir sus propias obras. Pero incluso el más ferviente defensor de esa moral de resistencia habrá de admitir, si ama el cine y conoce su historia, el papel que la cinematografía americana ha jugado en la creación y consolidación de esta forma de arte todavía percibida como relativamente “nueva” y “moderna”; y habrá de preservar, a despecho de otras justísimas contiendas, un espacio en el que la apreciación del núcleo de excelencia del cine norteamericano permanezca a salvo de fáciles simplificaciones, a veces disfrazadas de juicios estéticos. Tal es el sentido en el que se utiliza la palabra “vindicación” en el subtítulo de este libro: lo que se pretende vindicar no es, por supuesto, la posición de ventaja que años y logros —y también no pocos abusos— han otorgado al gigante comercial, sino el evidente sustrato artístico que quizá nos ha dejado inermes frente a esa capacidad expansiva: lo que amamos, en definitiva, del monstruo que nos devora, y que no podremos dejar de amar si no queremos renunciar a nuestra propia capacidad culturalmente adquirida de disfrutar la narrativa audiovisual y apreciar lo que nos aporta en tanto que instrumento de transmisión de ideas, valores y sentimientos. Y esto ocurre, en fin, a despecho de la indefinición misma del concepto que pretendemos vindicar. ¿Qué se entiende por cine norteamericano? Y, en caso de que logremos vallar ese campo, ¿a qué predio reservado nos referimos cuando añadimos el calificativo “clásico”?
El concepto de “cine clásico norteamericano” que se maneja en este ensayo pretende ser tan funcional como lo son, en otros contextos, las etiquetas “poesía romántica inglesa” o “Modernismo hispánico” cuando hablamos de literatura, o como lo son “pintores del Cinquecento” o “escuela flamenca” cuando lo hacemos de pintura: términos descriptivos que permiten situar una determinada obra particular en un ámbito histórico y geográfico determinado, facilitan que los rasgos generales asociados a ese etiquetado sean de alguna utilidad para describir la obra particular a la que queremos aplicarlo e invitan a establecer comparaciones fructíferas con otras obras de ese mismo tiempo y lugar, creando así una tupida red referencial por el que unas obras remiten a otras y la apreciación de cada una de ellas se enriquece con esa gama de referencias cruzadas; de modo, por ejemplo, que nuestro disfrute de una obra maestra del cine como La diligencia de John Ford se enriquece si, en una ulterior revisión de la misma a la luz de nuestro conocimiento de otras películas anteriores y posteriores, apreciamos, no sólo la belleza única de este relato fundacional y mítico, sino también lo que aporta a la cinematografía de su tiempo y lo que otras películas posteriores han tomado de ella. Es la única función legítima que podría tener la llamada “cinefilia”: no un mero acarreo estéril y memorístico de toda clase de datos relacionados con el mundo del cine, sino una reivindicación de la memoria como espacio en el que una nueva sensación adquiere pleno sentido por su relación con otras cuyo eco no hemos dejado extinguirse.
¿Y de qué mimbres está hecho ese tejido referencial al que no queremos renunciar en nuestra condición de espectadores? En el caso del cine norteamericano, la apelación más evidente a la memoria es la que se fundamenta en la vigencia del star-system. La antigua costumbre de referirse a una película como “de Cary Grant” o “de Doris Day” antes que de Leo McCarey o Alfred Hitchcock1 tenía su fundamento. Los muy reconocibles rostros que protagonizan un alto porcentaje de películas clásicas norteamericanas aportan a sus personajes una autoridad y profundidad de las que carecerían si esos mismos rostros y sus trayectorias previas en la pantalla no fueran conocidos de antemano por los espectadores. En los capítulos dedicados a Laurel y Hardy, Louise Brooks o al polifacético Gregory Peck se insistirá en ese modo de actuar de la memoria construida: el halo de rectitud moral que envuelve al sacerdote que este último actor interpreta en Las llaves del reino y al abogado protagonista de Matar a un ruiseñor tendrá su parte en la credibilidad que más tarde otorguemos a las reencarnaciones extremas de ese mismo personaje de convicciones inamovibles: el obseso capitán Ahab de Moby Dick o el despiadado criminal de guerra nazi Joseph Mengele en Los niños del Brasil.
No queremos decir que no nos parezca oportuno aplicar al cine norteamericano la consideración autoral que los críticos de la nouvelle vague atribuyeron en exclusiva a los directores —a algunos directores—, en detrimento de otros agentes que intervienen en el proceso de creación de una película. Nadie discute ya lo abusivo de esa atribución, pero tampoco su incuestionable pertinencia. Como comentaremos en su momento, la inventiva visual que se atribuye a Orson Welles y lo convierte en un indiscutible renovador del cine de su tiempo resulta indisociable del trabajo del operador Gregg Toland; por lo mismo que la concepción de gran espectáculo que caracteriza a películas como Lo que el viento se llevó, Rebecca o Duelo al sol debe más al hecho de que las tres hayan sido producidas por David O. Selznick que a que las hayan dirigido respectivamente directores tan disímiles como Victor Fleming, Alfred Hitchcock o King Vidor. Como afirma el historiador del cine Jean Mitry (Laberge 1997, 903), hay al menos tres oficios que pueden reclamar para sí la “paternidad” de una película: el guionista, el director (que Mitry llama indistintamente “metteur en scéne” y “réalisateur”) y el productor.
Cuando nos referimos a determinados directores, por tanto, como “autores” de sus películas, en el sentido que quisieron dar a ese término los jóvenes críticos de Cahiers du Cinéma al referirse a Hawks o al propio Hitchcock, queremos dar a entender, más bien, que lo que esa atribución representa no es tanto una individualidad artística autónoma y autosuficiente —es decir, no sólo alguien que “a lo largo de treinta años y a través de cincuenta películas cuenta casi siempre la misma historia (…) y mantiene a lo largo de esta línea única un mismo estilo”, como escribía el cineasta y crítico Alexandre Astruc en 1954 (Laberge 1997, 903)—, como la confluencia momentánea, y a veces prolongada en un conjunto de producciones, de una serie de talentos que trabajan armoniosamente bajo la batuta de la persona en quien nominalmente recae la dirección del conjunto; y que, efectivamente, puede estar empeñado en “contar siempre la misma historia”, pero no podría haber logrado esa reconocible unidad de estilo a la que se refiere Astruc sin el concurso de un equipo artístico más o menos permanente. O dicho de otro modo: si, efectivamente, personalidades creativas tan reconocibles como Alfred Hitchcock o John Ford pueden ser considerados “autores” de sus películas, lo son principalmente en cuanto que responsables del heterogéneo equipo de técnicos y artistas que las ha filmado, y sobre quienes pueden recaer tareas tan decisivas como la redacción o modificación del guión, las decisiones concernientes a la textura visual de la película (iluminación y fotografía) o la elección de los actores que la interpretan. Cuando hablamos del cine de John Ford, por tanto, no nos referimos a un conjunto de obras caprichosamente pergeñadas y ejecutadas por una personalidad artística autónoma, sino al trabajo del elenco de técnicos, guionistas y actores que trabaja habitualmente bajo su dirección: es decir, a lo que los biógrafos de Ford han denominado su “compañía estable” (stock company), por parecerse ésta a las que operan en el mundo del teatro. Con igual pertinencia podría aplicarse esa denominación a los elencos congregados en determinados periodos bajo la dirección de Frank Capra o Billy Wilder.
Estas confluencias, por supuesto, son variables, lo que frecuentemente resulta en un efecto de trasvase: que un actor tan característicamente fordiano como John Wayne trabaje bajo la dirección de otro director tendrá como resultado que uno de los mimbres que forman ese tejido referencial al que antes aludíamos quede momentáneamente sumido en otro haz de confluencias, a las que suma el caudal adquirido bajo la dirección del primer director. Y si a la variabilidad que suponen esos trasvases parciales contraponemos los haces de unidad, las líneas de fuerza, que aportan los cauces genéricos —wéstern, melodrama, cine bélico, etcétera— en los que se inserta la película en cuestión, el resultado será que ésta se enriquezca transversalmente a los ojos del espectador, no sólo por lo que tenga en común con otras películas de un mismo director o por la presencia en ella de determinados actores, sino también por su relación con los rasgos que identifican el género en cuestión. La diligencia, por tanto, en cuanto que película de Ford —es decir, película atribuible a una determinada voluntad autoral—, admite parangón con otras del mismo director tan alejadas de ella como El último hurra —un descarnado drama político de ambiente urbano y contemporáneo— o La taberna del irlandés —una ruda comedia en torno a la camaradería masculina—; y se enriquece, qué duda cabe, de la puesta en relación de su contenido dramático e ideológico con el de esas otras películas, de modo que, a partir del conjunto, podría postularse la existencia de una especie de filosofía fordiana de la existencia y un modo característico de abordar la creación cinematográfica. Pero si atendemos a otro de los ejes, la carrera del muy reconocible actor John Wayne, este otro camino nos permitiría apreciar la impronta fordiana en wésterns como El ángel y el pistolero de James Edward Grant o Hondo de John Farrow, así como la diversificación del estólido personaje de Wayne en otros caracteres que aportan variedad y profundidad, no sólo a su propia trayectoria como actor, sino a las del propio Ford y otros cineastas —incluido el propio Wayne, que se dirigió a sí mismo en El Álamo—: el hombre enamorado (El hombre tranquilo), el hombre extrañamente incapacitado para amar (Escrito bajo el sol) y el patriota intransigente (El Álamo), todos ellos variantes de un mismo arquetipo humano cuidadosamente diseñado a lo largo de toda una vida. A su vez, tanto La diligencia como Hondo o El ángel y el pistolero se insertan en el mismo cauce genérico al que pertenecen la ya citada Duelo al sol de Vidor o La noche de los gigantes de Robert Mulligan, con las que establecen, por encima de los años que las separan, un fluido diálogo referente a la distinta importancia que en cada uno de estos cinco wésterns tienen elementos como el paisaje, la pasión amorosa, la cuestión colonial y racial subyacente a todo el género o la relación del individuo con la colectividad.
Tales son los haces de fuerza que gravitan sobre cualquiera de las películas que queramos considerar dentro de ese marbete funcional que hemos dado en denominar “cine clásico norteamericano”. Tocaría ahora precisar un poco más estos términos. Por “cine norteamericano” entendemos, obviamente, el que se ha producido en los Estados Unidos de Norteamérica; en el que confluyen, como en otras facetas de la vida norteamericana, talentos locales y foráneos, lo que permite incluir en nuestra nómina, no sólo a artistas tan inconfundiblemente americanos como Vidor, Ford o Capra —por más que sobre estos dos últimos pesen claramente sus antecedentes irlandeses o italianos—, sino también a los alemanes F. W. Murnau, Ernst Lubitsch o Fritz Lang, al austríaco Billy Wilder, al británico Edmund Goulding, al francés Julien Duvivier o al mexicano Alejandro González Iñárritu. Este trasiego de talentos no opera en una sola dirección: también ha habido artistas inconfundiblemente norteamericanos que han trabajado en otras cinematografías, a las que han aportado valores propios del cine hollywoodense —por ejemplo, los personajes icónicos acuñados por Louise Brooks y Clint Eastwood en las cinematografías alemana e italiana, respectivamente—, o en las que han encontrado ámbitos de libertad, o de simple diferencia cultural respecto a sus orígenes, en los que subvertir esos valores, como hicieron la poeta Hilda Doolittle y el cantante negro Paul Robeson cuando filmaron en Suiza la película de vanguardia Borderline, o el propio Orson Welles cuando buscó en Europa las condiciones financieras y artísticas que no le ofrecía Hollywood, o el pornógrafo Joe Sarno cuando desarrolló en la desinhibida Europa un tipo de cine que hoy encontramos sociológicamente muy pertinente, pero que se había adelantado en algunos años a la permisividad que todavía estaba por llegar a los Estados Unidos. Por último, no creemos improcedente asimilar al cine norteamericano determinadas producciones procedentes de otros países de habla inglesa que, por afinidad idiomática y facilidad para acceder a la financiación y distribución aportadas por las empresas norteamericanas, funcionan en la práctica como provincias de un mismo imperio audiovisual, al que han aportado productos tan característicos como las grandes y prestigiosas superproducciones dirigidas por el británico David Lynch o la saga del “guerrero de la carretera” australiano Mad Max.
Más ardua es la cuestión de qué deba entenderse por “cine clásico”. En la periodización del cine estadounidense, parece generalmente aceptado que se podría hablar de un núcleo referencial que se extendería desde 1939, año del estreno de La diligencia y Lo que el viento se llevó, hasta mediados o finales de los 60, década en la que tienen lugar hechos tan significativos como el abandono del Código Hays (1967) y la consiguiente ampliación de los márgenes de permisividad y del espectro temático asequible al cine de primera línea; o el progresivo abandono de los sistemas estandarizados de producción aparejados a los estudios, unido a la eclosión de una nueva generación de cineastas renovadores. Ese periodo clásico que acabamos de acotar, por tanto, no podría entenderse sin considerar las fases precedente y posterior. La mayor parte de los rasgos definitorios en los que hoy reconocemos el cine norteamericano, tales como la vigencia del star-system, la concentración de la producción en grandes estudios o la capacidad para atraer talentos de todo el mundo, estaban ya plenamente desarrollados incluso antes de la generalización del cine sonoro: conviene, por tanto, extender nuestra indagación a algunas trayectorias que tuvieron su momento álgido en el periodo fronterizo inmediatamente anterior a esa decisiva innovación técnica. Y tampoco hay que olvidar que, a lo largo de la década de los 30, el relativo abandono de la experimentación visual que había caracterizado los años finales del cine mudo quedó parcialmente compensada por el avance que tuvo lugar en la definición de los grandes géneros y subgéneros que compondrían el arco temático del cine madurado a partir de 1939: la plena codificación del wéstern, el melodrama o el cine de gánsteres, por ejemplo.
Si hoy hablamos de ellos sin dudar apenas de la realidad a la que nos referimos, es porque hubo un prolongado periodo de tiempo en el que incluso el espectador menos formado podía situarse sin dificultad en los parámetros de cualquiera de esos géneros y dar por buenas sus convenciones. Es uno de los signos de identidad de ese “clasicismo”, refrendado por la indeleble aportación al mismo de una amplia nómina de directores que hoy consideramos insoslayables, y entre los que incluiríamos a Vidor, Ford, Hawks, Capra, Minnelli, Cukor, Wilder y tantos otros. Hacia finales de los años 50, no obstante, habrá síntomas claros de que ese sistema de producción y las convenciones artísticas a él aparejadas se estaban agotando. Y llama la atención que, entre un periodo caracterizado por un dominio absoluto de determinadas formas de narrar, como fue este “clasicismo” hollywoodense, y otro posterior, el de los 70, en el que también predominaron narradores con el nervio y el dinamismo de un Scorsese o un Coppola, se interpusieran unos años en los que el espíritu de indagación formal se tradujo en una cierta regresión a los terrenos del psicologismo y el simbolismo: a esa nebulosa, en la que se insertan películas de Hitchcock tan característicamente simbólicas o “psicoanalíticas” como Los pájaros (1963) o Marnie la ladrona (1964), pertenecen también producciones tan disímiles como Vidas rebeldes de John Huston, Equus de Sidney Lumet o el cine poético de Robert Mulligan. Es el preludio de una crisis anunciada, que llevará a un rápido relevo generacional, consumado en apenas una década.
Sobre la nueva generación, influida por el cine europeo y en particular por la nouvelle vague, habrá ejercido también un importante influjo la lección de eficacia y economía que supuso el cine de consumo del prolífico director y productor Roger Corman, reconocido maestro de Coppola y Scorsese, entre otros. Lo que nos sitúa ante otro aspecto crucial de la cuestión: la necesidad de considerar, en cualquier evaluación que queramos hacer del campo artístico que hemos dado en llamar “cine clásico norteamericano”, sus aspectos marginales. Corman no es exactamente un director y productor marginal, pero, en su manera de abordar el negocio de producir y dirigir películas baratas y de fácil amortización, no desdeñó recurrir a los procedimientos del cine ínfimo, al remedo paródico del star-system o a lo que eufemísticamente suele llamarse exploitation, que es primordialmente el recurso a la exhibición de cuerpos femeninos desnudos, siempre al límite de lo que permita la legislación vigente, aunque también puede aplicarse a la “explotación” de otros campos temáticos sujetos a parecidas limitaciones: la violencia, el uso de drogas u otros asuntos proclives al sensacionalismo. Respecto a lo primero hemos querido dedicar algún espacio en nuestro recorrido a la obra de autores como Russ Meyer o Joe Sarno, a quienes en principio podemos considerar simples pornógrafos, aunque especializados en la variedad de la pornografía que admite una modalidad de distribución más abierta, y lo bastante innovadores como para que sus películas representen también un modo original de abordar asuntos de los que también quiso ocuparse, en principio con menos atrevimiento, el cine “normal” de su tiempo, el que se dirige a públicos amplios y se proyecta en salas convencionales. No siempre es fácil distinguir los límites entre ambos tipos de cine, lo que hace especialmente pertinente la consideración de quienes, como la actriz Jayne Mansfield, pasaron de uno a otro campo —normalmente, en sentido descendente— y ofrecen, por tanto, un crudo testimonio del destino que el star-system depara a sus productos más imperfectos o de más rápida caducidad.
Éste es, en líneas generales, el recorrido impresionista y sincopado que proponemos a lo largo de aproximadamente medio siglo de “cine clásico norteamericano”, al que añadiremos un bloque final dedicado al cine de los últimos treinta años. No hemos querido sumarnos al coro de voces agoreras que no quiere ver en la producción cinematográfica reciente otra cosa que una imparable decadencia o una igualmente implacable deriva hacia la banalidad y el infantilismo. Por el contrario, hemos querido constatar la persistencia del modelo autoral definitivamente consagrado por el éxito de los auteurs de la generación de los 70: al prestigio de directores como Coppola, Scorsese y Spielberg, que forman la plana mayor de esa generación y están todavía en activo, hay que sumar la incorporación a esa nómina autoral de directores de orígenes profesionales tan diversos como el coreógrafo Bob Fosse, el actor Clint Eastwood o el cómico Woody Allen, a los que podemos añadir una renovada pléyade de directores llegados a Hollywood de otros países, tales como el polaco Roman Polanski o, ya en la plena actualidad correspondiente a las fechas en que redactamos estas líneas, el ya mencionado mexicano Alejandro González de Iñárritu. Temáticamente, constatamos en el cine contemporáneo un renacer del interés por la realidad —lo que no siempre ha de traducirse en estéticas “realistas”, en el sentido en que lo fue el neorrealismo italiano—, sin renunciar por ello a la ensoñación visionaria que ya hemos visto que fue una de las salidas que el cine quiso darse a sí mismo a finales de los 50 y principios de los 60, cuando vio agotado su repertorio temático tradicional: hoy esa capacidad visionaria está más viva que nunca en el cine de Iñárritu, por ejemplo.
Tampoco hemos querido dejar de asomarnos, en esta perspectiva optimista, a la posibilidad de que las nuevas formas de difusión —que hacen que el serial televisivo se haya liberado de la servidumbre que suponía su emisión en fecha y hora fijas y esté ahora disponible siempre para el espectador en los repositorios de Internet—hagan realidad el viejo sueño por el que la obra de arte se equipara, en duración y necesidad, a la vida misma del espectador que la contempla. El metraje monumental de películas como Avaricia de Erich Von Stroheim, verdadero paradigma de una desmesura que iba en contra de la posibilidad de su exhibición normal, ha quedado ampliamente rebasado, e incluso empequeñecido, por la duración de series como la pionera Twin Peaks o la posterior Los Soprano… En este punto hemos querido interrumpir nuestro recorrido.
***
Añadimos algunas especificaciones finales sobre el modo en que ha sido elaborado este libro. A diferencia de La vida imaginaria (1999) y Me enamoré de Kim Novak (2002), que eran básicamente recopilaciones de artículos ya publicados, éste se ha planteado como un ensayo de nueva planta, aunque redactado a partir de material escrito y difundido en distintos formatos a lo largo de los últimos quince años. De los capítulos que lo componen, sólo algunos coinciden en alguna medida con otros tantos artículos publicados a lo largo de 2015 y 2016 en el periódico digital CaoCultura, lo que se explica porque fueron escritos con la mira puesta ya en su inmediata incorporación al libro en marcha. He evitado expresamente duplicar textos e incluso bloques temáticos ya desarrollados en los mencionados libros anteriores; lo que ha sido posible porque el presente texto no ha tenido nunca pretensiones de exhaustividad y se refiere a un corpus artístico lo suficientemente amplio y variado como para permitir esas omisiones, en la confianza —que esperamos no sea infundada— de que lo efectivamente incluido bastará para articular una mirada coherente sobre el objeto de nuestra indagación.
Por lo mismo, este libro podría haber crecido indefinidamente: un elemental principio de prudencia me ha aconsejado no extenderlo más allá de los trescientos folios que componen el mecanoscrito original. Su inmediata razón de ser parte de una generosa invitación de Carme Manuel, directora de la Biblioteca Javier Coy d’Estudis Nord-Americans, en la que ya había aparecido mi monografía Un sueño dentro de otro. La poesía en arabesco de Edgar Allan Poe. La publicación de un nuevo libro después de otros muchos no es tanto el resultado de una posible grafomanía como un modesto efecto colateral de la asiduidad. Los libros se escriben solos y sólo necesitan, como la simiente enterrada en un erial, el estímulo de una ocasión propicia. A éste le ha llegado la suya. La damos por bienvenida y… a otra cosa.
Benaocaz,
agosto de 2015 — septiembre de 2016.
1 “On ne dit plus «un film de Jean Gabin», mais plutôt «un film de Jean Renoir»“: “Ya no decimos ‘una película de Jean Gabin’, sino ‘una película de Jean Renoir’” (Laberge 1997, 912).