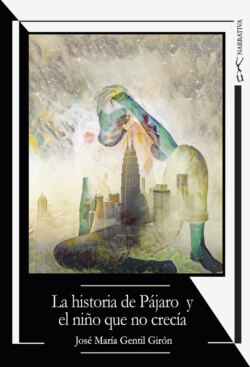Читать книгу La historia de Pájaro y el niño que no crecía - José María Gentil - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеLa chica era muy menuda, pero no tenía rasgos de niña. Los tapaban, quizás, el pelo teñido de azul y el pecho, no abundante pero sí existente. Los ojos eran muy grandes, como dibujados en un cómic, y aunque pensó que de color claro hubieran llamado mucho más la atención, los suyos eran marrones y tenían una expresión entre melancólica y traviesa.
—Te gustan las novelas de detectives, ¿no? —insistió.
A Pájaro lo invadió la natural timidez. Solo acertó a decir:
—Sí. —Se fijó en la nariz rodeada de pecas y la casi imperceptible cicatriz de una herida muy antigua junto al labio.
—A mí me aburren —continuó ella como si hablar entre desconocidos fuera lo más normal del mundo—. Yo me voy a llevar un libro de cuentos.
—¿Cuentos para niños?
—No, vaya pregunta. De cuentos, sin más. Si ahora te digo que son cuentos para adultos, parece otra cosa.
—Ah —balbuceó él algo avergonzado.
—¿Tú no lees cuentos?
—Bueno, a veces.
—Ya, te he visto alguna vez por aquí y me he fijado que siempre te llevas novelas de misterio. —No sonó como una invasión de su intimidad, ciertamente solía frecuentar la librería. Él en cambio no la recordaba.
—Sí, bueno…, he cogido tres, para el fin de semana —se confió.
—Pues sí que lees.
—Es que no tengo tele —recordó en voz alta.
Pareció que ella no le hacía mucho caso.
—Yo me voy a llevar este. —Le mostró un librito pequeño, que también era de segunda mano. Una edición bastante antigua; la portada representaba una composición algo hortera, con una fotografía de la cabeza de un felino, podía ser un leopardo, o más bien un jaguar, que enseñaba los colmillos, y cuya sombra, por obra del ilustrador, era en realidad la de un hombre con sombrero. El héroe de las mujeres, de Adolfo Bioy Casares. Le sonaba vagamente el autor, pero estaba bastante seguro de que no lo había leído.
—No lo conozco —dijo, por no entrar en demasiados detalles.
—Yo creo que te gustaría —replicó ella, y sus ojos parecieron crecer aún más al mismo tiempo que por primera vez mostraba su sonrisa.
Tal vez lo normal, si no estuviéramos hablando de uno de los encuentros más fascinantes de su vida, si no hubiera ocurrido el día dos de la fase de demolición, fuera que todo hubiese terminado allí, o tal vez incluso lo verdaderamente normal hubiese sido que ni tan siquiera empezase. Pero ella, que no sabía nada de eso, no dejó que ocurriera.
—Me llamo Lula —se presentó—. ¿Y tú?
—Yo me llamo Pájaro.
—Pues encantada —y le extendió la cara, y se dieron dos besos, y Pájaro pensó que era quizá la primera vez que no le preguntaban por la razón de su extraño nombre ni se reían de escucharlo.
Como parecía que no tenían nada más que decirse en ese momento, pagaron cada uno sus libros, se despidieron del dependiente y salieron a la calle. De repente, se deshizo el encantamiento y volvió el ruido. Otra vez: coches, motos, bicicletas, gente conduciendo esos vehículos y también muchos otros a pie. El calor empezaba a disminuir a esa hora, pero tan cerca de la noche de San Juan, posiblemente aún quedaban un par de horas de luz.
—¿Te apetece tomar algo? —preguntó ella, como si aquella vorágine no le hubiese afectado lo más mínimo—. Yo no tengo nada que hacer. Bueno, en realidad eso es imposible, pero tengo tiempo para tomarme algo.
Por un momento consideró la alternativa. Despedirse, girar a la derecha, recorrer aproximadamente treinta metros, introducir la llave en la cerradura, atravesar el portal, tomar el ascensor, subir en él diez pisos, entrar en casa, encontrarla ridículamente vacía, sentarse en el sofá, olvidar un extraño encuentro con una chica de pelo azul. Instintivamente, aceptó:
—Vale. Aquí hay un bar que está bien.
—Mejor vamos allí enfrente. Ponen unas hamburguesas buenísimas, y yo siempre tengo mucha hambre.
Había visto antes aquel sitio, del que llamaba la atención un jardín vertical junto a la puerta repleto de plantas aromáticas y que aún no había sido víctima de los transeúntes nocturnos; incluso en una ocasión estuvo a punto de entrar a probarlo con Lucía. Solo hacía un rato que se había comido el kebab, pero ¿por qué no?
Cuando se sentaron, los dos pidieron cerveza. A él se le hizo extraño verla, tan pequeña, con una jarra de medio litro, pero posiblemente, ya se daba cuenta, nada en ella era muy normal.
El local era mediano, con una docena de mesas con ese falso aspecto descuidado que solían aparentar los restaurantes modernos. Las paredes estaban repletas de portadas de vinilos de los setenta, y los camareros, amabilísimos todos, lucían rastas, pendientes en la nariz y tatuajes. Parecía un uniforme.
—¿Por qué has dicho que no tener nada que hacer es imposible? —preguntó Pájaro—. Yo no tengo nada que hacer.
—Qué va. Piensa en cuando vuelvas a casa, qué harás.
—Pues sacar la compra que hice esta mañana, que aún la tengo en las bolsas. Cierto, y una llamada a mis padres. —Punto número uno de su lista, aún pendiente, recordó—. Pero luego ya está.
—No puede ser. Tendrás que dormir esta noche. ¿O tú no duermes?
—Eso no lo cuento.
—Pues deberías. También tienes que respirar. Si no, te morirías. ¿Sabes que tendrás que respirar aproximadamente cuatro mil ochocientas veces solo antes de acostarte?
Cuatro mil ochocientas veces. ¿Se lo habría inventado?
—Tampoco lo cuento. Se da por hecho.
—Posiblemente uno de los problemas de la gente es que demasiadas cosas se dan por hecho, y entonces ya no se cuentan —respondió con una sonrisa.
Tal vez era cierto. Recordó, de nuevo, las noches yendo a la cama cada cual a su hora, los desayunos separados, las tardes de domingo uno viendo una película y el otro leyendo una novela. Qué diferentes a los uno, dos, tres, diecinueve, veintiséis escalones de la boca de metro de Príncipe de Vergara, a la vespa blanca con matrícula de Sevilla que siempre era una sorpresa, al portero con rasgos aindiados con un ojo de cada color. Demasiadas cosas, tal vez, dadas por sentado. Se le debió notar la expresión melancólica.
—Penny for your thoughts —dijo ella.
—¿Cómo?
—¿No sabes qué significa? Un penique por tus pensamientos. No es que te lo vaya a dar, se dice cuando otra persona se queda embobada. Yo lo aprendí con una canción: «A penny for your thoughts now baby, looks like the weight of the world’s on your shoulders now».
—Bueno, me acordaba de… No sé cómo llamarla ahora. Lucía, sin más. Es, era, mi novia. Ayer se fue de casa.
—Vaya. Lo siento. —Pareció apagarse ligeramente—. Preferiría no habértelo recordado.
—Pensaba en lo que has dicho. Quizá habíamos dado por hecho demasiadas cosas, y al final no eran verdad, o dejaron de serlo.
—¿Qué dice ella?
—En realidad no lo sé. Dejó una nota, pero no la he leído todavía.
—¿No la has leído? ¿Por qué?
—La dejé en un libro. Pensé que no era el momento, y hoy no he tenido tiempo.
—¿Y has podido aguantar? Yo me volvería loca.
La conversación estaba derivando a un tema triste, pero llegaron las hamburguesas, y ese paréntesis alivió la sensación de que estaban hablando de cosas de las que quizás simplemente no querían hablar. Las dos tenían una pinta magnífica. La de ella era de ingredientes italianos, y además de rúcula, tomate seco y tapenade, se apreciaba la burrata deslizándose por los extremos. La de él añadía a la carne de res un poco de cebolla caramelizada, higo seco y hierbabuena.
—¿Y qué pájaro eres? Alguno tendrás que ser, con ese nombre. No me digas que nunca lo has pensado.
Él recordó: el tucán, el pingüino, el ganso, el pavo real, la milana, el petirrojo, la urraca, el periquito.
—Sí lo he pensado —sonrió—. Pero nunca lo he tenido claro.
—A lo mejor eres un búho. En los cuentos siempre son muy sabios.
—No lo creo. Supongo que me pusieron el apodo al azar. Ahora me siento cómodo con él, pero solo porque me lo han repetido muchas veces. ¿Y Lula que es? ¿Viene de María Luisa?
—¿Por qué? No, es Lula y ya está.
—Suena raro.
—¿Raro? ¿Y me lo dice alguien que se llama Pájaro? —Ambos se rieron por primera vez. Las cosas habían pasado de ser extrañas a naturales, sin que él hubiera podido explicar por qué.
—¿A qué te dedicas?
—A ver, he estudiado psicología. Cuando acabé estuve viviendo en Copenhague, y luego en Edimburgo; no tenía ganas de trabajar en serio, ponía copas en los bares o servía comida rápida. Cuando juntaba algún dinero, me iba a recorrer algún país del mundo. Luego me cansé un poco, y volví. Publico artículos en algunas revistas, y también escribo cuentos, aunque no los ha leído aún nadie.
Pájaro había quemado las etapas clásicas de lo estándar: vivir con sus padres, estudiar Administración de Empresas, buscar un trabajo de auditor en la capital, mudarse con unos compañeros de piso, encontrar pareja, vivir juntos. La vida de ella le pareció en ese momento de un exotismo que le despertó una cierta melancolía, una sensación de tiempo perdido. A la vez, su mentalidad cuadriculada no pudo dejar de plantearse cómo pagaría aquella chica las facturas.
—Vaya, pareces muy valiente.
—¿Valiente? ¿Por qué?
—Pues porque has tomado muchas decisiones poco convencionales. Yo soy auditor.
—¿Auditor? ¿Y qué es eso? ¿Eres de los que va por Madrid con el traje y el portátil al hombro?
—Justo.
—A mí eso me parece muy aburrido —dijo riendo, y demostrando que lo del pudor no iba con ella. Pájaro no dudó ni un momento que fuese cierto—. ¿Y en qué consiste?
—Pues analizamos las cuentas de las empresas, básicamente para asegurarnos de que reflejan su imagen fiel. Es un concepto técnico, pero, en fin, lo que queremos saber es si son verdad. Si me dicen que tienen cien mil euros, pues yo certifico que es verdad. Vamos, mi jefe certifica que es verdad. Ni siquiera mi jefe. El jefe de mi jefe. Mi superjefe.
—Pero ¿por qué mienten?
—Bueno, no siempre mienten. Pero a veces pueden falsear un poco las cosas, para quedar mejor frente a los inversores, o frente a los bancos.
—¿Y en eso se tarda mucho? —preguntó ella, incrédula. Él dio la batalla por perdida.
—Pues la verdad es que es complejo. Dependiendo del cliente, podemos ser cientos de personas durante todo el año —y sonrió igualmente. De repente su trabajo le pareció una estupidez, y pensó que las cervezas, que habían ido cayendo de dos en dos, estaban haciendo más efecto de lo esperado.
—A mí se me hace raro que los auditores lean novelas.
—¿Vais a querer postre? —interrumpió el camarero.
Lula lo miró a los ojos:
—¿Quieres una copa, Pájaro?
—Vale, un gin-tonic. De Rives.
—¿De Rives? Venga, yo otro.
¿Por qué de esa ginebra y no otra? Quizá porque la capital era muy grande, y aprisionaba, y a veces uno hacía ciertas cosas porque las hacía cuando era más joven y estaba más cerca de su origen, y luego las seguía haciendo sin más, para sentirse conectado a unas raíces que a veces se dudaba que existiesen todavía. En aquel momento se fijó a través del ventanal en que, afuera, la noche ya había caído del todo.
—¿Y qué cuentos escribes tú? —se interesó él. Le hubiera gustado pedirle que se los enseñara algún día, pero en ese momento le dio vergüenza.
—De muchos temas. Aún no tengo un estilo definido. Pero en el futuro me gustaría ser escritora. Ahora solo estoy ensayando, imito a los autores que me interesan para encontrar mi propio camino. ¿A ti qué cuentos te gustan?
—Pues los de misterio —respondió dando un sorbo a su copa.
—Pero eso es muy amplio. Yo a veces escribo cuentos de misterio, pero creo que son los más difíciles. En realidad, cuando uno escribe un cuento, no es bueno tenerlo todo muy perfilado. Basta una cierta idea de a dónde quieres llegar, y el resto puedes dejarlo a la inspiración. Pero esto no vale para los cuentos de misterio. Necesitas el plano antes de empezar, y si no lo haces así, después las piezas no encajan. ¿Hacemos una cosa? ¿Por qué no te llevas mi libro y yo uno de los tuyos? Después podemos contarnos lo que nos han parecido.
—¿Cuál quieres? —y le ofreció los tres. Ella escogió el de Camilleri. Él solo tenía una opción.
—Si te parece una locura, me lo puedes decir. A veces se me ocurren cosas un poco raras —dijo riéndose.
—Está bien. A mí también se me ocurren cosas raras de vez en cuando.
—A ver, cuéntame alguna.
De primeras le costó encontrar una, pero luego se arrancó.
—Pues, verás, un amigo mío estudió medicina. Y recuerdo que en primer curso le contaron que el cuerpo humano tiene doscientos seis huesos. Algunas veces me viene esa conversación a la cabeza, y todavía me pregunto por qué a los médicos les enseñarán eso. ¿Será para que sepan que si le sacan doscientos seis huesos a una persona se queda vacía?
—Me ganas —estableció sin dudar, mientras se partía de risa. Pájaro supo que era cierto, y se sintió un poco ridículo.
—¿Y cuándo hablaremos de los libros?
—Depende. ¿Vives por aquí?
—Sí. Justo enfrente.
—Yo también vivo muy cerca. Si quieres me invitas a cenar en tu casa mañana. Si no te parece demasiado atrevido.
Le pareció demasiado atrevido, pero aunque ella no hubiera estado de acuerdo, tampoco tenía nada que hacer. Y además, de algún modo no sentía que eso fuera una cita ni la conversación estaba teniendo nada de cortejo. En esos términos, tal vez sí se hubiese sentido algo incómodo, porque Lucía solo acababa de irse. Hizo un repaso mental de los ingredientes que tenía para cocinar al día siguiente.
—Acepto. Tenemos todo el día para leer.
—Todo el día para leer —repitió ella.
Los gin-tonics se habían terminado ya. La música del restaurante había ido subiendo de volumen poco a poco y ahora empezaba a llenarse de gente más arreglada que pedía en la barra licores y tímidamente comenzaba a bailar. Pagaron a medias.
Antes de despedirse, todavía Pájaro preguntó:
—Oye, una cosa. ¿Era verdad lo de las respiraciones o te lo inventaste?
Detrás del flequillo azul, sus ojos parpadearon dos veces.
—Claro que era verdad. Aún te quedan, aproximadamente, novecientas sesenta.
Y se dio la vuelta y se alejó por la acera.