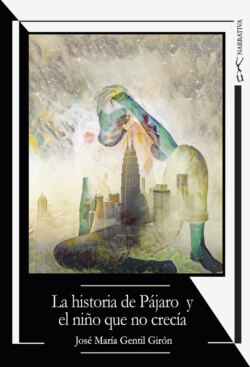Читать книгу La historia de Pájaro y el niño que no crecía - José María Gentil - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеLula llevaba un vestido amarillo con un estampado de flores y unas deportivas blancas, y traía, además del libro, una botella de vino. Sonreía, y cuando lo hacía resultaba menos visible su pequeña cicatriz junto al labio. Él la invitó a entrar con un gesto, y se saludaron con dos besos.
—No sabía si traer blanco o tinto —arrancó ella.
—Va perfecto. Estoy preparando carne.
—Qué bien huele.
—Confit de pato. Ya le queda poco. ¿Quieres una cerveza?
—¡Claro!
Sacó dos botellas de una marca alemana que le gustaba saborear de vez en cuando y que quizá llevarían un mes en la nevera.
—Erdinger, me encanta —dijo ella al verla—. Cuando vivía en Edimburgo me tomé muchas. Trabajaba en el bar de un teatro alternativo de ayudante de cocina, no te imaginas qué sitio más curioso, la verdad, y cuando terminábamos el turno, el jefe nos dejaba tomar una cada día. Había cientos, y probé casi todas, pero al final a la que más me aficioné fue a esta, así que ya ves, me trae buenos recuerdos.
Pájaro sintió de nuevo, como el día anterior, la sensación de que comparada con la de aquella chica, su vida había sido quizá la historia de una oportunidad perdida. Para quitarse esa impresión de encima, y también porque el interior del salón le parecía deprimente con la pared vacía, el sofá con un solo cojín y el cable de la antena suelto, propuso:
—Podemos tomarlas en la terraza mientras se termina de cocinar.
Se sentaron cuando ya se ponía el sol. Abajo en la calle, como siempre, estaba el ruido de los coches y la gente, pero muy atenuado por ser fin de semana. Parecía que la ciudad se durmiera ligeramente los sábados y domingos, especialmente cuando se acercaba el verano y aquellos que podían huían del calor hacia sus segundas residencias. El primer sorbo a la cerveza, helada, lo disfrutó intensamente, con ese sabor profundo que deja el trigo.
—Guau, me gustan estas vistas —apreció Lula paseando hasta la barandilla gris. No pareció ver feos los edificios avejentados ni las cúpulas de hormigón que se extendían durante kilómetros, ni las altísimas torres que coronaban a lo lejos la silueta de Madrid. Pasó su mirada curiosa por las sillas de colores chillones, las velitas colgando en recipientes de cristal y los faroles blancos de Ikea.
Pájaro preguntó primero:
—¿Qué tal el libro? ¿Te lo has leído?
—Pues claro, lo habíamos prometido —contestó ella como si la pregunta ofendiera—. Te diré que no sé si me ha gustado del todo.
—¿Por qué? —dijo con un tono de decepción.
—Bueno, la historia es lo que no termina de engancharme. A mí me da un poco igual todo eso de los asesinatos y la mafia y cosas así. Los que sí me han encantado son los personajes, aunque me enfadaban un poco.
—¿Te enfadaban?
—Sí, eso de que Livia y Montalbano siempre están medio peleados, y la señora de la limpieza, que no me acuerdo como se llama, pero que cuando llega la novia se va. Ofú, qué estrés, me acababa cabreando —dijo riéndose—. Pero Catarella, ese sí que es un fenómeno.
—Es el mejor. Yo no me puedo parar de reír cuando sale.
—Las ocurrencias son buenas, la verdad. He leído que este Camilleri empezó a publicar muy tarde.
—Sí, la serie del comisario la empezó con casi setenta años. Qué pena. Cuánto más podría haber dado si hubiera empezado antes. Murió con más de noventa, todavía tuvo tiempo de sacar muchos, pero al final sobre todo escribía relatos, y en ellos no profundiza tanto, para mi gusto. Pero es que le debía ser muy difícil, ya estaba ciego.
—¿En serio?
—Sí. Los dictaba a la señora que lo cuidaba.
—Como Borges —dijo ella. A él le sonaba también el nombre, incluso más que el de Bioy Casares, pero tampoco había leído nada suyo que recordase—. Se quedó ciego muy pronto. Él decía que la ceguera progresiva no era una gran tragedia, sino que más bien se parecía a un lento atardecer de verano. —A Pájaro le impactó la comparación—. Al final de su vida tenía que dictar los cuentos a su mujer, y cada vez eran más cortos, a menudo no pasaban de simples reflexiones, pero seguían siendo igualmente buenos, o eso me parece a mí.
No tuvo duda, por detalles de su expresión, por el brillo de sus enormes ojos marrones, que era cierto que se lo parecía. Lula tenía clara la pregunta:
—Bueno, ¿y el tuyo?
—A mí sí que me ha gustado —reconoció él—. A lo mejor me da por leer más de este tío. Ahora te cuento, porque se va a quemar el pato —se rio—, no es que me esté escapando.
Sirvieron la cena afuera, en la mesa de madera de teca que ya estaba en el ático cuando llegaron, desvencijada, y que había restaurado una mañana de domingo de invierno con la ayuda de Lucía. Los platos, cada uno con su muslo y un acompañamiento de patatas y cebollitas, le parecieron dignos de restaurante, y sintió un legítimo orgullo. Sirvió el vino que había traído ella en vasos chatos, porque no tenía copas más apropiadas. Estaba bueno.
—Esto también me gustó de Montalbano —dijo Lula, mirando la cena—. Cómo se pone el tío. Que si salmonetes, que si sepia…, no para.
—Sí. Es una de las identidades de sus novelas, también, lo de la gastronomía.
Comenzaron a comerlo. Él pensó, al primer bocado, algo vanidosamente, que había quedado en su punto, con la piel tostada y la carne jugosa. Ella lo corroboró:
—Oye, esto está buenísimo. Parece que te gusta la cocina, ¿eh? Pero bueno, venga, que además de las felicitaciones, me ibas a contar del que yo te presté. No huyas. —No huía. Posiblemente era inútil huir de ella, pensó.
—Vale, vale, te cuento. Reconozco que me han encantado. Esos argumentos fantásticos estaban muy trabajados, no parece que se les pueda encontrar un «pero». El último fue el que más, el que da nombre a la recopilación, «El Héroe de las Mujeres». Me impresionó un personaje que siempre va apuntando los sueños, pero luego no sabe lo que ha soñado y lo que es verdad.
—Es que los sueños son increíbles —dijo ella—. Creo que fue lo que más disfruté de lo que estudié en la carrera. Por ejemplo, hoy he soñado una cosa rarísima. ¿Quieres que te la cuente?
—Va, cuéntamela.
—Pues que estaba en una estación de autobús, pero no era una estación moderna, sino que más bien parecía una de esas que aparecen en las películas de época, como de Harry Potter o algo así. Llevaba la maleta porque tenía que montarme en uno, pero de pronto también llevaba un edredón en la otra mano, arrastrándolo por el suelo como si me hubiera olvidado de dejarlo en casa antes de salir. Era un poco embarazoso. Yo lo tiraba a la papelera, disimuladamente, pero, al rato, tenía otro en el bolsillo, superpequeño. También lo abandonaba. Luego iba a comprar el billete, no recuerdo para qué sitio, y me daban un boleto pequeñito, y el cambio en muchas monedas, y también un edredón diminuto, como una miniatura. Entonces me desperté.
—Qué divertido.
—No, qué dices, no lo fue para nada. Era un poco agobiante. ¿Y tú te acuerdas de lo que has soñado hoy?
Pájaro lo sabía perfectamente. Le costó un poco decirlo, porque constató en ese instante que no se lo había contado nunca a nadie, ni siquiera a Lucía. Tampoco en ese momento entendió el porqué. No lo tenía oculto, pero la fuerza de la costumbre lo había convertido de algún modo en un secreto que ahora iba a desvelar.
—Sí me acuerdo. Es un sueño que se me repite desde hace muchos años. Cambian las historias, pero siempre aparece un lobo. Anoche lo soñé otra vez. ¿Crees que significa algo?
—¿Por qué lo iba a creer? ¿Porque sea psicóloga?
Él se vio un poco desarmado por la pregunta; de repente su comentario le pareció una estupidez.
—Sí, lo decía por eso —insistió aun así mientras se llevaba a la boca la última pieza de verdura.
—No creo que los sueños signifiquen nada. Son solo travesuras de nuestra mente. No es que veas un lobo en el sueño y te produzca miedo; no te va pasar nada porque lo encuentres. Es al revés, como sientes miedo, tu cerebro crea un lobo.
Le había dicho esas palabras con una sencillez pasmosa, y de pronto le había dejado intrigado. ¿Era así? ¿Tenía miedo? Trató de buscar ocasiones en que hubiese sentido esa inquietud en la vida real, y recordó algún día en casa en que sus padres no volvían de algún sitio a la hora que solían hacerlo y él se convencía de que habrían tenido un accidente de tráfico, o una vez que tuvo que entrar en quirófano y, aunque la operación no era más que una rutina, algo, el ambiente, tal vez la soledad en la camilla en que el enfermero le llevaba a la sala de anestesia, le hacía anticipar inevitablemente la posibilidad de que quizá fuera a morir en pocas horas. No recordaba esa sensación en muchas ocasiones más. ¿Era eso el lobo? Se preguntó instintivamente cuántas veces aún le quedaría respirar en el resto de su vida. Obviamente, era imposible saberlo. Quiso apartar el pensamiento cambiando de tema:
—¿Los que tú escribes también son así?
—A veces —le respondió ella—. Ya te dije que escribo cuentos muy diferentes. En ocasiones imito a Bioy, otras veces a otros más antiguos, a Henry James, a Oscar Wilde, a Poe, también a los más modernos, a Juan José Millás, por ejemplo, o a Bernardo Atxaga, que me impresionó un montón cuando lo descubrí. Todos me gustan, y cuando escribo como ellos, también encuentro cosas que me gustan, pero al final siento que no es mi propia voz. Es como si los estuviera plagiando. Me da miedo convertirme en recreacionista —dijo con un tono que revelaba cierta ironía.
—¿En qué? —preguntó él, que de pronto se sintió muy limitado intelectualmente a su lado. A algunos de los autores que había citado ni siquiera los conocía. Intentó fijar sus nombres en la memoria para buscar algo más sobre ellos en otro momento.
—Recreacionista —se rio ella—. Una gente bastante curiosa. No me acuerdo de los detalles, pero creo que ocurrió en El Salvador. Un señor ganó un concurso literario con un libro de relatos, y, al parecer, había algunos que eran copias de otros, por ejemplo, ahora me lo voy a inventar para poder contarlo, de «Ligeia», que lo escribió Poe. —Pájaro tampoco lo conocía—. Después ganó también un concurso de teatro, y en la obra algún concursante reconoció, qué se yo, un tercer acto de Shakespeare. El tipo fue condenado, pero tuvo seguidores, que se hicieron llamar recreacionistas. Sonaba todo bastante falso, porque la teoría no fue anterior a los plagios. Primero lo descubrieron y luego la divulgó, para justificarse. Aunque parezca increíble, la cosa creo que no acabó ahí. Unos años después, otro supuesto escritor trató de publicar un libro que se llamaba Recreacionismo recreado, con el mismo cuento de «Ligeia» de Poe, el tercer acto de Shakespeare, etcétera, arguyendo que no era un plagio, sino una especie de homenaje, dado que lo dejaba claro en el prólogo. No llegó a ir a juicio porque ninguna editorial se lo aceptó.
—Qué historia —apenas pudo decir él. Le hubiera gustado conocer también historias así de interesantes, pero las suyas, probablemente, eran mucho más pobres—. Bueno, de postre tengo helado. De limón. Y, si quieres, también hay Rives para un gin-tonic.
La oscuridad había caído poco a poco sin que apenas se dieran cuenta. Era una noche despejada, y aunque allí, con la inevitable contaminación lumínica no se veían las estrellas, pensó que, en otro lugar, tal vez aquel donde habitaban los lobos reales y los hombres que los enfrentaban, se podrían observar en todo su esplendor. Mientras recogían la mesa y servían las copas, que por supuesto Lula había aceptado, ella se fijó en la pila de cedés que tenía en la estantería.
—¿Puedo poner uno? –preguntó.
—Claro —le contestó él—. Escoge el que más te guste.
La indecisión, al parecer, no duró más que un par de minutos. Luego reconoció al momento las guitarras y la batería que creaban un conjunto que sonaba, de algún modo, opresivo. La voz de Jota, el vocalista de Los Planetas, era inconfundible.
Puedes irte con quien quieras.
Aquí en Granada o en Pekín
vuelve cuando te apetezca
que yo siempre estaré aquí.
En silencio dejaron pasar los acordes que se arrastraban como si costase salir de ellos. A él, de alguna forma, le transportaban a otra época en que había sido más joven y posiblemente también más libre. Pensó, no pudo evitarlo, que quizá podía aplicar esos versos a Lucía, ahora que se había ido, pero sabía que no era del todo cierto, que incluso ya los había asociado a otras personas antes de conocerla a ella. ¿Sería siempre lo mismo, hablaban en realidad de él? Sintió una irreprimible nostalgia, pero sin poder precisar de qué.
Puedes intentar joderme,
puedes hacerme vudú.
No voy a dejar de quererte
porque me lo digas tú.
Lula, sentada en la silla verde, había cerrado los ojos para disfrutar de la canción. Parecía que también la conocía y que la sentía de una forma que a lo mejor era muy distinta a la suya. El pelo azul, un color que no se podía dejar de ver irreal, le llegaba justo hasta los hombros, y cuando no reía, algo que en realidad no pasaba casi nunca, la cicatriz se le notaba más. Pájaro se sorprendió pensando que, por primera vez, le parecía atractiva.
Con la última nota, ella abrió los ojos como si se acordase de algo.
—¿Quieres que te cuente la historia que quiero escribir ahora? Es una historia real, así que no sé cómo enfocarla para no ser una recreacionista —dijo sonriendo, y Pájaro se reafirmó en pensar que, en realidad, era guapa. No entendía por qué no lo había visto hasta ese momento.
—Sí que quiero —respondió. Y en su mente sonó raro, como si estuviese respondiendo a otra pregunta diferente.
Entonces fue cuando le contó la historia del Sarah Joe.